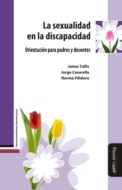Kitabı oku: «Síndrome de Asperger», sayfa 3
CAPÍTULO 2
Acerca de la clínica
“La vida no está en orden alfabético como creéis vosotros, se muestra aquí y un poco allí, como mejor le parece, son migajas”
Antonio Tabucci, “Tristano muere”
Si la historia del síndrome ha padecido de vicisitudes hasta su reconocimiento actual, delinear el cuadro clínico es todavía una tarea ardua e inacabada. De hecho, podemos afirmar más que nunca la vigencia del dicho médico “no hay enfermedades sino enfermos”, más aún en un cuadro sin marcadores biológicos, en el cual el diagnóstico debe realizarse a través de una clínica de observación de conductas. No debe extrañarnos entonces la diversidad de síntomas que han sido descritos como pertenecientes al síndrome de Asperger; en algunos casos por errores en el diagnóstico, en otros, porque justamente el cuadro puede presentarse con una variedad en los rasgos que permite aceptar el concepto de “espectro del asperger”.
A tal punto es cierta la afirmación anterior, que los consensos actuales permiten considerar que algunos de los síntomas descriptos originalmente por Asperger en sus pacientes, hoy en día puedan ser cuestionados, como la supuesta “maldad”. Esto puede ser paradojal e irreverente, pero un cuadro clínico va más allá del autor que lo describiera inicialmente, ya que pasa a ser patrimonio del mundo científico que puede modificar los primeros conceptos a partir de los avances de la ciencia y de la experiencia acumulada a través de los años.
Es necesario aclarar de entrada que para establecer un diagnóstico del síndrome no es imprescindible que el paciente presente todos los posibles síntomas del mismo, como también pensar que un síntoma no define el cuadro y puede ser compartido con otras entidades clínicas. Al decir de Attwood (2002):
“Debe enfatizarse que ninguna de las características del síndrome de Asperger es exclusiva y que es inusual encontrar un niño que tenga una expresión severa de todas ellas. Cada pequeño es un individuo diferenciado en cuanto al grado de expresión de las mismas”.
Una forma habitual de pretender definir el síndrome de Asperger es a través del establecimiento de criterios diagnósticos. Desde ya que tenemos serias reservas en esta forma de incluir pacientes en una categoría; pensamos que los criterios son una degradación de la clínica y que la observación detallada del paciente es mucho más rica que la pretensión de definir un cuadro por su coincidencia con definiciones de manuales. No podemos dejar de recordar, para reafirmar este concepto acerca de los criterios, que, como vimos en el capítulo anterior, si se aplicaran en forma absoluta, varios pacientes originales de Hans Asperger quedarían por fuera del diagnóstico.
Aun con estas reservas, la primera parte de este capítulo estará dedicada a reproducir los distintos criterios que se han propuesto para el síndrome de Asperger, lo que nos servirá para luego abrir la discusión sobre la clínica y observar las coincidencias y contradicciones entre ellos, así como también para ver su fracaso a la hora de separar claramente este cuadro de otros con los cuales comparte síntomas, como los Trastornos Generalizados del Desarrollo no Especificados o el Trastorno Autista, cuando se trata de niños con funcionamiento intelectual adecuado.
Criterios diagnósticos según el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)
1. Trastorno cualitativo de la interacción social (manifestado al menos por dos de las siguientes características):
- Alteración importante del uso de múltiples comportamientos no verbales, como el contacto visual, la expresión facial, la postura corporal y los gestos reguladores de la interacción social.
- Incapacidad del individuo para desarrollar relaciones con iguales apropiadas a su nivel de desarrollo.
- Ausencia de la tendencia espontánea a compartir placeres, intereses y logros con otras personas (por ejemplo ausencia de las conductas de señalar o mostrar a otras personas objetos de interés).
- Ausencia de reciprocidad social o emocional.
2. Patrones restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y estereotipados (manifestados al menos en una de las siguientes características):
- Preocupación absorbente por uno o más patrones de intereses estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su intensidad o por su contenido.
- Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
- Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudir, mirar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).
- Preocupación persistente por partes de objetos.
3. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del sujeto.
4. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (por ejemplo, a los dos años de edad el niño utiliza palabras sencillas y a los tres años frases comunicativas).
5. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de autosuficiencia con respecto a la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.
6. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia.
Criterios diagnósticos según CIE-10 (O.M.S., 1993)
1. No hay retraso clínicamente significativo en cuanto al lenguaje hablado o escrito o el desarrollo cognitivo. El diagnóstico requiere que se usen palabras sueltas hacia los 2 años de edad o antes, y que hacia los 3 años ya usen frases completas. Las habilidades de autoayuda, la conducta adaptativa y la curiosidad acerca de su ambiente durante los 2 primeros años deberían estar acordes a su desarrollo intelectual. Sin embargo, es posible que haya un retardo en el desarrollo motor. La torpeza motriz es bastante usual (aunque no una característica necesaria para el diagnóstico). Ciertas habilidades especiales aisladas, frecuentemente relacionadas con preocupaciones anormales, son comunes, pero no es algo que se requiera para el diagnóstico.
2. Las anormalidades cualitativas en la interacción social recíproca se manifiestan en, por lo menos, dos de las siguientes áreas:
- Incapacidad para mirar a los ojos adecuadamente, expresión facial, postura corporal y gestos para regular la interacción social deficientes.
- Incapacidad para desarrollar (de manera apropiada a su edad mental y a pesar de amplias oportunidades) relaciones que impliquen compartir intereses, actividades y emociones.
- Falta de reciprocidad socioemocional, como muestran las respuestas inapropiadas ante las emociones de los demás, o falta de modulación de la conducta de acuerdo al contexto social, emocional y comunicativo.
- Falta de espontaneidad a la hora de compartir intereses, logros o entretenimientos con los demás (por ejemplo, no suele mostrar, llevar o hacer notar a otras personas objetos que les puedan interesar).
3. El individuo exhibe unas pautas de conducta, intereses y actividades inusualmente restringidas, intensas, repetitivas y estereotipadas (por lo menos en una de las siguientes áreas):
- Una preocupación envolvente por uno o más intereses restringidos o estereotipados de carácter anormal en intensidad o foco, o uno o más intereses anormales en su intensidad y naturaleza restringida aunque no en su contenido o foco.
- Adherencia aparentemente compulsiva a rutinas o rituales específicos no funcionales.
- Amaneramientos motores repetitivos y estereotipados que incluyen doblar o sacudir la mano o los dedos o movimientos complejos de todo el cuerpo.
- Preocupación persistente con partes de objetos o elementos no funcionales de materiales de juego (tales como su color, el tacto de su superficie o el ruido/vibración que generan). Sin embargo, sería menos usual incluir amaneramientos motores o preocupaciones con partes de objetos o elementos no funcionales de materiales de juego.
4. El desorden no es atribuible a otras variedades de desórdenes del desarrollo: esquizofrenia normal, desorden esquizoide, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno anakástico de la personalidad, trastornos reactivos y de desinhibición de la infancia.
Criterios diagnósticos según Cristopher Gillberg (1998)
1. Déficit en la interacción social (manifestado al menos en dos de las siguientes características):
- Incapacidad para interactuar con iguales.
- Falta de deseo e interés de interactuar con iguales.
- Falta de apreciación de las claves sociales.
- Comportamiento social y emocionalmente inapropiados a la situación.
2.Intereses restringidos y absorbentes (al menos uno de los siguientes):
- Exclusión de otras actividades.
- Adhesión repetitiva.
- Más mecánicos que significativos.
3.Imposición de rutinas e intereses (al menos uno de los siguientes):
- Sobre sí mismo en aspectos de la vida.
- Sobre los demás.
4.Problemas del habla y del lenguaje (al menos tres de los siguientes):
- Retraso inicial en el desarrollo del lenguaje.
- Lenguaje expresivo, perfecto superficialmente.
- Características peculiares en el ritmo, entonación y prosodia.
- Dificultades de comprensión que incluyen interpretación literal de expresiones ambiguas o idiomáticas.
5.Dificultades en la comunicación no verbal (al menos uno de los siguientes):
- Uso limitado de gestos.
- Lenguaje corporal torpe.
- Expresión facial limitada.
- Expresión inapropiada.
- Mirada peculiar rígida.
- Torpeza motora.
6. Retraso temprano en el área motriz o alteraciones en pruebas de neurodesarrollo.
Criterios diagnósticos según Ángel Riviére (1997)
1.Trastorno cualitativo de la relación: incapacidad de relacionarse con iguales. Falta de sensibilidad a las señales sociales. Alteraciones de las pautas de relación expresiva no verbal. Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en la capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de relación. Dificultades para comprender intenciones ajenas y, especialmente, dobles intenciones.
2.Inflexibilidad mental y comportamental: interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos. Rituales. Actitudes perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la ejecución de las tareas. Preocupación por partes de objetos, acciones, situaciones o tareas, con dificultad para detectar las totalidades coherentes.
3.Problemas de habla y de lenguaje: retraso en la adquisición del lenguaje, con anomalías en la forma de adquirirlo. Empleo de lenguaje pedante, formalmente excesivo, inexpresivo, con alteraciones prosódicas y características extrañas del ritmo, tono y modulación. Dificultades para interpretar enunciados literales o con doble sentido. Problemas para saber de qué conversar con otras personas. Dificultades para producir emisiones relevantes a las situaciones y los estados mentales de los interlocutores.
4.Alteración de la expresión emocional y motora: limitaciones y anomalías en el uso de gestos. Falta de correspondencia entre gestos expresivos y sus referentes. Expresión corporal desmañada. Torpeza motora en exámenes neuropsicológicos.
5.Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: frecuentemente habilidades en áreas restringidas.
Criterios diagnósticos según Szatmari (1992)
1.Aislamiento social (dos de los siguientes):
- Ausencia de relaciones de amistad.
- Evita activamente el contacto social con otros.
- Ausencia de interés de formar relaciones de amistades.
- Tendencia hacia un estilo de vida solitario.
2.Trastorno de la interacción social (uno de los siguientes):
- Iniciación de la interacción social para satisfacer sus necesidades personales.
- Iniciación torpe y poco efectiva de la interacción social.
- Interacciones sociales unilaterales dentro de su grupo de referencia.
- Dificultad para percibir y comprender los sentimientos expresados por otros.
- Indiferencia hacia los sentimientos de los demás.
3.Trastorno de la comunicación no-verbal (uno de los siguientes):
- Expresiones faciales de afecto limitadas.
- Los cuidadores o los padres tienen dificultades para inferir los estados emocionales del niño debido al aplanamiento de sus expresiones faciales.
- Contacto ocular limitado.
- El contacto ocular no se utiliza como regulador de la comunicación.
- No utiliza las manos para expresarse.
- Sus gestos suelen ser torpes y exagerados.
- No mantiene la distancia apropiada con otros.
- Puede acercarse demasiado a la gente.
4.Lenguaje idiosincrásico y excéntrico (dos de los siguientes):
- Anomalías en la inflexión de la voz.
- Habla demasiado.
- Habla muy poco.
- Falta de cohesión en la conversación.
- Uso idiosincrásico de las palabras.
- Patrones repetitivos del habla.
5. Exclusión de los criterios de diagnóstico según el DSM-III-R para:
- Autismo.
Escala australiana (Attwood, 2002)
No son criterios estrictamente hablando, sino una escala de evaluación para identificar comportamientos y habilidades que pueden ser indicativos de síndrome de Asperger en niños en edad escolar.
Se evalúan habilidades sociales y emocionales, comunicación, cognición y movimientos, con una puntuación de 0 a 6 desde rara a frecuentemente presentes. Luego se interroga sobre algunos signos sospechosos del cuadro; si la mayor parte de las respuestas son mayores a 2, obviamente hay una sospecha de que el niño padece el síndrome, y una evaluación especializada posterior terminará por definir o no la sospecha.
Aunque extensa, vamos a reproducir la escala, empero, seguimos considerando que el diagnóstico debe realizarse con una cuidadosa observación clínica más que con una suma de puntos; no obstante, esta escala puede servir como guía del interrogatorio.
A. Habilidades sociales y emocionales
1. ¿Tiene problemas para entender bien cómo jugar con otros niños? Por ejemplo, no parece consciente de las reglas implícitas a esta interacción social.
2. Cuando tiene tiempo libre para jugar con otros niños, como a la hora de comer en el colegio, ¿evita el niño el contacto social con ellos? Por ejemplo, se retira a un sitio apartado o se va a la biblioteca.
3. Parece no darse cuenta de las convenciones sociales o los códigos de conducta y hace comentarios o realiza acciones inapropiadas? Por ejemplo, hace un comentario personal de alguien pero parece no darse cuenta de que el comentario está ofendiendo a la persona.
4. ¿Manifiesta el niño una falta de empatía (una comprensión intuitiva de los sentimientos de otra persona)? Por ejemplo, el niño no se da cuenta de que una disculpa ayudaría a la otra persona a sentirse mejor.
5. ¿Parece esperar que la otra gente conozca sus pensamientos, experiencias y opiniones? Por ejemplo, no se da cuenta de que usted no sabe algo simplemente porque en ese momento no estuvo con él para enterarse.
6. ¿Muestra el niño una necesidad excesiva de que se le tranquilice, especialmente si las cosas marchan mal o se produce algún cambio?
7. ¿Carece de sutileza en la expresión de sus emociones? Por ejemplo, exhibe angustia o afecto en un grado desproporcionado con respecto a la situación experimentada.
8. ¿Muestra el niño una falta de precisión con respecto a su expresión emocional? Por ejemplo, no entiende los diferentes niveles de expresión emocional apropiados para gente diferente.
9. ¿Le falta interés en participar en deportes competitivos, juegos y actividades?
10.¿Es el niño indiferente a la influencia de los compañeros? Por ejemplo, no sigue la última moda en lo que se refiere a los juguetes o a la ropa.
B. Habilidades de comunicación
11.¿Interpreta los comentarios de la gente de una forma literal? Por ejemplo, se muestra confuso con respecto al significado de frases comunes y metáforas como “ponte las pilas”, “las miradas matan”, “quien no corre, vuela”.
12.¿Es su tono de voz inusual? Por ejemplo, el niño parece tener un acento extranjero o habla con un tono de voz monótono sin enfatizar las palabras claves de las oraciones.
13.Cuando usted habla con él, ¿muestra el niño desinterés en su parte de la conversación? Por ejemplo, no pregunta o comenta sobre sus ideas u opiniones con respecto al tópico de la conversación.
14.En el contexto de una conversación, ¿muestra el niño una tendencia a mantener menos contacto visual de lo que cabría esperar?
15.¿Es el lenguaje oral del niño pedante y excesivamente preciso? Por ejemplo, habla de una manera formal o como si fuera un diccionario andante.
16. ¿Tiene dificultades para encauzar una conversación que se ha vuelto confusa? Por ejemplo, cuando el niño está confuso porque no entiende algo no pide clarificaciones, sino simplemente cambia el tema de conversación por un tema familiar o tarda mucho en responder.
C. Habilidades cognitivas
17. ¿Lee principalmente libros para obtener información, sin mostrar interés aparente en las obras de ficción? Por ejemplo, es un lector ávido de enciclopedias y libros de ciencia, pero no le interesan los libros de aventuras.
18. ¿Tiene el niño una memoria a largo plazo excepcional para los hechos y sucesos? Por ejemplo, recuerda la matrícula del coche que su vecino tuvo hace algunos años, o recuerda con nitidez escenas acontecidas muchos años atrás.
19. ¿Carece el niño de juego social imaginativo? Por ejemplo, cuando crea juegos imaginativos no incluye a otros niños o se muestra confuso con respecto a los juegos imaginativos de otros niños.
20. ¿Está el niño fascinado por algún tema en particular sobre el que recoge ávidamente información o datos estadísticos? Por ejemplo, el niño se transforma en una enciclopedia andante sobre vehículos, mapas o tablas de clasificación.
21. ¿Se enfada el niño excesivamente ante cambios en su rutina y expectativas? Por ejemplo, se disgusta si se le lleva al colegio por una ruta diferente.
22. ¿Ha desarrollado el niño rutinas elaboradas o rituales que debe finalizar? Por ejemplo, alinea sus juguetes antes de irse a la cama.
D. Habilidades motoras
23. ¿Tiene el niño una coordinación motriz deficiente? Por ejemplo, no es muy hábil para coger el balón al vuelo.
24. ¿Corre el niño con paso extraño?
E. Otras características
Para esta sección, señale si el niño ha mostrado algunas de las características siguientes:
- Miedo inusual o sentimiento de angustia a causa de:
› sonidos ordinarios, por ejemplo: utensilios eléctricos;
› roces ligeros en la piel o la cabeza;
› ponerse una prenda de ropa particular;
› sonidos inesperados;
› ver ciertos objetos;
› lugares ruidosos y concurridos, por ejemplo: supermercados.
- Una tendencia a agitar las manos o balancearse cuando está entusiasmado o nervioso.
- Una falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor.
- Retraso en la adquisición del lenguaje.
- Muecas inusuales o tics.
Aspectos clínicos iniciales
“Los humanos son la raza más ilógica, nada de lo que dicen, nada de lo que hacen, tiene sentido. Oh, ¿por qué no pueden ser lógicos?”
D. Mear, 1994, joven con síndrome de Asperger (citado por T. Attwood, 2002).
Cuando uno interroga por las circunstancias del embarazo y el parto, no aparecen en forma significativa acontecimientos que hayan afectado el transcurso de los mismos; se puede encontrar en algunos casos antecedentes de riesgo, pero no son más frecuentes que en una población normal.
Hay consenso en aceptar que el síndrome de Asperger es diagnosticado más tardíamente que el cuadro de autismo de Kanner, generalmente después de los dos años e incluso con mucha mayor demora. Esto no es casual, ya que los síntomas en lactantes son mucho más sutiles que en el trastorno autista, a veces hasta inexistentes, en tanto no aparecen aislamientos significativos, hay habitualmente buen contacto con los padres, escasas o nulas estereotipias motoras, etc.
“Fue un lactante normal, entre los 8 y 9 meses solía inclinar la cabeza hacia atrás y aletear, fue lo único que nos llamó la atención…” (relato de la mamá de D.).
El desarrollo motor no muestra retraso o solo es leve. Con respecto al lenguaje, a pesar de que en varios de los criterios diagnósticos enumerados se establece que debe ser normal, en nuestra clínica no son raros los casos en que se manifiesta un retraso en la aparición del mismo, pero luego se inicia y se desarrolla como en forma de estallido; los padres se sorprenden de cómo repentinamente un niño que hablaba escasamente, comienza a presentar un lenguaje con un contenido semántico mayor que el correspondiente a su edad cronológica.
E., que tiene ahora 8 años, a pesar de que leía desde los 3 años y medio (al poco tiempo podía hacerlo aun con el texto invertido), no habló hasta los 4 años:
“Lo primero que dijo fue «mamá», luego agregaba palabras diariamente, al poco tiempo hablaba como un adulto, aunque con acento mejicano; aún ahora, que ha mejorado considerablemente con el tratamiento neurolingüístico, cuando se enoja, retoma el modo y las frases de tipo televisivo, por ejemplo dice: «haz tus maletas y márchate»” (relato materno).
Dentro de otras aptitudes, E., aun antes de hablar, podía clasificar de varias formas distintas los casi 50 peluches que tenía y con los cuales pasaba gran parte de su tiempo, por color, por animal, por tipo de pelaje, por rasgos, etc., clasificaciones que realizaba sola, los agrupaba sin efectuar ningún comentario oral.
Entre los dos y cuatro años los niños manifiestan algunas conductas llamativas, especialmente con las características del juego, en el cual pueden quedar absortos y no responder a las llamadas de los familiares. A veces son evidentes sus dificultades para armar un juego simbólico: “le gusta ver jugar a los otros niños, pero él no sabe jugar”, es el relato de algunas madres como la de I. No participan junto a otros niños de los juegos de plaza, para los cuales presentan una torpeza llamativa, prefiriendo actividades sedentarias junto a los adultos. Una madre nos relata: “cuando lo llevaba a la plaza, en vez de jugar con otros niños prefería sentarse en el banco a mirar el diario con algún adulto…” (J. leía desde los 3 años).
El fenómeno de la hiperlexia es habitual en los pacientes; esto puede ser observado en el caso de N., un niño de 4 años, en el que resulta notable también la monotonía de la voz, el uso de términos por encima de la edad y la dificultad de un juego elaborado que no puede o no quiere compartir con la profesional que acompaña la evaluación. Es necesario aclarar que no siempre un fenómeno de hiperlexia es sinónimo de Asperger, como así también que no siempre este signo está presente en el trastorno.
En la hiperlexia el niño comienza a leer precozmente, sin una enseñanza formal, espontáneamente despierta su curiosidad la palabra escrita y comienza a decodificarla con escasa ayuda; por supuesto que no puede dar explicación acerca de su significado por carecer todavía de un nivel madurativo para ello. Aunque menos frecuentemente, también pueden aparecer en forma precoz capacidades innatas para el cálculo y otras habilidades especiales:
“…A los 3 años mi hijo leía perfectamente, multiplicaba en su cabeza números de dos cifras, sacaba raíz cuadrada con su calculadora, pero era muy inadaptado con sus compañeros de jardín, comía sólo banana, polenta o fideos…” (relato de la madre de J.).
“…A los 2 años y 9 meses entró al jardín, deambulaba permanentemente, se aislaba, pero sabía todos los números, reconocía las letras, empezó a leer solo a los cuatro años, nadie le enseñó…” (mamá de D.).
“…Lee solo, reconoce números, se ubica perfectamente en el recorrido de las calles, su memoria es excelente, pero es torpe, no grafica nada y no se conecta adecuadamente con sus pares” (mamá de F., 4 años).
“…Mi hijo hablaba perfectamente desde el año, identificaba todos los logos de las marcas, lee desde los 3 años y escribe desde los 4; siempre se interesó por los números y sus primeras preocupaciones fueron meteorológicas, a los 5 años leía e interpretaba perfectamente los manuales de los teléfonos celulares” (madre de I., hoy 9 años).
En estos relatos, además de capacidades significativas adquiridas tempranamente, se van esbozando algunas características de las dificultades de los niños: selectividad con las comidas, problemas relacionales surgidos de la dificultad de interpretar los estados emocionales de los otros; este último aspecto puede evidenciarse claramente en el informe de la maestra de jardín de F.:
“Sin embargo, con sus pares aún le cuesta integrarse; ante situaciones conflictivas se angustia cuando ve a sus amigos llorar, preguntándole al adulto qué es lo que le pasa, o se acerca al otro chico mirándolo a los ojos como intentando entender qué es lo que le sucede…”.
Esta dificultad de ubicarse socialmente, que ya desde el jardín puede ocasionarle trastornos para integrarse y seguir las normas institucionales, será abordada más adelante.
Si bien esta descripción es la más aproximada a las etapas iniciales del cuadro, algunas presentaciones tienen características más espectaculares, con desarrollos tempranos semejantes a cuadros autistas, lo que genera interrogantes sobre la verdadera relación entre ambas patologías.
B. es hoy un típico joven con síndrome de Asperger, como se puede apreciar en el video adjunto. Es estudiante de ciencias económicas, sigue teniendo una memoria fenomenal para las fechas y una dificultad sensible para establecer lazos sociales y relación de pareja, para los cuales pone todo su empeño. Sin embargo, distinta era su presentación cuando lo conocimos, a los cuatro años. Transcribimos a continuación textualmente el relato de su historia clínica al ser recibido en aquel momento por el equipo terapéutico (Arévalo y col., 1992):
- Conductas autoagresivas.
- Desconocimiento de su esquema corporal e imposibilidad de registrar dolor (los padres comentan complacidos que tiempo atrás B. se había quemado la cara con un calentador y que como era tan “macho” no había llorado ni expresado ningún tipo de dolor).
- Juego estereotipado.
- Ausencia de actividad extrafamiliar (no concurre al jardín, no va a la plaza ni realiza ninguna actividad fuera de su casa).
- No posee control de esfínteres.
- Su lenguaje está estructurado de manera ecolálica. Cuando quiere referirse a un objeto lo hace recordando una propaganda televisiva (si tiene sed dice “Coca-Cola es así”).
- Desconexión del medio que lo rodea, desde la mirada, la actitud corporal y el lenguaje.
Una descripción de las sesiones iniciales acentúa esta imagen de desconexión autística:
“Organizaba el juego según su contenido interno, sin registro del otro y siguiendo un ritual que comenzaba cuando entraba al consultorio: tomaba su bolsa de juegos y la daba vuelta para que cayeran todos los juguetes al piso. Luego pasaba de un juguete a otro (casi siempre en el mismo orden). En ocasiones nombraba al juguete recordando una propaganda –a la botellita le decía Coca-Cola–, dedicando en general mucho tiempo a chupar los objetos, en especial las botellitas, actividad que parecía tranquilizarlo y acentuar su desconexión”.
No fue fácil el trabajo con este niño; a partir del cruce con la mirada del terapeuta y su conexión con la misma, comenzó sus etapas de adquisiciones, que se hicieron en un ritmo acelerado, apareciendo entonces sus capacidades especiales, sus posibilidades educativas y su evolución hasta el estado actual, típico de un individuo con síndrome de Asperger.
Este tipo de inicio del síndrome también es señalado por otros autores, como S. Bauer (2006), quien escribe:
“El cuadro temprano puede ser difícil de distinguir del autismo más típico, lo que sugiere que al evaluar a un niño con autismo y una inteligencia aparentemente normal, no se descarte la posibilidad de que más adelante pueda presentar un cuadro más compatible con un diagnóstico de Asperger”.
En tanto que T. Attwood (2002) advierte:
“es esencial que el diagnóstico de autismo se revise regularmente para examinar si, en un momento dado, el de síndrome de Asperger se ajusta más a la situación del niño”.
Bauer también refiere otras formas de comienzo ya señaladas por nosotros, con retrasos del lenguaje iniciales y una recuperación rápida entre los 3 y los 5 años, y otros niños, que él intuye como los más inteligentes, con un desarrollo normal salvo cierta torpeza motriz. Por supuesto que también observa la aparición temprana de habilidades especiales. Sin embargo, escribe, entre los 3 y 5 años, una observación exhaustiva puede poner en evidencia, en casi todos los casos, signos orientadores de la presencia de este trastorno; y aclarando que si bien no es necesario que estén todos presentes, enumera algunos de ellos:
1) Habilidades de interacción comprometidas.
2) Peculiaridades en la conversación, con tópicos y respuestas extrañas.
3) Dificultades para manejar sus respuestas frente a situaciones del medio, con ansiedad, enojo y a veces agresiones no explicables al estímulo.