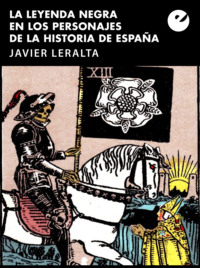Kitabı oku: «La leyenda negra en los personajes de la historia de España», sayfa 2
Historia apócrifa del destierro del Cid
Hasta aquí la narración de los sucesos de Zamora que dieron paso a la leyenda negra del rey Alfonso VI, acusado de la muerte de su hermano y de castigar a uno de sus mejores caballeros con el destierro por cometer la osadía de obligarle a defenderse de la acusación y tener que negar su participación en los hechos en la Jura de Santa Gadea. Ahora bien, las narraciones históricas posteriores, a excepción del Poema de Mío Cid, donde se recoge la Jura de Santa Gadea y su expulsión del reino, nada dicen de aquel episodio que seguramente fue una invención del amanuense que un siglo después redactara el cantar de gesta, escrito alrededor del año 1200. Unos sucesos que, de ser ciertos, tendrían que haber aparecido descritos en diferentes documentos coetáneos y posteriores y no fue el caso. Por ello, los investigadores defienden la teoría de que se trata de una historia imaginaria, inventada para dar más categoría de héroe al Cid y de esta manera crear un personaje de leyenda en una época que andaba necesitada de ellos (siglo XIII).
En cambio, sí existió el destierro del Campeador, dos en concreto, acontecimientos bien documentados a través de diferentes narraciones. El primero tuvo lugar en 1081, nueve años después de la muerte de Sancho II, tiempo excesivo como para pensar que fue una consecuencia del acto de Santa Gadea. Pero las causas no están nada claras; para algunos el motivo estuvo en las parias que recaudó al rey de Sevilla, el poeta al-Mutamid, y que no entregó íntegramente a su señor, y, para otros, se debió a una incursión realizada en las tierras de la taifa de Toledo para vengar un ataque musulmán a la fortaleza soriana de Gormaz y alrededores. Rodrigo, al enterarse del suceso, tomó la iniciativa personal de salir en la búsqueda de las tropas enemigas penetrando en las posesiones del rey de Toledo, amigo de Alfonso VI, donde asoló tierras, capturó rehenes y se adueñó de un importante botín que repartió generosamente entre su mesnada. Se dio la curiosa circunstancia de que el rey castellano se encontraba en suelo musulmán intentado sofocar un ataque del rey de Badajoz contra su compatriota toledano, por lo que se vio envuelto en una situación delicada: por un lado defendiendo al rey de Toledo y por otro atacando sus territorios por medio de uno de sus mejores hombres. Una vez recibida la queja de quien le pagaba buenos dividendos para defenderle, Alfonso castigó a su mejor soldado expulsándole de León y Castilla. Así pues, la leyenda negra del rey castellano se ha mantenido viva hasta que las investigaciones sobre la figura del Cid han demostrado lo contrario, que el personaje histórico superaba al personaje literario. Aún así, como muy bien indica el profesor Francisco Javier Peña, experto cidiano, detrás de una leyenda se esconde un mensaje y en los episodios legendarios narrados en este capítulo destaca el talante de un caballero honesto, de moral firme, defensor de la legalidad y del orden político y social del reino, algo impropio entre la alta nobleza.
El POEMA DE MÍO CID
La historia de la obra literaria del Cid es tan legendaria como la de su protagonista. No está claro cuando fue escrita por diferentes motivos. Hay quien entiende, entre ellos Ramón Menéndez Pidal, el gran investigador cidiano, que el Poema fue obra de dos autores por el desarrollo de los temas, el uso de la métrica y la narración de los sucesos históricos y lugares descritos. Tradicionalmente se ha pensado que una parte de la obra se debió a un juglar de San Esteban de Gormaz –villa próxima a los lugares citados– que la debió escribir hacia 1105, seis años después de la muerte del Cid. De ahí el conocimiento fresco, cercano y casi real de los sucesos y lugares narrados en la primera y segunda parte: “Cantar del Destierro” y “Cantar de las Bodas”. Siguiendo con esta teoría, el autor de la tercera y última parte, el “Cantar de la Afrenta de Corpes y Cortes de Toledo”, pudo haber sido algún poeta de Medinaceli, también en tierras de Soria, pero más alejadas del Duero, el cual comete imprecisiones en la descripción de los lugares por desconocerlos y hace una narración más alejada de la realidad, más imaginaria y novelesca, tal vez con más gancho legendario. La fecha probable de la redacción se sitúa alrededor de 1140 teniendo en cuenta los arcaísmos utilizados en el texto y las costumbres descritas entre la población.
En cambio, los estudios actuales no coinciden plenamente con las tesis del gran filólogo y medievalista gallego y apuntan a una fecha en concreto, la que aparece en el manuscrito: 1207, es decir, cien años después de la muerte del héroe castellano, una fecha que también levanta discusiones debido al tipo de grafía, más parecida a la utilizada en el siglo XIV, y a una duda que surge en la fecha del documento. El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de España y es una copia del siglo XIV que no deja dudas. La controversia está en conocer el original que sirvió para la copia realizada por el amanuense Per Abad o Pedro Abad, cura de la localidad soriana de Fresno de Caracena, próxima a Gormaz, territorio muy conocido por el Campeador por tener propiedades en la zona y cuyas hazañas seguro que conoció el copista de viva voz por algún juglar. Si hay algo claro es que la obra es el resultado de la tradición oral y de la lectura de relatos anteriores como el Carmen Campidoctoris y la Historia Roderici. Posiblemente de la amalgama de ambas fuentes surgió el germen de la obra, inventada en este caso por un solo autor de origen desconocido.
El Poema de Mío Cid es posiblemente la obra más antigua de la literatura castellana, lengua que empezaba a desplazar al latín de los ambientes cortesanos y aristócratas y que era entendida, además, por el pueblo. De ahí la gran difusión y buena acogida que tuvo. Un trabajo memorable, único e irrepetible por su desarrollo narrativo y planteamiento argumental, dividido en tres actos. Un texto de ficción, comprobado por diferentes estudiosos del tema, que intentó promocionar el orgullo castellano y los valores caballerescos de la época como la lealtad, la justicia, la fidelidad y la nobleza. El Cid aparece como un personaje de leyenda, asumiendo con resignación la desgracia de abandonar su tierra por una decisión injusta. Pero el autor de la obra supo combinar muy bien la verdad histórica con la ficción y el resultado fue un poema épico de gran calidad y mucha trascendencia literaria e histórica. Ante el acoso almohade, Castilla vivía un periodo convulso necesitado de personajes heroicos que dieran valor al espíritu castellano de siempre, de guerreros vencedores y combativos con el enemigo almorávide. Hacía falta una renovación del sentimiento de vasallaje hacia el rey y, al mismo tiempo, había que contentar a la nobleza con proezas bélicas y episodios atractivos que afirmaran el espíritu caballeresco del momento, y el Cid representaba todas esas virtudes. Así pues, el Poema de Mío Cid se convirtió en la mejor campaña de propaganda de la España de Alfonso VIII y tal vez ayudó a subir la adrenalina y la autoestima de los soldados cristianos que derrotaron a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
Ramiro II, rey de Aragón. La leyenda de la campana de Huesca
“No por ambición ni codicia, sino por necesidad del pueblo y la tranquilidad de la Iglesia y llevado por el mejor deseo”.
(Palabras de Ramiro II al ser coronado rey de Aragón)
Ramiro II (Jaca, 1084-Huesca, 1157), rey de Aragón (1134-1137), tercer hijo de Felicia de Roucy y Sancho Ramírez I, rey de Aragón y Navarra. Heredó la corona del reino de su hermano Alfonso I y en 1137 cedió el trono a su yerno Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, aunque siguió ostentando el título de rey hasta su muerte. Está enterrado en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
La muerte de Alfonso I el Batallador, sin descendencia directa, dejó el trono de Aragón lleno de incertidumbres y tensiones porque nadie, o muy pocos, dieron crédito al testamento real de donar la gestión de la Corona de Aragón a las Órdenes Militares y, mucho menos, de hacerlo efectivo. Una cosa era la decisión personal del rey y otra muy distinta la realidad social y política del reino, su historia, sus costumbres y sus maneras de vida. La Iglesia exigía el cumplimiento de la última decisión de Alfonso I y la nobleza aragonesa buscaba una salida más sensata y ajustada a derecho. Al final, los aragoneses buscaron una solución momentánea para salir del apuro como fue la propuesta de ofrecer el trono de Aragón al monje Ramiro, hermano menor de Alfonso I.
La formación religiosa
Ramiro, al igual que su hermano, había recibido de su madre Felicia de Roucy una esmerada educación fundamentada en profundos principios religiosos que le animaron a entrar en la abadía benedictina francesa de Saint-Pons-de-Thomières [San Ponce de Tomeras] con nueve años; después su hermano Alfonso le encargó que se hiciese cargo de la abadía leonesa de Sahagún (1110); luego fue elegido obispo de Burgos (1114) y un año después de Pamplona, más tarde abad del maravilloso templo románico de San Pedro el Viejo de Huesca (1130) y finalmente alcanzó el grado de obispo de Roda de Isábena y Barbastro (Huesca) en 1134. Y así pasaba su vida, entre claustros, hábitos y oraciones, alejado del mundanal ruido de las batallas y de los despachos reales. Esta vida fue la que le valió el sobrenombre con el que ha pasado a la historia, Ramiro II el Monje o el Rey Cogulla, como aparece en los escritos.
Pero la muerte de su hermano le obligó a salir de las dependencias monacales para ceñirse la corona de Aragón. Necesitó de una dispensa pontificia de Benedicto IX (1134) para que abandonara su matrimonio con Dios y se hiciera cargo de otros menesteres más tangibles e incómodos como era el gobierno de un reino envuelto en guerras y disturbios. Lo cierto es que Ramiro no lo hizo con buena gana y que fueron razones de Estado las que le empujaron a cambiar la cogulla de obispo por la capa y el cetro de rey… “no por ambición ni codicia, sino por necesidad del pueblo y la tranquilidad de la Iglesia y llevado por el mejor deseo”. Los cuatro años que estuvo reinando en Aragón fueron tan intensos y frenéticos que no es de extrañar que al final echara en falta su vida contemplativa de monje e hiciera todo lo posible para desprenderse de la corona como así hizo más adelante.
Las primeras medidas y los primeros problemas
Antes de entrar en los detalles de la leyenda negra de Ramiro II conviene explicar algunas circunstancias previas a los acontecimientos que tuvieron lugar en Huesca, entre ellas su elección de rey, hecho que no fue del agrado de mucha gente. El nuevo monarca fue coronado en su localidad natal de Jaca en 1134, pero la ciudad de Pamplona no le aceptó y una parte de la nobleza proclamó rey de Navarra a García Ramírez V. En aquellas fechas Aragón y Navarra estaban unidas desde 1076 a raíz de la muerte del rey de Pamplona Sancho Garcés IV, asesinado en el transcurso de una cacería por orden de sus hermanos, Ramón y Ermesinda, que pretendían alcanzar el poder. El rey navarro fue arrojado al fondo de un profundo precipicio pero las cosas no salieron como esperaban. Enterados algunos nobles de la intriga, no aceptaron como soberano a ningún miembro de la familia, ni siquiera al pequeño heredero del monarca asesinado debido a su corta edad, y decidieron elegir a su primo, al rey aragonés Sancho Ramírez I. Desde entonces habían permanecido unidas las coronas de ambos reinos hasta que Ramiro II tuvo que colgar el hábito.
Por si faltaba algo, el monarca castellano Alfonso VII, que se hallaba en todos los acontecimientos, decidió entrar en escena aprovechando la debilidad y la confusión del momento, ocupando Soria, Nájera (La Rioja) y Zaragoza. Para poner las cosas en orden, el nuevo rey pidió una tregua a los musulmanes y firmó algunos pactos con sus vecinos navarros para aclarar las fronteras de ambos reinos que en aquellos tiempos estaban muy difusas por varias circunstancias como eran la inestabilidad política –hecho que provocaba que entre los reinos vecinos se ocuparan y se entregaran plazas en función de acuerdos y casamientos– y las razias o incursiones musulmanas, que penetraban en territorios ajenos y luego los tomaban en propiedad. El caso es que Ramiro II tenía tanta faena en casa que no sabía muy bien qué hacer. Además, estaba la presión de Inocencio II que de vez en cuando le enviaba algún aviso recordándole el testamento de su hermano, la cesión de la Corona de Aragón a los caballeros templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro.
La leyenda de la Campana de Huesca
Tantos problemas internos y externos animaron a una parte de la nobleza a levantarse por la mala gestión política del nuevo regidor que, entre otras medidas, había devaluado la moneda jaquesa y vaciado los cepillos de las iglesias para superar la crisis económica. A partir de esta situación social se creó, siglos después, la leyenda de la Campana de Huesca con múltiples facetas y diversas interpretaciones históricas de dudosa verosimilitud. He intentado analizar de nuevo todas las versiones históricas para trasladar al lector la verdad de uno de los episodios más tristes de la Alta Edad Media, y lo cierto es que no he podido llegar a una conclusión categórica. Así pues, a medio camino entre la leyenda y la verdad historiográfica, estos fueron los sucesos ocurridos hacia el año de 1135 y que dieron lugar a la leyenda negra de Ramiro II.
Según la tradición, el rey aragonés, cansado de tanta rebelión y crispación civil, convocó a los nobles en su palacio de Huesca con la excusa de presentarles el proyecto de construir una campana que se oyera en todo el reino. A la cita fueron llegando los principales nobles a los que invitó a pasar uno a uno a una sala del palacio donde les esperaba una trágica sorpresa: todos fueron decapitados por los hombres del rey y sus cabezas quedaron colocadas en círculo menos la última, la del prohombre más levantisco, el obispo Ordás, titular de la diócesis de Huesca, cuya cabeza fue colgada de una campana pendiendo como un badajo. Algunas fuentes hablan de hasta doce nobles decapitados y otras de siete. Allí, en el suelo del palacio de los Reyes de Aragón, se encontraban repartidas las cabezas del señor de Albero Alto y Torreciudad, Lope de Fortuñones; la del señor de Bolea, Ejea y Luna, Bertrán; la del señor de Perarrúa, Miguel de Rada; la del señor de Naval, Íñigo López; la del señor de Ruesta, Cecodín de Navasa, y, por último, la de Fortún Galíndez, señor de Huesca. En total, seis nobles más la cabeza de la máxima autoridad religiosa del reino. La ausencia de estos caballeros en la documentación de aquel año de 1135 hace pensar que ellos fueron los elegidos para formar parte de la leyenda de la Campana de Huesca. Después, una vez cumplido el atroz escarmiento, Ramiro II hizo entrar al resto de los invitados para que vieran qué destino les esperaba si continuaban agitando el orden de Aragón. Visto lo visto los caballeros abandonaron el palacio y las revueltas cesaron.
Hasta aquí la leyenda de la Campana de Huesca como ha sido contada en los escritos desde el siglo XIV cuando apareció por primera vez en la Crónica de San Juan de la Peña o Crónica Pinatense, escrita por orden del rey aragonés Pedro IV el Ceremonioso. Después, la historiografía ha intentado indagar en las causas de la matanza, en los motivos que guiaron a Ramiro II a cometer tal locura y parece ser que una parte de la tradición tiene su base en los Anales Toledanos Primeros que citan de esta manera un suceso ocurrido en 1136: “Mataron las potestades en Huesca”. Si damos crédito a este breve comentario, podemos deducir que algo pasó durante el reinado del monarca aragonés; además, el historiador árabe Ibn Idari va más allá y explica que la causa de los asesinatos se debió al asalto que hicieron varios nobles a una caravana de mercancías que viajaba por tierras musulmanas hacia Huesca, acto que rompió el pacto de no agresión firmado entre Ramiro y el gobernador árabe de Valencia y Murcia.
Otras fuentes explican que la decisión tomada por el rey aragonés estuvo influenciada por Frotardo, abad del cenobio francés de San Ponce, donde había aprendido desde pequeño la moral cristiana y otras enseñanzas. Ante la difícil situación que vivía el reino, el soberano envió a un emisario para pedirle consejo sobre la mejor manera de acabar con el desorden. Como el religioso francés no se fió del enviado real, le invitó a visitar el huerto monacal y allí se dispuso a cortar las coles que sobresalían por encima de las demás. Una vez acabada la faena, le dijo que contara a su rey lo que había visto. Y eso hizo el buen caballero. Ramiro II interpretó que el huerto era su reino y las coles cortadas las cabezas de los nobles insurrectos.
También se cuenta que una parte de la nobleza se mofaba de él y le ridiculizaba porque entendía que era una persona inepta para el gobierno, sin valor ni conocimientos guerreros y poco hábil con las armas de batalla como la lanza y la espada, cuyo uso le resultaba difícil de compaginar cuando iba montado a caballo hasta el punto de llevar sujetas las bridas con la boca. Y así lo explica el romance:
“Las riendas tomad, señor,
en aquesta mano misma
con que asides el escudo,
y ferid en la morisca.
El rey, como sabe poco,
luego allí les respondía:
Con esa tengo el escudo,
tenellas yo no podía,
ponédmelas en la boca,
que sin embarazo iba”.
La boda del rey y la cesión del reino
Una vez resueltos de forma drástica una parte de los problemas internos, el rey se dispuso a pensar en la retirada. Como el tiempo apremiaba porque había que buscar a un heredero, inmediatamente le buscaron esposa y se casó con Inés de Poitiers, de noble linaje y buenas referencias, pues era hija de los condes de Toulouse. La boda, celebrada el primer día del año 1136, se realizó antes de que llegara el permiso papal para que pudiera consumarse el matrimonio, cosa que debió hacer sin más dilación porque a los nueve meses de la ceremonia nació Petronila, destinada a heredar el trono paterno de forma inmediata. Y así fue pues antes de cumplir los dos años la casaron con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, que contaba con veinticuatro años en el momento de los esponsales, celebrados en Barbastro el 11 de agosto de 1137.
Tres meses después, el monarca aragonés decidió abdicar en su yerno y regresar a su lugar de origen, el monasterio de San Pedro el Viejo, joya del románico aragonés, donde vivió hasta su muerte. A pesar del retiro, siempre mantuvo el título de rey mientras su yerno, en un signo de inteligencia política, se reservó el nombramiento de príncipe de Aragón. El enlace sirvió para unir definitivamente las tierras de Aragón y Cataluña en un solo reino, una sola unidad territorial pero con tradiciones y leyes diferentes.
Alfonso X, rey de Castilla. La leyenda del Rey Sabio
“Mientras estudia el cielo y observa los astros, perdió
la tierra”.
Padre Juan de Mariana
Alfonso X (Toledo, 1221-Sevilla, 1284), rey de Castilla (1252-1284), hijo primogénito de Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia, reyes de Castilla y León. Se casó con Violante (1246), hija de Jaime I de Aragón, con la que tuvo diez hijos, entre ellos a Sancho IV. Se da la curiosa circunstancia de que Alfonso repudió a su esposa por estéril y decidió casarse con la princesa noruega Cristina, pero cuando llegó a Burgos para la boda (1254) la reina había dado a luz a Berenguela. Al final tuvo que arreglar el problema casando a la joven nórdica con su hermano Felipe. Alfonso X y Violante descansan en la catedral de Sevilla, menos el corazón del rey que reposa en la catedral de Murcia.
La vida de Alfonso X es una de las más paradójicas de los reyes de España. Su sobrenombre de Sabio ha transmitido la idea de un monarca con un talento especial para sacar adelante empresas culturales, y con ese semblante literario ha pasado a la historia, a la memoria profana del conocimiento; en cambio, su biografía profunda dista mucho de la imagen de un buen rey en todos los ámbitos de gobierno y no solo en el cultural. En la gestión política de Alfonso X debió pesar mucho la referencia paterna de Fernando III, un monarca ejemplar y que marcó el camino político de Alfonso, para lo bueno y para lo malo, para asemejarse al rey santo y para superarle a pesar de las limitaciones políticas del hijo.
Aunque no lo parezca, Alfonso tuvo una vida dramática, un reinado lleno de problemas de toda índole como el fracaso por alcanzar la corona imperial, las invasiones africanas, el levantamiento de los nobles, el sufrimiento padecido por las gravísimas enfermedades que tuvo, la muerte de su primogénito o, su peor pesadilla, la rebelión familiar que le persiguió parte de su vida hasta el punto de ver como su hijo Sancho le despojaba del trono de Castilla ayudado por una parte de la nobleza y la Iglesia. Durante un largo periodo de su gobierno, Alfonso X estuvo preocupado por alcanzar el sueño de la corona imperial alemana, cargo ofrecido al monarca en 1256 por su descendencia directa materna con el duque de Suabia, abuelo del monarca y dinastía que había gobernado mucho tiempo en Alemania. El “fecho del Imperio”, como aparece recogido en los libros, acabó oficialmente en 1273 con la elección como emperador de Rodolfo de Habsburgo, a pesar de que Alfonso X insistió en su demanda hasta el verano de 1275, cuando tuvo lugar la entrevista con Gregorio X en la ciudad francesa de Beaucaire, cerca de Montpellier. Aquella reunión terminó con la derrota moral del soberano de Castilla ante los argumentos y la firmeza demostrada por el papa, contrario a la presencia de la dinastía Suabia en el trono imperial.
Precisamente fue la prolongada ausencia del monarca de la Península la que facilitó una nueva invasión árabe, esta vez a cargo de los benimerines, herederos directos de los almohades. Los nuevos africanos, apoyados por el reino de Granada, ocuparon varias plazas (tierras de Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba) hasta que unos y otros firmaron varias treguas a la espera de mejores tiempos. Unos tiempos turbulentos, ni mejores ni peores, llenos de crisis porque la nobleza se levantó contra su rey. No aceptaban las reformas legislativas que limitaban su poder y aumentaba el de la realeza, ni tampoco el espíritu del Fuero Real, dado por Alfonso a las villas y ciudades de Castilla y la Extremadura con el fin de regular las relaciones entre monarquía y nobleza. También hubo momentos de satisfacción. Uno de sus aciertos como gobernante fue la política repobladora que se extendió a gran parte del territorio castellano, desde Galicia a Huelva y desde Asturias a Murcia. En fin, un rey docto en sabiduría y torpe en administración pública. ¿Un buen monarca? Intentaré responder a la pregunta en las próximas páginas.
Las enfermedades del rey y sus empresas culturales
Pueden parecer consideraciones independientes y no relacionadas, dos situaciones más de su vida, quizá inconexos, pero me ha llamado la atención que las etapas en que sufría graves enfermedades coincidían con momentos de intensa labor literaria. El carácter creador de Alfonso se manifestaba de manera gloriosa cuando se apartaba de la corte por razones de salud y dedicaba todo su tiempo a la producción cultural. Solo desde la soledad y alejado de las responsabilidades de gobierno se puede entender la magna obra del Rey Sabio. Son varios los estudios que sostienen que su carácter errático, que su posible desequilibrio mental, que sus enfermedades y males, que sus crisis de dolor sirvieron, no solo para deponerle del reino ante la incapacidad de reinar con equilibrio y razón, sino para fortalecer sus inquietudes literarias, científicas y legislativas.
Quizá desde este argumento se puede entender cómo un rey de Castilla pudiera disponer de tiempo para sacar adelante sus extensos proyectos culturales. En cambio, también he advertido lo poco conocidas que resultaron las enfermedades del rey, aún así, en las Cantigas, uno de los mejores trabajos directos de Alfonso, encontramos algunas citas (Cantigas 200, 209, 235, 279, 366 y 367) que hablan de las desdichas del rey, de sus males físicos y de los malos momentos sufridos que el monarca quiso trasladarlos a su obra más ambiciosa, más autobiográfica. Para muchos investigadores, este maravilloso documento literario es más fehaciente y real que cualquier otro testimonio escrito legado por los cronistas de la época. El rey padeció varias enfermedades que fueron agravándose con el paso de los años, desde una hidropesía, que le afectó a las funciones renales, hasta fiebres generales, descompensaciones cardiacas, trastornos mentales y un cáncer maxilar que le produjo la pérdida de un ojo. Un empeoramiento general que le obligó a ceder a su hijo Sancho una parte de sus responsabilidades.
El dilema de la sucesión
Cuando Alfonso X estableció en su obra Espéculo y luego en las Partidas el “derecho de representación” que otorgaba a los hijos del heredero al trono el derecho a la corona, no sabía muy bien en qué enredo se estaba metiendo, ni se lo imaginaba. Este principio hereditario alteraba notablemente la costumbre castellana según la cual, el hijo primogénito, nacido de un matrimonio legal, sucedía al padre y, en caso de ausencia por fallecimiento, era sustituido por el segundogénito y así sucesivamente. Después de la muerte del príncipe Fernando (Ciudad Real, 1275), primer varón del rey castellano, la nueva norma alfonsina dejaba el trono de Castilla en manos del nieto de Alfonso X, el infante Alfonso de la Cerda, para más señas sobrino de Felipe III, rey de Francia, hermano de su madre.
Algunos estudiosos entienden que una de las condiciones para la celebración de la boda entre el príncipe Fernando y su futura mujer Blanca, hija de san Luis IX de Francia, tío de Alfonso X, fue que los descendientes del matrimonio gobernaran en Castilla, cláusula renovada por el nuevo rey francés Felipe III que subió al trono en 1270. Según parece, todos los implicados en los derechos hereditarios estaban de acuerdo, sobre todo el Rey Sabio que sabía de la importancia de tener como aliado al país vecino y de hacer cumplir la legalidad vigente sobre los derechos de sucesión. Al hilo de esta declaración de intenciones entre Castilla y Francia, sabemos que unos años antes, en 1255, ambos monarcas hablaron de la posibilidad de unir los dos reinos casando a la infanta Berenguela con Luis, primogénito del soberano francés, un ambicioso e histórico proyecto que no salió adelante al nacer el infante Fernando ese mismo año, y morir prematuramente el heredero de Luis IX. Pero tanta negociación hereditaria no fue cosa fácil en aquellos tiempos de luchas terribles entre corona y nobleza.
De hecho, la historiografía nos ha dejado una lectura política del conflicto que se avecinaba entre Alfonso X y su hijo Sancho. Al parecer, el heredero Fernando, poco antes de morir, exigió a Juan Núñez de Lara que jurase defender los derechos de su pequeño Alfonso a la corona del reino. Por otro lado, existía un acuerdo de amistad y lealtad entre el infante Sancho y Lope Díaz de Haro para que el noble defendiera los derechos de sucesión ante su sobrino Alfonso. Así las cosas, al margen de cuestiones de procedimiento jurídico que solo podía decidir el monarca, aunque la norma era clara, comenzaba una lucha nobiliaria por el gobierno real entre las dos familias más poderosas de Castilla, los Lara y los Haro.
Aunque el rey estaba por encima de casi todo, ciertas decisiones debían contar con el apoyo y el visto bueno de sus consejeros por que al fin y al cabo eran los encargados de gobernar en la sombra con sus sabias decisiones y propuestas. La buena gestión realizada por Sancho en Castilla durante la ausencia de su padre en Beaucaire y la habilidad mostrada en la negociación con los musulmanes para pactar una tregua, debieron ser motivos suficientes para cambiar de opinión. Al final, los partidarios de Sancho presionaron para que la solución política predominara sobre la norma legal e hicieron todo lo posible para que así fuera, hasta el punto de presentarse una importante delegación de ricos hombres en Toledo para disuadir al rey.
Detrás de la campaña estaba Lope de Haro, fiel a su compromiso de apoyar al infante Sancho en todo lo que fuera necesario para alcanzar el objetivo, pero el rey, haciendo honor a su futuro apodo, no quiso desvelar su decisión, probablemente porque el conflicto que vivía en su interior, como persona y como rey, como padre y como legislador, no le dejaba aplicar la razón a un asunto con muchas aristas. Parece ser que el tiempo y los hechos –las hazañas bélicas de Sancho contra los moros– le hicieron reflexionar sobre la conveniencia de que su hijo era la mejor opción para ocuparse del trono de Castilla, eso es al menos lo que sucedió en las Cortes de Burgos (mayo-julio de 1276) en donde la figura del infante salió reforzada con la designación de “hijo mayor y heredero”. Pero fue en las Cortes de Segovia (mayo de 1278) cuando el infante juró ante los procuradores del reino el nombramiento de príncipe, dando carácter oficial a una elección que ya había sido aceptada en todos los mentideros y plazas públicas de Castilla y León. Con la designación se debía poner fin a tanta polémica y angustia sucesoria y a tanta duda e incertidumbre por parte del rey, pero las cosas se torcieron unos años después. De momento Violante empezó a preparar su salida porque su sentido de madre y abuela le avisaba de posibles riesgos para la vida de sus nietos.
La leyenda negra de las misteriosas ejecuciones de los nobles
Uno de los episodios de enfermedad que padeció Alfonso X tuvo lugar en el invierno de 1276-1277. Durante varios meses estuvo recluido en su residencia de Vitoria y una vez recuperado hizo una reaparición pública brutal: ordenó ajusticiar a su hermano Fadrique y al caballero Simón Ruiz de Cameros, uno de los señores más ilustres de Castilla. La orden salió de su puño y letra pero uno de los brazos ejecutores fue el del infante Sancho, obediente por intereses ante la decisión paterna de la elección de heredero. Esto es lo que cuenta la Crónica de Alfonso X: