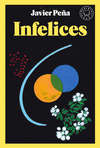Kitabı oku: «Infelices», sayfa 3
6
Amara
Quién le iba a decir a Karl que acabaría teniendo una hija con uno de aquellos tres gilipollas. Y quién que Amara acabaría pareciéndose más al pequeño Hans que a su padre biológico. A veces se pregunta si no habrán encontrado los espermatozoides alguna manera de ocultarse sigilosos en su vagina, aferrados a una pared del útero, esperando a acoplarse como si tal cosa a un chorro ajeno de semen. Si esto fuera posible, naturalmente posible, tampoco le habría extrañado; no como acto de venganza, no como ejercicio de rencor seminal, sino más bien como el reflejo de aquel hombre silencioso, de esa forma de ser tan suya, siempre agazapado y ausente cuando estaba con ella y, en cambio, tan presente en la distancia, incluso después de tantos años, incluso a través de Amara, el canal más insospechado para volver a su vida.
Ahora Amara está allí sentada en el borde del sofá, los hombros erguidos como es habitual en ella, mientras el televisor habla sobre Micenas con la voz apagada de los documentales que emiten en la televisión pública. Su mirada fija, casi perdida, la conoce bien; aquella mirada que asustaba a Karl cuando era más pequeña, tanto que consultó a varios pediatras la posibilidad de un retraso (ella prefiere la palabra disfunción).
A estas alturas, a punto de cumplir los ocho años, sabe que el cerebro de Amara procesa a más velocidad que el del resto de los niños de su edad; en realidad está procesando más rápido que su propio cerebro, aunque no podría culpar a nadie por pensar lo contrario. Como el verano pasado cuando fueron juntas a Roma, en uno de esos viajes estivales a los que la lleva para lavar su conciencia. Ella conoce al dedillo los Museos Vaticanos y eso le permitió, sentada en un banco, disfrutar por completo de la reacción de Amara, de esa mirada fija en la pared del Juicio Final, inmóvil minuto tras minuto, mientras los demás visitantes discurrían a cámara rápida y hacían fotos furtivas, desafiando la prohibición, con móviles, con cámaras compactas, con réflex camufladas. Solo si alguno usaba el flash se ganaba la reprimenda de un vigilante. «¡No photo! ¡No photo!». Miraban hacia el techo, daban un par de vueltas a la Capilla Sixtina y se marchaban con sensación de misión cumplida. Amara no, Amara seguía allí mirando hacia arriba, los brazos y el torso relajados, el cerebro procesando sabe Dios qué, y Karl, en ese preciso instante, no podía dejar de querer a esa pequeña rareza que había salido de sus entrañas ¿Era eso el instinto maternal? ¿Tenía ese instinto algo que ver con que la inclinación de Amara hacia el arte sea lo único que parece haber heredado de ella?
El arrebato de amor fue interrumpido por un turista español que quería fotografiar a su novia frente al Juicio Final y no deseaba que Amara apareciese en el encuadre. El chico hizo un gesto con la mano abierta a su compañera indicándole que esperase: «A ver si se quita la niña autista de ahí». La novia le dio un codazo y musitó entre dientes que la madre de la autista estaba detrás. Luego, en voz más alta, añadió: «gilipollas». Tal vez Karl debería haberse enfadado, igual debería haberles afeado el comentario, pudo haber presumido del cociente intelectual de su hija, pudo haber fingido el autismo de Amara, echarse a llorar y humillarlos, pero se sorprendió a sí misma disfrutando de la situación. ¿Cómo podría echarles nada en cara a dos extraños si ella misma había pensado que Amara tenía una disfunción? Cuando los chicos, visiblemente incómodos, se marcharon sin foto, ahogó una carcajada tapándose la boca con la mano. Al oírla, Amara salió del trance, se volvió y fue junto a ella. Karl abrazó con fuerza a su hija; toda la relajación del cuerpo de la niña viendo a las blandas almas hundirse en el infierno se convirtió en rigidez en el momento del abrazo (malditos espermatozoides escapistas).
Que Amara es diferente salta a la vista. No es que Karl sea la típica madre que cree que su hija es la más lista, de hecho, no soporta a esas madres, a esos grupos de madrazas, cuyos hijos juegan juntos en el parque o el colegio, que se ponen verdes cada vez que tienen la ocasión, cuando no se acuestan con el marido de otra. Esas madres a las que les regalan tarjetas de eres la mejor madre del mundo. Esas madres que celebran que un niño de cinco años haya dejado de mearse en la cama con una fiesta de cruasanes y emparedados como si el niño hubiese descubierto la vacuna de la poliomielitis. Esas madres que te cuentan que su hijo ha preguntado por qué papá tiene pito y ella no y que añaden un «qué listo es, a ver si vamos a tener un Einstein en la familia». No se refiere a esa sublimación absurda del proceso normal de maduración, del descubrimiento del cuerpo y del mundo, del desarrollo del lenguaje que tanta gracia les hace a los familiares y que, de ninguna manera, convierte a los niños en especiales. ¡Si no lo hicieran tendrían un retraso! (Y ahí sí utiliza la palabra retraso). Amara es realmente inteligente y ella no lo celebra; al contrario, le asusta, porque ya lo ha vivido de cerca y sabe que es el camino más corto hacia el dolor, que en pocas ocasiones va a servir de ayuda real; sabe que será un foco de decepciones y, a medida que vayan pasando los años, después de la sorpresa, los elogios y las buenas calificaciones en el colegio, la utilidad práctica de esa inteligencia superior a la media se va a ir diluyendo y poco a poco va a dar paso a una intensa sensación de fraude. No solo no lo celebra, sino que se siente culpable. No deja de pensar que ese mundo interior que Amara apenas muestra es su creación involuntaria por haber hecho de ella una niña solitaria, sin padre, sin abuelos, sin hermanos, con un primo al que nunca ve, con una madre siempre de viaje, con cuidadoras por las que no demuestra ningún tipo de afecto, sino más bien indiferencia.
Amara, a ojos del resto del mundo, es un remanso de paz. Gladys, la mujer que la cuida, le dice a Karl que tiene la impresión de estar robándole el dinero, que es imposible ser más tranquila. Karl no le recuerda ni una sola pataleta, lo cual no quiere decir que no intente salirse con la suya, pero utiliza otras armas, como en el centro comercial con el abrigo de pelo rosa. No quería comprárselo porque le parecía demasiado caro, pero la niña le habló del frío que pasaba camino del colegio. Ella le enseñó un plumífero negro, pero la niña le dijo que necesitaba algo rosa, porque en clase la llamaban marimacho, un gordinflón incluso había empezado a llamarla Amaro. Ella, aunque no la creyó, porque Amara de aspecto es muy femenina, quiso comprarle un plumífero rosa, pero la niña la miró con esa cara de condescendencia, de qué normal eres, de qué razonamientos más pueriles, de aparta del camino de un genio, esa cara que tan bien conocía de Hans (maldito semen escondido).
Y ahí está ahora, con su abrigo de pelo rosa, en el borde del sofá, un gorro de lana con dos cordones a los lados como los que llevan en Alaska en las películas, un mechón negrísimo cayéndole sobre la frente, la nariz roja por el calor de esperar siempre en casa con la ropa puesta como si fuera a declararse un incendio y no quisiera tener que huir en pijama, abrigada en el mes de mayo como si previese que se avecina una catástrofe, con la mirada profunda y a la vez distante del auriga de Delfos del que acaban de hablar en el documental, esa mirada azul que, como el auriga, parece seguir observando algo que ocurrió hace 2.500 años.
Apaga el televisor y le dice a Amara que van a llegar tarde al colegio. La niña sigue con los ojos clavados en un punto de fuga de la pantalla ya completamente negra. «Mamá», dice, «¿podemos ir a Grecia este verano?». «Claro que sí, cielo», le contesta Karl acariciándole suavemente la mejilla, con cariño, pero también con pena.
Y ahí sigue Amara sentada en el borde del sofá, preparada para sufrir todo el dolor del mundo. Preparada para ser un nuevo fraude.
7
Segunda parte del testimonio
de un asesor
Quiero que os hagáis una idea del ambiente en el que he pasado mis últimos años como asesor. Quiero que dibujéis a un hombre de treinta años en mitad del pasillo gritando estas palabras: cambio en la agenda. La americana, dos o tres tallas más grande de lo debido, le confiere un aire cómico. Puede que la razón sea la obvia, que ha adelgazado y no ha renovado el armario, pero en cuatro años compartiendo gabinete con él siempre se ha mantenido en el mismo peso, kilo arriba kilo abajo. El peso no es lo único que mantiene, también los trajes y las camisas raídas en los puños; el peinado, siempre hacia un lado, rígido, pastoso; las corbatas, anchas, con brillos, rayas naranjas, cuadros rojos, diminutos lunares amarillos —amarillo, el color de moda—. Solo que la impresión almidonada que desprende a simple vista se borra de un plumazo cada vez que se pone a vocear en medio del pasillo. Es entonces cuando uno se pregunta si el tamaño de la chaqueta no tendrá que ver con haber dejado pasar de vuelta en algún momento anterior las mangas de una camisa de fuerza. «¡CAMBIO EN LA AGENDA!». Vocifera aún con más vehemencia y la chica del cáncer se ríe con los ojos, con sus ojos grandes y extraños, como clavados en las órbitas, como si al esculpirlos les hubiesen dado un martillazo de más. Sus ojos se ríen constantemente, más a menudo que su boca. Son ojos que dicen qué coño hacemos aquí y me recuerdan que al menos nosotros estamos cuerdos, que en cualquier momento podemos romper el gran ventanal que nos separa del mundo real, detrás de las carpetas, de los dosieres desbordados, del material de oficina desgastado, de impresoras inservibles, de botellines de agua a medio beber, de la orquídea blanca y reluciente que ella trajo el día que nos mudamos a ese habitáculo hace dos años y medio. Romper el ventanal y escapar corriendo. A veces sus ojos lloran de risa, esos son los momentos que realmente merecen la pena. «CAMBIO EN LA AGENDAAAAAA». El tercero debería ser ya el último aviso, el estiramiento de la a final es la señal de que da a todos por enterados. Poco a poco nos vamos acostumbrando a esta ceremonia, aunque no tiene más que un par de semanas de antigüedad. Todo comenzó tras una injusta reprimenda de la jefa de gabinete. El culpable no era el hombre de las americanas desproporcionadas, sino el encargado de protocolo, un afeminado con anchas caderas que balancea al andar, tolerancia a la cerveza que suele poner a prueba de buena mañana, y un don para escurrir el bulto. Llevar al día la agenda es una de sus escasas atribuciones, pero como no sabe manejar el programa informático en el que se registran los actos, necesita la ayuda de Americanas —llamémoslo así a partir de ahora—, de tal forma que también puede endosarle los errores. Le es muy útil, por ejemplo, para culparle de las veces que la agenda queda en suspenso porque tiene que hacer un recado y vuelve dos horas después dando traspiés con los ojos más enrojecidos que de costumbre. Desde el día de la bronca, Americanas se dedica a gritar los cambios a voz en cuello en mitad del pasillo, lo cual, además de condensar el aire de manicomio, tampoco supone una ventaja real, porque la mayor parte de las veces no es tan importante saber qué cambia como el motivo por el que lo hace. Sin embargo, el día en concreto del que hablo, el motivo es más que evidente para todos. Estamos a vueltas de nuevo con los uniformes. Seis meses atrás la Consejera había dado orden de renovar los uniformes de los centros de mayores y discapacitados dependientes del departamento. Hasta ahí, todo normal. Lo que sucede es que ha resultado ser una esclava de la moda y le encargó a una marca local muy conocida unos uniformes de diseño. Dijo que estaba harta de batas blancas o verdes, abotonadas, con el nombre bordado en el bolsillo. Dijo que si a ella esas batas le quitaban las ganas de vivir, no se imaginaba qué provocarían en los viejos. La Consejera, como el encargado de Protocolo —llamémosle Lúpulo a partir de ahora—, patina con el alcohol, y por las tardes no es raro verla llegar especialmente locuaz: entonces los mayores se convierten en viejos y los discapacitados, en tontos o tullidos. El caso es que diseñaron unos nuevos uniformes más modernos y mucho más caros, que no se abotonan, sino que se sacan por la cabeza como un jersey. No contaban con la poca gracia que les hizo a los enfermeros y cuidadores tener que restregarse el uniforme por la cara para cambiarse, a veces lleno de vómito, de saliva, de heces, de sangre, de alguno de los líquidos malolientes que los viejos sueltan como una cañería estropeada. Poco después llegó un brote de legionela, que seguramente fue una casualidad, pero coincidió con el contagio de ébola de una enfermera en Madrid, y dejó en evidencia, más si cabe, la técnica de extracción de los nuevos uniformes. No tardaron las primeras protestas organizadas de los trabajadores, que incluso acudieron al Parlamento a abuchear a la Consejera. Ella respondió que si de lo que la acusaban era de que le gustase la moda, entonces se declaraba culpable, ante la estupefacción y vergüenza ajena de diputados y periodistas. El cese planeó sobre nuestras cabezas durante unas semanas —el de la Consejera y el de todo su gabinete que, para bien o para mal, está ligado a su suerte—, hasta que la polémica se interrumpió de repente. Las culpables fueron las almejas; más en concreto, una toxina en los bivalvos que desvió la atención mediática hacia la Consejería de Pesca. Pero lo que se llevaron las almejas lo devolvieron las avispas siguiendo alguna mierda de ciclo lógico de la naturaleza. Una colonia de avispas asiáticas atacó a una enfermera en uno de los centros que tiene la Consejería en el rural. Las picaduras la dejaron en coma y se llegó a temer por su vida. «Tiene tanto veneno en el cuerpo que comerle el coño es como comer setas alucinógenas», había dicho el Prestidigitador después de hablar por teléfono con el departamento de Sanidad. La Consejera se enfada entonces con los periodistas: ella no puede controlar a las avispas, ha sido un desgraciado accidente, es el colmo que le echen esto también en cara, es increíble que hagan amarillismo —amarillo, el color de moda— con la tragedia y una vida humana. Con la ira, su tez brillante de bótox refulge como el uranio líquido y sus piernas se cimbrean sobre los tacones. En la radio, que tienen a tope de volumen los redactores de prensa, un experto se muestra asombrado por un ataque masivo de avispas asesinas tan lejos del nido. «Es un suceso extraordinario», dice, «algo las ha tenido que atraer, estamos investigando el motivo para evitar nuevos casos». Rebusco en mi memoria y luego en el montón de periódicos atrasados que guardamos en un desvencijado armario que desprende un desagradable olor a madera vieja. Olor a mendigo. No me cuesta mucho encontrar en el mueble maloliente el diario del día de la presentación de los uniformes. «Adiós, batas blancas. Amarillo es el color de moda». Los ojos de la chica del cáncer dejan de sonreír. «Mierda», me dice. «Mierda, mierda, mierda, Óscar. No me puedo ir al paro ahora, no por esta gilipollez, no así». Y se pasa una mano por su melena negra y lisa. Por su melena postiza.
8
No More Auction Block For Me
CANCIÓN TRADICIONAL DE LOS ESCLAVOS AMERICANOS
La quimioterapia le ha robado el misterio de su melena.
La melena de Marga: un sauce de copa negra que la hacía inconfundible desde donde la vieses, un surtidor disparando tirabuzones, pernos, pasta oscura en espiral. Quien no sabía su nombre la conocía como la chica del pelo rizado o la chica del pelo de negra o, simplemente, la Pelos.
Óscar le dice que el ciclo vital de cada cabello de la nuca de una mujer dura alrededor de ocho años en los que crece a razón de 0,3 milímetros a la semana de media antes de caer, por lo que en las 416 semanas que hay en ocho años, si no se corta, puede llegar a crecer casi un metro treinta. Marga no le cree demasiado porque no supera el metro sesenta y cinco, y antes de la quimio no veía razón para pisar una peluquería.
Óscar le dice que el motivo de que el homínido perdiera el pelo en el cuerpo y no en la cabeza fue para protegerse de las insolaciones en la sabana africana de la que todos procedemos y que por eso los negroides mantienen aún hoy un cabello más rizado o ulótrico, en forma de elipse, para resguardarse del sol. Ella dice que de acuerdo y apunta mentalmente: no viajar a África durante el tratamiento.
Óscar arrastra la calvicie desde los veintialgo, así que Marga decide dejar sus enseñanzas capilares en cuarentena.
Óscar tampoco conoce al resto de las mujeres de la familia de Marga Resulta que todas tienen el pelo de negra. Llama la atención que los hombres, en cambio, mantengan el cabello lacio. Es difícil darle una explicación lógica al fenómeno, una solución al misterio de su melena.
Las ramas masculinas de su árbol genealógico conforman una saga de patrones, marineros y pescadores que se remontan más allá de lo que nadie en su familia puede recordar. Hombres que han recorrido los confines del mundo y han tenido contacto con negros. E, indudablemente, también con negras. No le extrañaría encontrarse un día con que tiene un medio-abuelo, un medio-tío, un medio-primo o un medio-hermano negro. Pero eso no explicaría la llegada de la negritud a los genes de las mujeres de su familia.
A Marga tampoco le convence la hipótesis que tiene que ver con uno de sus bisabuelos; el único hombre de su familia que no fue marino sino farero de una isla que se divisa desde el muelle. Ahora la isla la habitan solo gaviotas, lagartos y ratas que se alojan en las casas desvencijadas. Su abuelo se lo ha contado un millón de veces. Su hermano Nico dice: «Otra vez, abuelo, qué coñazo eres». Ella pone cara de asombro como si fuese el primer día que lo oye:
«A principios del siglo pasado un vapor que partió de Bilbao rumbo a América encalló en un peñasco cercano a la isla y naufragó en mitad de la tormenta. Aquí, cuando hay temporal, las ventanas retumban como si el cristal se fuera a partir. El viento es capaz de arrancar de raíz los manzanos y los limoneros».
Nico chista y rebusca algo en una caja de lata que contuvo las piezas de un puzle de Renoir.
«Mi padre corrió a pie los cuatro kilómetros pedregosos que separaban el faro de su casa para dar la alarma», dice su abuelo con voz encendida. «Las olas rompían con violencia contra las rocas y los isleños se lanzaron en sus humildes barcas de madera calafateada a salvar a los náufragos. Solo sobrevivió una quinta parte del pasaje del vapor. A los habitantes de la isla no los hicieron héroes...».
Los acusaron de raqueros, dice Nico jugando con un mechero Zippo, encendiéndolo y apagándolo.
«No fue hasta varios meses después», prosigue irritado su abuelo, «cuando mi madre dio a luz una niña con una copiosa mata ondulada, que empezó a circular el rumor de que en el barco iba un negro llamado Richard Parker que continuaba oculto en algún lugar de la isla».
Esa parte es la que a ella más le gusta. Le hace gracia que en la isla se rumorease que su bisabuela se acostaba con un negro. Le hace gracia que su abuelo se lo cuente.
«Todo fueron maledicencias porque nunca lo encontraron, ni figuraba su nombre en el listado de pasajeros, ni los supervivientes recordaban haber visto ningún negro a bordo», termina el abuelo.
Y Nico enciende un Ducados que inunda toda la casa con su olor.
El pelo de Richard Parker es su identidad, la marca de familia, mucho más que un apellido para ella. Pero se le ha caído a puñados de un modo tan brutal que es imposible explicarlo si no lo has vivido. Casi cómico si no fuera porque no tiene puta gracia pasarse la mano por la cabeza y quedarse con mechones enteros entre los dedos, arrojar los genes por el desagüe, tirar de la cadena y atascar el váter.
Así que no se lo pensó dos veces. Bajó al supermercado, compró una maquinilla y puso la cuchilla al cero. Ahora lleva una peluca lisa de pelo natural que le ha costado el sueldo íntegro de un mes. Un flequillo abierto a los lados tapa el nacimiento inexistente de la melena.
Los que antes la reconocían desde donde la viesen, los que la llamaban la chica del pelo rizado o la chica del pelo de negra o, simplemente, la Pelos, ya no la conocen.
Otros, como uno de los funcionarios que trabajan con ella en la Consejería, le preguntan dónde se ha hecho el alisado. El problema con este funcionario es que se lo pregunta tres veces por semana. Qué bien te queda. Estás guapísima. No se te encrespa con la lluvia. Se lo quiero recomendar a mi mujer.
Así durante tres meses.
En una de estas va a quitarse la peluca y decirle: «¿Y así? ¿Te gustaría tu mujer así?».
El pelo que ya no tiene era la parte más visible de su atractivo con los hombres. No es que sea lo que más le preocupa ahora, pero sería absurdo no admitirlo. No se cree guapa, más bien al contrario, le parece que su cara es poco común. Y si eso le ocurre a ella que está harta de verla, qué no les pasará a los demás. Pero siempre ha tenido algo con los chicos. Quizá sean sus curvas. Sus pechos. Las mujeres de su familia materna son curvilíneas.
Esa es la paradoja. El cáncer ataca donde más duele. La melena ya no la tiene y una de las tetas se la van a trepanar.
Óscar le dice que trepanar no es una expresión correcta para referirse a una mama, porque trepanar significa horadar un hueso y una mama es una glándula.
Lo dice cauteloso, intentando no herirla con sus correcciones, le da mucho valor a las palabras. A Marga le da igual lo que le diga. Le gusta trepanar. En unas semanas la van a trepanar.
La banda interpreta ahora una versión de un viejo tema góspel contra la esclavitud. Canta el cantante: «No more auction block for me. Many thousands gone», y toca la armónica sujeta a su cuerpo con un hierro. Le recuerda a los que usaban en las piernas los niños con polio que vio en una exposición de fotografía.
En el bombo se lee un nombre: The Strangers; nunca los había oído. Mira al cantante besar la armónica y se enrosca un mechón postizo en el dedo, un acto reflejo que mantiene pese a todo. Es una buena peluca, entiende que el funcionario quiera a su mujer con un pelo así. ¿La querría también con una teta trepanada?
«No more auction block for me. No more, no more».