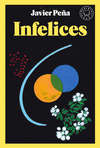Kitabı oku: «Infelices», sayfa 4
9
Enero: Christer Petterson
Te escribo desde Estocolmo:
Los mástiles del museo Vasa se entrevén desde mi habitación; también se distingue la isla de Skeppsholmen, el islote de casas-barco por el que decido pasear a mediodía. Compro un par de libros en la tienda del Moderna Museet, donde Niki de Saint Phalle exhibió una enorme instalación con forma de voluptuoso cuerpo de mujer al que se entraba por la vagina. Luego me detengo a probar langosta negra del mar del Norte en un restaurante que ocupa el espacio de una antigua caballeriza de la Guardia Real. Las langostas, sus pinzas, antenas y anténulas, me recuerdan inevitablemente a algo. Tú sabes a qué, Moritz, ¿verdad? Me recuerdan a ti, siempre a ti, al Círculo, al día que ganaste el premio de relatos de la Universidad e invertiste el montante íntegro en invitarnos a comer. Hans dijo que el marisco no era lo suyo y le pediste al camarero que le preparasen una hamburguesa. Cuando nos sirvieron dos crustáceos abiertos en canal, Hans apartó su silla para evitar que Karl le salpicase al quebrar las tenazas y dijo con su estilo enciclopédico que las langostas eran hace un siglo el alimento de los pobres, que los campesinos se las daban de comer a los gatos, que encontrar conchas de langosta en una casa indicaba estrechez, que la disminución de su población provocó el aumento de precio, que las langostas son como la felicidad, las valoramos porque escasean. Yo dije entonces que hay dos tipos de personas: las que fingen ser felices y las que no se molestan en fingir. Tú dijiste riendo: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». Clavaste el tenedor en el corazón de la carne blanca y te llevaste un buen pedazo a la boca. Nos reímos nosotros también; todos menos Hans, que calló y no volvió a emitir sonido. A ti sus silencios nunca te incomodaron como al resto, ya hablabas tú por los demás. Aquel día nos describiste cómo sería tu carrera literaria, dijiste que Moritz Schlick comería a diario ostras y langosta, exigiste que celebrásemos tus ocurrencias, dijiste: «Es mi día, tenéis que reírme las gracias». Como si no lo hiciésemos el resto de las ocasiones.
En la antigua caballeriza se ha agotado la langosta, así que almuerzo con desgana unas albóndigas con nata y al salir me encuentro con que ha empezado a nevar. El invierno es desagradable en Estocolmo, el frío es un pequeño zorro ártico asustado que te mordisquea disimuladamente hasta perforar un agujero del tamaño de un puño. La isla de los barcos parece desierta y no cuesta imaginar la mancha de sangre que dos disparos por la espalda dibujarían sobre la nieve. Después de varios resbalones decido pedir un taxi y acuerdo con el conductor que me recoja media hora antes de la ceremonia. El auditorio dista un kilómetro del hotel, pero no quiero correr el riesgo de caerme y recibir el premio con aspecto de vagabundo que ha dormido a la intemperie con un traje robado a punta de bayoneta en un centro comercial.
De camino, el taxi rodea la Konzerthaus, el lugar donde se entregan los Premios con mayúsculas. Es irónico que yo vaya a recoger uno al otro lado de la calle, en un feo edificio de los años sesenta, un bloque de cemento que se yergue sobre la calle Tunnelgatan, delante de la placa colocada en el suelo en recuerdo de Olof Palme. Sus ventanas de aluminio oxidado se abren hacia fuera y a ellas llega el intenso azul cerúleo de la Konzerthaus. Parece como si algún bromista me hubiera escuchado el día que nos invitaste a langosta y más tarde a una piedra de hachís y jugamos a ver quién aguantaba más el humo. El que aguantase más tiempo tenía derecho a un deseo y yo dije: «Ganar ese premio que entregan en Estocolmo».
QUÉ PAÍS TAN MARAVILLOSO ES SUECIA
OLOF PALME. La noche del 28 de febrero de 1986 el primer ministro sueco Olof Palme acude al cine acompañado de su esposa Lisbet. Al finalizar la película, cerca de la medianoche, se cruza con un colega sindicalista que le dice: «Qué país tan maravilloso es Suecia que el Primer Ministro puede caminar de madrugada sin escolta». Palme responde con una sonrisa. Nieva, los termómetros señalan temperaturas bajo cero. Cerca de la boca del metro de Hötorget, un hombre de complexión fuerte y una parka azul de esquiador agarra del hombro a Palme y le encaja dos balas a quemarropa por la espalda. Después sale corriendo por Tunnelgatan, un estrecho callejón rematado en unas escaleras. El asesino asciende los peldaños y se pierde en la oscuridad.
CHRISTER PETTERSON. Dieciséis años antes de la muerte de Palme, un hombre con aspecto de vagabundo llamado Christer Petterson está comprando regalos de Navidad en un centro comercial próximo a Tunnelgatan cuando nota un empujón en la fila que espera para pagar. Termina las compras y localiza en un callejón a los dos hombres que le han empujado. Desoyendo sus súplicas, le clava a uno de ellos la bayoneta que lleva en el bolsillo y la retuerce hasta que su víctima se desploma. Christer pasa seis meses recluido en un centro psiquiátrico. En los años siguientes intenta aplastarle la cabeza a alguien con una barra de hierro, apuñala a tres hampones, ataca con un hacha a un camarero, y casi mata a un traficante de un navajazo.
LISBET PALME. Lisbet es la principal testigo del asesinato de su marido. Cuando se entera de que han arrestado a Christer Petterson y conoce sus antecedentes se convence a sí misma de que han encontrado al hombre de la parka azul. En la rueda de reconocimiento señala sin dudar al número cuatro. «El que tiene aspecto de alcohólico y drogadicto». Una declaración cargada de prejuicios que es suficiente para que el juez de apelación invalide el testimonio de la viuda. Christer es absuelto. Treinta años después, el asesinato de Palme sigue sin resolverse. Qué país tan maravilloso es Suecia.
La azafata me ha recibido sonriente y me ha felicitado por el premio agitando sus pestañas largas como anténulas. Me ha estrechado blandamente la mano y me ha dado dos besos con olor a maquillaje. Le he devuelto una sonrisa que significaba «me gustaría introducirme entero en tu vagina como si fueras una instalación de Niki de Saint Phalle», pero se ha alejado de mí con la misma languidez con la que había llegado. Algún sensor en sus pestañas, como los bigotes de uno de esos gatos devoradores de langosta, ha debido captar mi vacilación, mi sentimiento de embaucador al recoger el premio de la Asociación Olof Palme por un reportaje que no dice nada nuevo, que está inspirado en mil y una noticias antiguas, que no aporta nada a nadie.
He deseado hacer algo original por una vez. He lamentado haber llegado en taxi. Me sentiría mejor si me hubiese caído sobre la nieve, si hubiese aparecido con el traje manchado y arrugado. O si me hubiese presentado borracho y drogado como habría hecho Christer Petterson. Si hubiese extraído de mi bolsillo una bayoneta y la hubiese puesto sobre el atril, si hubiese sacado una hucha y hubiese recolectado dinero para el Estado Islámico, si hubiese blandido la pistola que mató a Palme y hubiese comenzado a disparar gritando «sic semper tyrannis», si después hubiese echado a correr...
Pero no he hecho nada de eso. Les he mentido como hago siempre, como hacemos todos siempre. Les he dicho que estaba orgulloso y que La Revista estaba más orgullosa aún, he elogiado a Palme y a La Revista que me paga por mis mentiras. Mientras leía en voz alta un discurso anodino sobre la función del periodismo de investigación mi vista se perdía en el otro edificio, el azul cerúleo, el edificio de verdad, el del Premio de verdad.
Recuerdo que el día que nos invitaste a langosta asistimos a clase de Periodismo Especializado. Aunque habitualmente por las tardes nos saltábamos las clases, cuando estábamos drogados hacíamos una excepción, nos excitaba que los demás se dieran cuenta. Jugábamos a escribir discursos de aceptación del Nobel, los cuatro en la última fila, el hachís en las pupilas, la risita ruidosa de quien intenta no hacer ruido. Ese día el profesor estuvo a punto de descubrirnos, Karl se guardó tu discurso en el escote entre las dos copas del sujetador, yo introduje la mano para recuperarlo, ella se ruborizó, Hans se ruborizó aún más, y tú me dijiste que yo no tenía derecho a hacerlo, que era una operación que te correspondía, que era tu día, que nos habías invitado a langosta. Recuerdo cómo comenzaba el discurso que extraje de entre las tetas de Karl y leí en voz alta al desenmarañar el papel: «Gracias a la Academia Sueca por concederme el Nobel por algo que no he hecho».
Rudolph.
10
Haz lo que quieras
La prueba era la siguiente: Karl debía irse a una habitación con los tres, uno por uno, y ellos tenían que regresar al salón con una erección que luego el resto de los jugadores aprobaría o no. No había transcurrido un mes desde su noche con Mofeta y de nuevo las erecciones se inmiscuían en el camino de Karl.
Estaban en el apartamento que el padre de Rudolph había alquilado para él en el ensanche de Santiago, un piso de estudiante que parecía cualquier cosa menos un piso de estudiante, más bien una galería de arte o la vivienda piloto de una urbanización de lujo. Rudolph asumía con naturalidad su posición acomodada y no hacía gala de ella, salvo en el emblema de sus camisas y cuando se trataba de invitarles a algo; entonces decía que invitar era lo mismo que condescender, que lo mejor era que cada uno se pagase lo suyo.
La noche de las erecciones se sentaron sobre la alfombra alrededor de una mesa baja en el salón discretamente amueblado. Fotografías en blanco y negro recubrían dos paredes, de otra colgaban las guitarras, la Fender blanca y negra y la Rickenbacker color madera, Rudolph se ofendía si las confundías. En un cojín se movía nerviosa la prima del anfitrión, que estudiaba Medicina y compartía residencia con Asun y Karl. Aunque se llamaban primos el uno al otro, en realidad no los unía ningún parentesco, sus madres eran solo viejas amigas. Saltaba a la vista que estaba enamorada de Rudolph desde niña, desde siempre, igual que era obvio que él la ignoraba, que para él era la prima molesta a la que tienes que sacar de paseo para contentar a tus padres.
Era una chica alta, de piernas largas, pelo pajizo recogido en una cola y ojos verdes muy brillantes. La afeaba un visible defecto, dolorosamente visible: las encías engullían sus dientes, minúsculas piezas amarillas, más que dientes uñas de cerdo (Uñas de cerdo era como la llamaba a sus espaldas Asunción, que tenía una agudeza especial cuando se trataba de burlarse de los defectos físicos de los demás). Intentaba no abrir mucho la boca y eso le restaba naturalidad; tampoco era lo suficientemente brillante para los estándares de Rudolph, de hecho, había suspendido todas las asignaturas del primer cuatrimestre. Años más tarde comprendió que lo suyo no era la Medicina, sino el arte. Nunca habría pasado de pintora mediocre si «Unos cuantos piquetitos» no se hubiese cruzado en su camino. No fue el contenido del cuadro de Frida Kahlo (un marido que asesina a su mujer con un punzón) lo que cambió su vida, fue el uso que la pintora hace del marco, lleno de manchurrones de sangre roja y agujeros de punzón pequeños y profundos. Esos agujeros fueron la puerta que Uñas de Cerdo aprovechó para huir de la Medicina: empezó a ampliar sus pinturas utilizando no solo el marco, también las paredes, tres metros de mural rodeando un pequeño cuadro de 75 x50, un punto de partida sobre el que construir su obra, más vistosa que brillante, diferente en cada exposición temporal, obligando a galerías y museos a repintar las paredes al finalizar.
Asun era la otra invitada a la fiesta; acudió a regañadientes, aunque Asun lo hacía todo a regañadientes.
Visto con la perspectiva que dan los años, la escena es ridícula, casi bochornosa, pruebas adolescentes en las que pagar prendas, Asun en bragas tapándose con un cojín, Karl convertida en la Virgen de las Erecciones. Ahora no le cuesta darse cuenta de que detrás de los esfuerzos del Círculo por parecer diferentes había solo unos adolescentes como ellas dos que jugaban a beso-verdad-condición, adolescentes suscritos a revistas de literatura americanas que se creían más maduros que el resto por hablar de Foster Wallace o Palahniuk antes de que los editaran en España, adolescentes a los que todo les recordaba a tal o cual película de culto, adolescentes que manejaban datos, datos a raudales, pero datos al fin y al cabo, datos que no les aportaban madurez: sabían de la vida tan poco como ellas. La vida entonces se reducía casi exclusivamente al sexo. La promesa del sexo no realizado. La búsqueda del sexo que pedía a gritos una vía de escape. La cultura, la erudición forzada, preparada en casa ante el espejo, no era más que eso, una vía de escape para el sexo, plumas de colores, un ritual de apareamiento. ¿Y ellas? Ellas eran todo indirectas, nervios, rubores, antipatías fingidas, sonrisas de encías carnívoras... Qué ridículo le parece todo ahora. ¿Por qué tantas vueltas? ¿Para qué tantos desvíos? ¿Por qué inventaban juegos para follar? ¿Por qué no follaban simplemente?
El juego exigía tres erecciones para no pagar prenda. El primero en meterse en la habitación con ella fue Moritz. Karl le dijo: «Haz lo que quieras». Él se sorprendió por la generosa oferta y, tras un segundo de duda, metió la mano bajo el elástico de su falda y le acarició las nalgas con una ternura insólita en el cínico que era. Muy pronto, como si quisiera responder a lo que de él se esperaba, sin soltarle el trasero, la atrajo hacia sí de un tirón. Al chocar sus cuerpos, ella sintió una extraña y cilíndrica opresión por debajo del ombligo y comprendió que había superado la prueba. El segundo fue Rudolph, con quien repitió la operación: «Haz lo que quieras». Aún no había terminado de pronunciar la última palabra cuando él ya le había llevado la mano al bulto del pantalón. Después de liberarlo, Karl cerró el puño alrededor del miembro y se maravilló de lo rápido que cobraba vida y de cómo la obligaba a ahuecar la mano. Cuando regresaron al salón junto al resto de los jugadores, la magnífica erección de Rudolph le valió el aplauso de Moritz y Asun, mientras la prima se mordía el labio inferior con sus pequeños incisivos. Hans cerraba el juego. De nuevo «Haz lo que quieras». No hizo nada. Carraspeó, la miró a los ojos como queriendo decir algo, pero no acertó a abrir la boca. Estaba tenso como Amara al abrazarla, incómodo como si le sobraran los brazos, como cuando duermes acurrucado con alguien y darías lo que fuera por ser manco, erizado como un gato que detecta la cercanía de un bebé. «Haz lo que quieras», repitió Karl, pero se dio cuenta de que no era necesario, que bajo el pantalón el objetivo parecía cumplido. Más o menos cumplido. Con lo que no contaban era que de camino al salón, en silencio y con pasos cortitos, cohibidos por lo que había pasado, por lo que no había pasado, el bulto se deshincharía, y al llegar a la meta la erección apenas perceptible sería recibida con compasivos abucheos ante el sonrojo de Hans, que se encogió de hombros como si dijera qué se le va a hacer.
Si Karl tuviera que elegir el instante preciso en el que se encaprichó de él, diría que fue en aquella habitación, rodeada de láminas de Richard Rauschenberg y Jasper Johns, en una casa de diseño antes de que se popularizaran las casas de diseño, esperando a que Bartleby el escribiente le metiera mano.
Desde aquel día procuró tropezarse con él más de lo normal, lo rozaba con sus piernas cuando se sentaban cerca, se apoyaba en él y aplastaba sus pechos contra la espalda de Hans para explicarle cualquier cosa, el contacto físico casual, antes inexistente, se convirtió en más frecuente de lo habitual. Él debía de notarlo. Tenía que notarlo. A no ser que sufriera una enfermedad de la médula espinal que ella ignoraba. Pero no hizo nada. Siguió sin hacer nada. Paradójicamente, esa inacción, en vez de disuadir a Karl, la atraía más y más. Su timidez llevada al extremo, su inseguridad, su «preferiría no hacerlo» lo convirtieron pronto en su preferido de entre los tres.
Pero la noche de las erecciones su plan era otro, tan premeditado que aún hoy resulta vergonzoso, tan simple que era imposible que fallase. Una cartera escondida (no un pañuelo ni nada prescindible, sino un objeto que fuera necesario volver a buscar después de marcharse, bien escondido para que nadie lo viera antes de salir, bien escondido para que luego tuvieran que buscarlo los dos palmo a palmo), y de camino a la residencia llevarse las manos a la cabeza y decir ¡la cartera! Y total para qué, si a Asun no la podía engañar y la prima creía que todas querían acostarse con él. Tantos esfuerzos para disimular lo que todos sabían. Y, en el fondo, qué le importaba a Karl lo que supieran, fingir era parte del juego del sexo, otra vuelta, otro desvío, una prueba para no pagar prenda. Y les dijo que se fueran y llamó al timbre y el día que diría que se encaprichó de Hans fue el día que por fin pasó a mayores con Rudolph.
11
Tercera parte del testimonio
de un asesor
Los hechos no ocurren solos, no suceden, no se producen. Los acontecimientos no acontecen: los acontecimientos se desencadenan. Uno lleva al otro, el otro al siguiente, y el siguiente conduce a este testimonio. Para que se me entienda, hoy no estaríais leyendo estas palabras si yo no hubiese acabado sin pantalones en el baño de la Consejera, y eso no habría sucedido si no me hubiese ardido la entrepierna, y mi entrepierna no habría entrado en combustión si la secretaria de la Consejera no tratara de combatir el envejecimiento del útero con ejercicios de Kegel, etcétera, etcétera. No imagináis hasta qué punto, aquella tarde de hace dos meses, me tenía hasta la coronilla con los dichosos ejercicios. Es decir, me parece perfecto que quiera fortalecer su suelo pélvico, pero teniendo en cuenta que trabaja a media jornada, bien podía hacerlo en su casa. Llega a mear cinco o seis veces en cuestión de un par de horas, luego se sienta en la mesa delante del despacho de la Consejera y contrae y relaja la vagina, aprieta y suelta, estrecha y dilata, comprime y afloja. No es que me enseñe el sexo mientras lo hace, ni que me lance pelotas de ping pong, ni que escriba su nombre en tinta roja con el coño como en un espectáculo en Bangkok, pero no es difícil interpretar en su rostro cada movimiento de sus músculos vaginales, como si hiciera los ejercicios de Kegel también con los músculos faciales. Inspira y espira, suelta el aire con fogosidad, casi un gemido, luego se ruboriza, no de vergüenza, que tiene poca, sino por el esfuerzo. La ejercita tanto que apostaría que puede cascar una nuez con la vagina, lo cual sería, por otra parte, el mayor mérito de su jornada laboral. Las competencias de Kegel —llamémosla así a partir de ahora— se limitan a coger el teléfono y tomar nota de la llamada. El teléfono suena —está comprobado— cada vez que Kegel está en el escusado vaciando la vejiga y cada vez que prepara en el cubículo que usamos como office una infusión para llenar de líquido su tracto urinario. Hacer té-Beber-Mear-Contraer Vagina-Relajarla. Ese es el trabajo por el que Kegel cobra su sueldo. Fijaos en ella: otra vez va al baño. «Óscar, cariño, cógeme el teléfono si suena, por favor, cielo», grita desde el extremo de la oficina. Y yo sé que va a sonar, que es matemático, que alguna fuerza cósmica une el tránsito de la orina por la vagina de Kegel con el invento infernal de Alexander Graham Bell. ¿Podéis oírlo? Ahí está el timbre de nuevo, no han transcurrido ni treinta segundos. Secretario de la secretaria, a eso se ha reducido mi carrera profesional. Me he quedado hasta tarde para adelantar un par de discursos, pero Kegel no para de interrumpirme. Ya solo permanecemos los dos en el Gabinete, vacío y oscuro. Es un viernes de febrero y ni la luna casi llena da un respiro a la negrura exterior. Cuando entré a trabajar era de noche, cuando salga será de noche. Cruzo el despacho de prensa. Al otro lado de un pequeño patio está la parte en la que trabajan los funcionarios, las luces llevan apagadas ahí desde poco después de las tres, hace más de cinco horas. El último en marcharse fue el encargado de mantenimiento, al que he escuchado llamar con desprecio temporeros a los asesores en más de una ocasión. «Os dais aires, pero sois como los yogures, con fecha de caducidad», le dijo un día a Americanas. Tiene razón, pero ahora los yogures damos las órdenes que los funcionarios cumplen con parsimonia y displicencia. Cojo el teléfono: es la Consejera. Sobre la mesa de Kegel humea una de sus infusiones. «Ahora mismo no está, jefa, está en el baño». En ese instante, cuando aún estoy pronunciando la eñe, aparece Kegel de vuelta del váter corriendo con pasos cortos y arrastrando los pies. Me arrebata el auricular de la mano mientras golpea con su trasero achatado como una manzana la taza hirviendo que se derrama sobre mi pantalón a la altura de los testículos. Quema. Escuece. Duele. Pienso: si por lo menos colgase de una puta vez, podría gritar a gusto. Pero ni eso. La única solución que encuentro plausible es bajarme los pantalones hasta la rodilla. Por suerte el líquido abrasador no ha alcanzado los calzoncillos: la situación ya es bastante embarazosa. Cuando Kegel termina de hablar por teléfono, pide disculpas pero parece divertida. Me dice que me quite los pantalones porque les va a dar con agua y jabón en el baño del despacho de la Consejera. Así es como llegamos a estar los dos frente al espejo, con las cremas antiarrugas de la jefa esparcidas en una bandeja junto a un cepillo de dientes de cerdas gastadas y una caja de laxantes con el prospecto desenrollado. Veo el reflejo sonriente de Kegel frotar con fuerza agitando sus extensiones negras de crin de caballo. Veo a una Baby Jane con el lunar en la mejilla equivocada. Veo a una adolescente de casi sesenta años recién liberada de un secuestro sexual donde la han mantenido media vida alimentada a base de muesli y zumo de arándanos. Veo una muñeca Barbie rescatada demasiado tarde del fuego como para salvar su firmeza, sus turgencias; ahora está medio deshecha, fláccida, llena de pellejos. Y me veo también a mí mismo, ya en declive, un puñado de años antes de cumplir los cuarenta —Kegel podría ser mi madre si se hubiese dado prisa—. Veo una nueva verruga, apenas perceptible, muy molesta a la hora de afeitarme, veo una mancha del sol en la piel que se expande con el paso de los días, veo venas rotas que se bifurcan una y otra vez como afluentes rojos sobre mi nariz, veo pelos enquistados que se enroscan sobre sí mismos creciendo ad infinitum en su madriguera y originando purulentas cápsulas en el exterior, veo mis incisivos inferiores separarse y montarse uno sobre otro milímetro a milímetro. Lo que me preocupa es lo que no veo: ¿no estará ahora formándose un minúsculo tumor, como esa pequeña verruga, en alguno de mis órganos, puede que en el hígado o seguramente el colon porque siempre he tenido digestiones difíciles? ¿No estará enquistándose un cálculo en el riñón, disponiéndose a obstruir el paso de la orina y generar un grave fallo renal, tal vez una infección mortal? ¿No estará el páncreas cansándose de segregar insulina y simplemente dejará de hacerlo provocándome el coma diabético? ¿No estarán mis arterias, rebosantes ya de colesterol y triglicéridos, preparadas para causar una angina de pecho, un infarto, un ictus? Envejecer para mí es más esa sensación de pudrirme por dentro que las manchas, las venas rotas o los pelos en las orejas; no es la virulencia de las resacas, ni siquiera la calidad menguante de las erecciones, menos duras, menos prolongadas, menos espontáneas, que me obligan a un parón en mi incesante monólogo interior bajo la amenaza de ablandamiento instantáneo, y aunque eso no sea un problema en el uso doméstico —para que nos entendamos, vivo solo—, podría llegar a serlo en el uso, digamos, a domicilio. Pero aquella tarde de febrero el uso a domicilio lleva inactivo desde tiempos inmemoriales. Desde el episodio de Lengua Rugosa. ¿Y cuánto hace de eso? Siete, ocho años. Eso pienso delante del espejo esa tarde malhadada: que no follo desde hace siete años. Kegel sigue frotando y contrayendo los músculos de la cara en una sonrisa un tanto forzada. Seguro que está aprovechando para ejercitar el suelo de su vagina.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.