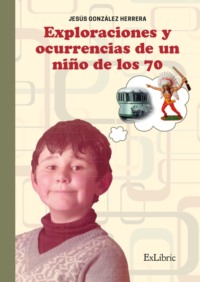Kitabı oku: «Exploraciones y ocurrencias de un niño de los 70», sayfa 2
—¿Qué son estas guarrerías? ¡Será para que sepa a algo el ganado11 este que nos han traído!
Y, cómo no, mis vecinitas también llamaron a su mamá en aquel trance:
—¡Mamá, mamá! ¡Pélanos las gambas y llévate estos sobres, pero no se los des al niño malo!
Ya me tenían frito las dos prójimas aquellas. En aquello, la mesa comenzó a temblar y a retumbar toda como si hubiera un terremoto; gran ruido de cubiertos chocando con vasos y un coro de voces fuertes reclamando besos por doquier:
—¡Que se besen los novios! ¡Que se besen los padrinos! ¡Que se besen los suegros! ¡Que se besen los abuelos!
Los interpelados se iban levantando, unos con más ganas que los otros, y se daban los besos demandados. Cuando se besaban, más voces y más porrazos a la vajilla, y los platos temblando sobre las mesas. Pensé para mí que como me dijeran que yo le diese un beso a cualquiera de las dos de enfrente, salía corriendo. Con las manos pringadas de los jugos de los langostinos más la mugre añadida de las salsas en que estuve revolcando sus cuerpos cual cerdos en un charco, vi cómo levantaron los platos con las cáscaras sobrantes. A continuación, trajeron la carne de ternera, que venía echa trozos en una bandeja con patatas. Detrás de quien servía la carne, el camarero gordo del claroscuro traía una gran fuente con la salsa y servía un cucharón sobre la carne a cada cual. Pensé que aquel camarero sería una especie de especialista o algo así, porque solo servía salsas; también que pronto haría su protesta el boinudo de mi espalda, pero una señora a su lado dio una gran voz al maestro salsero.
—¡¿Qué haces, tontaina?! ¡Mira cómo me has puesto mi vestido con la salsa! ¡Qué valor! ¡Esto está ardiendo y no hay quien lo quite!
Se fue corriendo el salsero y vino presto con un bote de polvos de talco y los echó por encima de la mancha a la señora, que, por cierto, era la esposa del buey con boina. Su vestido era de color beige y por delante entonces tenía un aspecto almizclero con la mancha y el talco encima. La señora se quedó desconsoladísima, dando de que hablar a los demás, y el marido soltó mil improperios contra el desarrapado de las salsas y contra la carne, que a su parecer y leal entender, no era ternera, sino vaca berrenda de desvieje12. Pensé que ese señor sería un ganadero o algo así; al menos, él tenía aspecto de ganado vacuno.
Observé a las candorosas niñas de enfrente, que se habían aburrido de comer y estaban enredando con las aceitunas que no me querían dar. Vino a dar una vuelta de vigilancia por la mesa infantil, como si fuera un guardia jurado haciendo una descubierta, el señor bajito de la barba de chivo y riñó a las dos criaturas por dedicarse a jugar con la comida. Entonces, yo tuve una idea endiablada para ajustar cuentas por todos los daños que me habían causado. En un despiste de las dos, cogí las aceitunas y, sin mirar adonde caían, las tiré para atrás, de abajo a arriba y en trayectoria elíptica en dirección al ganadero y su señora manchada. De dos, una se perdió en un destino incierto, pero la otra se le fue a colar a aquel buen hombre por dentro de la camisa, rodando espalda abajo. Al sentir el elemento extraño, se puso de pie, encogiendo el (poco) cuello que tenía.
—¿Qué me han echado por la espalda, Eusebia? ¡Tengo como una cosa fría y pringosa! ¡Vaya boda! ¡Trae para acá el sobre, que saquemos dinero!
Al instante, y alarmado por las voces del boinudo, volvió nuestro celoso vigilante barbado y, cuando vio que la señora Eusebia sacaba de la camisa de su esposo una aceituna estrujada y oliendo a pescado fiambre, se dirigió directamente a las sospechosas de la acción delictiva: las dos niñitas a las que antes había reñido. Cogió a cada una por una oreja, las levantó de modo que sus pies parecían estar danzando El lago de los cisnes y, para mi regocijo y solaz mientras las oía chillar, se las llevó de esa manera hasta la presencia de sus padres, de quienes recibieron otros castigos similares. No se sentaron más enfrente de mí ni las eché sinceramente de menos.
A aquella dulcísima sensación se añadió el anuncio de la entrada de la tarta nupcial: en una mesa con ruedas fue empujada hasta el centro del salón con música alegre de Pérez Prado. Era una gran tarta en tres o cuatro pisos, blanca de merengue y con cerezas, en cuya cúspide venían unos pequeños muñecos que representaban dos novios pintiparados. Entre vivas y aplausos, los novios recibieron una especie de gran cuchillo, machete o cimitarra, y partieron al alimón un trozo de la planta baja. Pensé para mí: «¡Vaya cara, se quedan la parte que tiene más relleno y más cerezas! ¡Con todos los que estamos aquí, no vamos a tocar a nada!». Repartieron la tarta en unos platitos y mis malos augurios se hicieron realidad porque tocábamos «a medio minuto» cada uno. ¡Qué decepción al ver aquella ridícula porción escuálida de dulce! Además, no traía encima ninguna de las cerezas. Al probarla, sabía aún a menos porque el bizcocho estaba reseco y no tenía relleno ni gracia por el centro. Yo pensé que se habrían metido los novios en la cocina y se habrían comido todos los adornos y la mayoría de la tarta, y los demás nos habíamos quedado con los restos.
Estaba mirando y remirando aquella ridiculez de ración de tarta cuando llegaron por la mesa con gran fiesta y alborozo cuatro bergantes: venían en mangas de camisa, con el cuello desarreglado y alguno con un lamparón de salsa en la barriga, si bien no supe identificar cuál de las tres de los langostinos sería. Olían a un cóctel de vino, cerveza y otros ef luvios efervescentes, y sus caras estaban coloradas, sus pelos, despeinados, y hablaban con un tono excitado, como si una urgencia les apremiase. Traían un bote de ColaCao vacío y se lo ponían a todo el mundo delante de las narices para que echasen dinero para los novios. «¡Sí, hombre, además de comerse toda la tarta se van a llevar mi paga de los domingos!», pensé para mí, así que no eché nada. Los señores mayores introducían en el bote algunas monedas de duro o de veinticinco, los más con mala cara, y los descamisados les entregaban un trozo de tela pequeño, que, según decían, era la corbata del novio cortada a trocitos. En ese momento, pensé si yo podría pedir una tijera y cortar a trozos las pateras de mis pantalones, de modo que obtendría una doble ventaja: por un lado, dejaría de tener picores en las piernas y, por el otro, obtendría pingües beneficios con la venta de los retales. Pero, de repente, otra imagen nueva me sacó de mis elucubraciones negociales: aparecieron otras cuatro personas, en ese caso, unas adolescentes crecidas, que traían también un negocio similar, anunciándose con una especie de coro de voces y graznidos. Aquellas vendían trozos de una especie de cinta rosada que debía de ser reliquia del traje de la novia y los óbolos en ese caso eran depositados en una cestita de mimbre. Las chicas tendrían mejor presencia que los primeros recaudadores de no ser por las grandes voces que daban, transmitiendo la misma sensación de emergencia que aquellos. En cualquier caso, pensé que los novios debían de ser muy pobres y por eso pedían dinero, como cuando nos daban en el colegio los sobres del Domund para que les hicieran una iglesia a los negritos o a los chinitos.
Luego, pasaron más personas, pero estas venían dando cosas. Se acercó por mi mesa una chica maquillada como las artistas del cuplé, que traía un vestido negro y unos zapatos con un tacón altísimo, y en la cabeza portaba un sombrero también negro, como del oeste, pero con una pluma de colores; me recordaba a los exploradores indios de las películas del oeste. Traía un gran cesto de castaño con asa y dentro de él venían unos regalitos. ¡A ver qué me tocaba de regalo, por lo menos! Fue entregando un puro a los señores y a las señoras, una especie de jarroncito minúsculo con un lacito rosa; pero para los niños, nada de nada. ¡Vaya desilusión, vaya discriminación! Las señoras miraban aquellos regalos y pude observar que tenían escrito los nombres de los novios.
—¿Dónde coloco yo este chochín? —dijo una dando vueltas a la jarrita. «Por lo menos tú tienes regalo», pensé yo.
Para finalizar el banquete y después de otro vocerío pidiendo que se besasen todos los de la mesa principal, sirvieron café y unas copas a los señores y a las señoras. Nuevamente, los niños estábamos siendo ignorados y no nos dieron nada más. Vino el camarero expresionista cargado con una bandeja en la que venían varias y coloridas botellas: una de Soberano, otra de anís La Castellana, y otra de Ponche Caballero, que era la más chula porque era plateada o niquelada. Cuando pasó a mi lado, le pedí que me sirviera.
—¡Yo quiero de eso!
—¡Vete a jugar, niño —me dijo seco y malencarado—, que luego te pica el culo!
Todos se rieron de mí y yo me fui de la mesa enfadado porque no me daban nada y a los demás les daban regalos y de beber. Al levantarme, reparé en el señor boinudo que había en la mesa contigua. Estaba haciendo una extraña ceremonia: mojaba el veguero que le habían dado en una copa de coñac y después lo chupaba con gran deleite y detenimiento. Otra injusticia más: «¡Anda, que si se me ocurre mojar las patatas fritas en Fanta, como a mí me gusta, tardan mucho en darme una voz!». Aún tuve ocasión de ver más cosas incomprensibles antes de que se levantaran los manteles, pues en la mesa principal, en medio de un tumulto y grandes voces, cortaban la corbata al padrino con la misma espada o cimitarra de cortar la tarta; padrino que, por cierto, ponía cara de estar siendo afeitado a navaja por un chimpancé. Los autores de aquella ocurrencia eran los cuatro descamisados que vinieron antes a sablearnos, y daban aún más voces que entonces. Por supuesto, pasaron nuevamente mesa por mesa con su bote de ColaCao y sus caras desencajadas a repartir los trocitos de la corbata padrinesca, pringada de merengue y demás, pues no habían tenido el detalle de limpiar el arma antes de dedicarla a aquel nuevo y arriesgado uso. Yo no entendía nada de aquella ceremonia, que hacía reír a muchos que me darían un tortazo por cualquier cosa de mucha menos gravedad.
Mientras una cola interminable de personas mayores pasaba por la mesa de los novios dejando unos sobres encima de una bandejita plateada, los camareros iban desmontando las mesas y retirando las sillas. Mi madre también estaba en la fila de personas que iban desfilando y felicitando a los novios. Vi que una señora que se hallaba sentada al lado de la novia abría aquellos sobres con una gran sonrisa y con los ojos como platos, y que iba escribiendo unos números en un cuaderno de Tauro de hojas cuadriculadas. Le pregunté a mi padre, que no estaba en la fila, qué significaba aquella ceremonia, por qué aquella señora se traía los deberes de mates a la fiesta y también por qué le hacía tanta risa sumar cuando a mi maldita gracia la que me hacían las cartillas de Rubio con sumas y restas sin fin. Tal vez por el exceso de preguntas, o tal vez porque estaba a otras cosas, mi padre me contestó a voces que me callase, llamándome tonto. Como no me daba por vencido, le pregunté a una señora más amable que ya había cumplido con los novios y esta me dio una respuesta que me dejó perplejo: aquellas personas estaban dando la manzana. Di dos vueltas a la mesa de los novios con discreción, pero no vi ningún canasto de manzanas ni vi que nadie les diese manzana ni pera alguna. Todo esto me llenó de confusión, pero no pregunté más. El caso es que aquel misterio fue uno más de los que quedaron sin solución.
A continuación, vino la parte más desenfrenada de la boda: retiradas las mesas y sillas, comenzó el baile. Un operario accionó unas luces de colorines que había en el techo y en las que yo no había reparado hasta el momento: se encendían y apagaban de modo gracioso, de manera que se veía a la gente a ratos verde, a ratos azul y a ratos colorada. Los novios inauguraron el baile con un vals fatalmente bailado por ambos. Cuando el vals estaba a medias, fue cortado intempestivamente para comenzar con músicas más del gusto de los concurrentes: un pasodoble titulado España Cañí. La sala se llenó al momento de parejas de señoras y señores maduros que hacían todos los mismos movimientos, como si llevasen años ensayando aquella danza. Había algunas parejas de abuelas que bailaban agarradas, pero no vi a ninguna pareja de señores bailando. En la barra del bar estaban los más, tomándose con gran algazara unas coca-colas en vasos largos o copas de coñac o anís. Yo me aburría muchísimo porque no sabía bailar y aquella música no me gustaba: las únicas canciones chulas para mi eran las de Heidi y la de Un globo, dos globos, tres globos, sin contar con las de Fofó; pero de eso no ponían nada. Después de sonar Mi carro, del inigualable Manolo Escobar, pusieron una música moderna, de sonido americano y en inglés, el Fly, Robin, fly: toda la fauna pasodoblera se fue de la pista maldiciendo al que ponía los discos porque aquello no se entendía y era todo ruidos. Pensé que eso mismo creía yo de los pasodobles, pero no me cabreaba así con ellos. Reparé en que la pista se había poblado ahora de otras personas más jóvenes y, a mi gusto, más alegres: chicos y chicas adolescentes que se movían sincopadamente con aquellos ritmos modernos. Me desconcertó y casi me ruborizó, por la falta de costumbre, el ver a chicas con minifaldas y unas botas altísimas bailando el último berrido de la música juerguera, el Saca el güisqui, Cheli. Pero lo que me pareció impresionante fue ver a un tipo al que llamaban el Bombón. Todas las chicas susurraban, en un tono emocionado, que había llegado para el baile El Bombón en su Mini Cooper, como si viniera Julio Iglesias o Cruyff. El Bombón se puso a bailar rodeado de chicas que no le quitaban el ojo de encima. Su aspecto era, como digo, lo más moderno que había visto: tenía el pelo con muchos rizos, como si fuera una gran bola de pelos, patillas impresionantes, una camisa de colorines y manchas chillonas, en plan psicodélico; una gran cadena con medallón al cuello sobre un pecho pobladísimo, a lo Tom Jones; un cinturón muy ancho de color blanco y un pantalón también blanco, muy ceñido y con unas inmensas campanas bajo las cuales se adivinaban unos grandes zapatos de plataforma. Bailaba el tío como desenfrenado, siguiendo los ritmos en perfecta sincronía. Fumaba como un carretero, pero no los puros apestosos del boinudo, sino Pepper mentolado. Yo soñaba despierto con vestir como aquel hombre y fumar cigarrillos de chocolate de los que vendían en el kiosko. Mi padre se acercó sin que me diera cuenta y me transmitió sus edificantes pensamientos:
—¡A ver si de mayor te vas a vestir como ese imbécil! ¡Vaya pinta de delincuente que tiene! —Pensé que mientras el Bombón fumaba cigarrillos picantes, lo único picante que tenía yo era precisamente la ropa; pero mi padre me siguió hablando con una propuesta brillante—. ¿Qué haces ahí parado como un soso? ¡Vete a bailar con esas niñas de ahí!
Vi que había tres niñas, mayores que yo, que estaban bailando y que no paraban de mirar al Bombón, y, como yo no sabía bailar, me daba mucha vergüenza ir a hacer el ridículo, más aún porque me iban a comparar con aquel ídolo del baile. Sin embargo, como los padres no se dan cuenta de esas cosas, seguía el mío diciéndome que me fuera a bailar, a ver si me espabilaba un poco y tal. Como el que es empujado a un barranco sin fondo, salí aterrorizado a la pista o salón sin saber ni cómo empezar a bailar. Las tres niñas me miraron y, como veían que estaba ahí tieso moviendo un pie y después el otro, como un portero de futbolín, empezaron a cuchichear y a reírse con justa causa. Me puse rojo de vergüenza, pero no se notaba mucho con los colores de las bombillas. Una de aquellas, queriendo que, efectivamente, me espabilase un poco, me dio un empujón y me puso al lado del Bombón. En ese momento, empezó a sonar Yellow River y el tipo hizo una especie de salto de baile y unos movimientos de cintura con tan mala fortuna para mí que uno de aquellos zapatos de plataforma vino a aplastar mi zapatito derecho, el cual estuvo a punto de pasar de mocasín a sandalia. Di un grito de dolor y las trillizas aquellas se rieron a carcajadas. El Bombón, viendo que le estaba afeando su coreografía, me dio una torta en el culo con su bendición:
—¡Fuera, niño! ¡Vete a comprar unas pipas, anda!
Medio cojo y oyendo aún las risas de varios, me fui de la pista, y aún del local de bodas, y, siguiendo el buen consejo de aquel bailarín, entré en el kiosko que había enfrente a comprarme un paquete de pipas de a peseta, que más me iban a aprovechar que el estar en aquella pesadilla a la que llamaban fiesta, y por la que encima había de pagarse la entrada y casi la salida. A modo de venganza, dejé todas las cáscaras encima del capó del Mini del Bombón y el cromo de fútbol que me había salido en la bolsa, que era una foto de Gárate, lo pegué en la luna de adelante, porque ya lo tenía repetido y para que se fastidiase el cabezón ese del baile, que encima seguro que era del Real Madrid.
CAPÍTULO 2
Viaje al más allá
(10/08/75)
Este que escribe nunca había visto el mundo exterior. Tenía ya explorado de modo sobrado todo el entorno del pueblo a pie y en bicicleta, tanto sus calles como sus caminos aledaños; pero llegaba al cruce de la carretera general13 y todo eran teorizaciones y nebulosas sobre lo que habría más allá. Una vez me llevaron a la cuidad mis padres en un coche de un señor (esto que llaman taxi) para que me viera un médico porque tenía «muchas anginas» y me trajeron para casa con la amenaza de que aquello habría de ser operado antes o después, lo cual me producía terror. Cuando fui a la ciudad, vi la carretera, tres calles y la consulta del señor médico, a la cual se subía por un ascensor; ese era un tipo de vehículo nuevo que podría sumarse a los que ya conocía: la bicicleta y el coche. Cuando volvimos de la ciudad, solo imaginaba al médico con un cuchillo cortándome el cuello: tal pensamiento funesto venía inspirado por las admoniciones de mis padres y del taxista sobre los riesgos de sudar, beber cosas frías e ir desabrigado en invierno. El taxista, aparte de conducir, daba conversación por el mismo precio. Y todo aquello era mi bagaje en materia de aventuras viajeras. El resto del conocimiento sobre cómo era el mundo me venía por la televisión y por el cine, que nos mostraban cómo era el mundo exótico con las películas de Tarzán y cómo era América con las de vaqueros; también sabía cómo era Madrid por haberla visto en Sor Citroen. Pero muy pronto iba a cambiar todo aquello y me iba a ver inmerso en una aventura viajera llena de peripecias, poco menos que una odisea llena de momentos para recordar algunos y para olvidar los más.
Ese verano mis padres habían decidido que me quitaban de en medio y que me mandaban, en compañía de mi abuela, a otro pueblo lejano, Horcajo del Río, a pasar unas semanas de agosto. Allí nos aguardaban la hermana de mi abuela, su hija, prima de mi madre, y unos niños de edad semejante a la mía a los que tendría que llamar «los primos», aunque no sabía ni sus nombres ni su número y talante. El caso es que mi madre, dos días antes de la partida, puso una conferencia14 al pueblo de destino en el teléfono público y, tras muchos cortes y voces, anunció nuestro viaje a la tía abuela, quien contesto, con otras voces y cortes, que nos esperaban con impaciencia.
—¡Verás qué bien se lo pasa el niño con los primos!. CRRRRRRRR ¡TUTH! Un abrazo, ¿eh? ¡A seguir bien!. CRRRRRRRR ¡CLOC!
Con tal perspectiva de aventura y diversión, aunque no fuera un viaje a la playa (que era un viaje de ricos) o a la selva de Borneo, aquello se planteaba como un plan de verano estupendo, ilusionante, que podría dar envidia a muchos otros amigos del pueblo que ni soñaban con pasar del cruce de la carretera general.
El viaje de ida fue eterno, dadas las enormes distancias existentes entre el punto de partida y el de llegada, unos trescientos kilómetros. Llegado el día, mi madre me sacó de la cama aún dormido a las seis de la mañana: no recuerdo haber visto en las películas que los porteadores saquen a Stewart Granger de la cama a la fuerza y legañoso para ir a buscar las minas del Rey Salomón, pero la verdad, tampoco le había visto levantarse en ellas. El caso es que mi madre me vistió y, cuando me di cuenta, estaba en la puerta de casa en ayunas, en el punto de partida de aquel periplo con el cielo aún oscuro y sin un alma por la calle. Mi abuela estaba ahí con una gran maleta atada con una cuerda y una cesta de mimbre con algunas cosas de comer para el camino. Traía un pañuelo negro en el pelo, por el frío de la mañana; yo tenía calor, pero me dijo que me pusiera una manta por lo alto, «que luego vienen las anginas». Y sin más dilación me encasquetaron por los hombros, a modo de capote de Guardia Civil, una manta a rayas marrones y verdes tan bonita como veraniega, y a callar.
Pasado un tiempo indefinido en el que recibí unos edificantes consejos en materia de abrigo, plazos horarios para baños tras comer, corrección en la mesa y demás normas de urbanidad, se presentó en la puerta de casa un coche rugiente y rampante, más que nada por las irregularidades del suelo sin asfaltar. Era un Seat 1500 negro, el mismo con el que había ido de viaje a la ciudad tiempo atrás. Salió solícito el chófer, llamado Mariano, que eficientemente dio los buenos días y acomodó la maleta y la cesta de las vituallas en el maletero, cerrándolo luego con un sonoro portazo. Mi abuela y yo nos montamos en el asiento de atrás tras una besucona despedida. El señor Mariano se puso unos guantes de cuero muy chulos a lo 24 horas de Le Mans y salimos con gran remeneo de baches hasta la carretera general, porque estaba todo el suelo en bruto y sin asfaltar, como antes dije. Ahí empezaba realmente la travesía, la aventura, el paso hacia el más allá.
El coche entró en aquella carretera de rayas amarillas y me fijé en que en las rectas corría nada menos que a ochenta kilómetros por hora, ¡ahí es nada! Luego, alcanzamos a un camión humeante y lento en un tramo de curvas y de quitamiedos (más bien metemiedos) de alambradas rojas y blancas, y de pretiles de piedra infungible, y la marcha se redujo a treinta kilómetros por hora. El señor Mariano adelantó al camión cuando tuvo ocasión: era un Pegaso Barajas cargado de paja hasta encima de la cabina, el cual, con paciencia, resignación y humo negrísimo ascendía por aquellas rampas, conducido por un señor calvo que venía fumando un puro y en camiseta, como las mudas que yo tenía, pero más sucia. El taxi nos llevaba hasta la ciudad oliendo a lo que aquel camión iba exhalando por su esfuerzo titánico.
—¿A qué hora sale el tren? —preguntó el taxista.
—A las nueve y cuarto, mire usted —contestó mi abuela.
—¡Ah, bueno, vamos con tiempo!
Yo pensé para mí que vaya cosa estupenda montar en tren: yo nunca había montado en uno de esos. Había visto en la televisión que echaban humo, que eran largos, que montaban mucha gente y que los asaltaban los indios y los bandidos. Otro transporte más que podría decir que había probado.
Tras hora y media de viaje, y ya con el sol en lo alto, llegamos a la ciudad. El señor Mariano nos dejó a mi abuela y a mí en la estación de ferrocarril no sin antes entrar las maletas en su interior. Se despidió deseándonos un buen viaje y se volvió para el pueblo. Pensé para mí que pobre señor porque conocía solo un trozo de mundo, el que va desde el pueblo a la ciudad, para adelante y para atrás, y que jamás montaría en un tren humeante como el que yo iba a disfrutar a continuación. Entramos en la cantina de la estación, con olor a café y tabaco eternos, botellas de Fundador y de Anís de la Asturiana para los valientes, papeles y colillas por el suelo y varios señores en animada conversación. Mi abuela pidió un café y, para mí, un vaso de leche; la cafetera llenó las tazas con un ruido ensordecedor. Yo quería salir para ver cómo eran los trenes, pero me retuvo mi abuela hasta que me tomé la leche, trámite que me llevó un buen rato porque estaba ardiendo y el vaso, otro tanto.
Sudando y aún con la manta por encima, acabé la leche y me fui corriendo al exterior. Miré a mi alrededor y vi mil cosas nuevas. Todo aquello olía a creosota15. No había ninguna locomotora con chimenea, pero sí había vagones de carga, de color marrón, que esperaban que alguna tirase de ellos. Había dos largos andenes paralelos, un bonito reloj redondo fijado a la pared, una reluciente campana dorada y, al final de la estación, un alto poste que sostenía un arco metálico; luego, supe que aquello era un sistema de control de gálibo, pero en aquel momento me pareció una especie de juguete para ver quien le da con un palo o algo así. Había también, entre dos vías, una especie de ducha o grifo gigante negro: pensé que eso sería para que los que vienen negros de tanto carbón en las máquinas de vapor se duchen.
Mi abuela salió con la maleta y el cesto al andén, y me dijo que fuera al servicio porque como me dieran ganas de ir en el viaje no se iba a parar por mí el tren. Me mandó a una especie de casita que estaba al final del andén con una valla de madera en picos (como el fuerte de Comansi), que tenía un cartel que ponía «W. C.». La casita era por fuera como de cuento, pero por dentro era como de pesadilla: el olor al entrar era insoportable, a caca sobre caca de años. Por lo visto, todo el mundo que sube a un tren antes pasa por la casita, como trámite previo; debía ser como santiguarse con agua bendita cuando se entra en la iglesia, salvando las distancias en la comparación. Eso tampoco salía en las películas. El servicio como tal, además, era la mínima expresión de lo que debería ser: no había taza, sino una placa en el suelo con un agujero, llena de todo lo imaginable y lo inimaginable porque cisterna tampoco había; por supuesto, del papel higiénico no existía ni el recuerdo. Ante aquel inigualable escenario, llené la boca de aire y con los mof letes llenos entré y oriné sin mirar ni adónde (en el fondo, daba igual).
Salí de la «casita de chocolate» y me fui corriendo con mi abuela a ver llegar el tren. Nos sentamos en un banco de madera, rodeados de gente de todas las edades. Maletas, cajas de cartón reatadas y canastos conformaban el variopinto equipaje de aquellas gentes. Dos chicos mayores con un corte de pelo riguroso y trajes marrones esperaban con sus petates de igual color, fumando y en animada conversación sobre sus permisos. Miré el reloj redondo de la pared, marca Guiraud, y, aunque sus artísticas manecillas marcaban ya las nueve y cuarto, no había ni rastro del tren.
—¡Abuela, cuánto tarda el tren! ¿No lo habrán asaltado unos bandidos por el camino?
—No, hijo, no, es que viene con retraso.
—¿Me puedo ir a jugar a tocar la campana?
—¡Quédate quieto, que enseguida viene!
Enseguida fue a las nueve y media pasadas. Primero, vi una luz blanca en el horizonte tembloroso y luego oí un pitido bastante agudo que daba como risa: así no sonaban las locomotoras de oeste. Aquel tren era un poco decepcionante no solo por su voz: no echaba humo, no hacía el ruido de «chu-chu» que tenía que hacer, no tenía bielas en grandes ruedas, ni carbón, ni un gran farol sobre un grueso cilindro, ni chimenea, ni el pico que tienen delante, ni nada; era como un autobús que iba por la vía. Cuando me quejé a mi abuela del tren birrioso que nos iba a llevar, me dijo que eso era un ferrobús y que tirase para arriba.
Un tumulto de gente para subir en el andén, todos cargados de maletas y enseres de diverso volumen y formato. Se abrió la puerta, una especie de acordeón articulado que chirriaba, y subimos a ver si nos podíamos sentar. Venía aquel artefacto todo lleno y, como entró más gente, nos quedamos sin asiento; en un pasillo lleno de personas y bultos, mi abuela se sentó sobre la maleta y yo sobre ella. Dentro olía a humanidad y a gutapercha16. La algarabía de gente hablando y voceando era notoria. El jefe de estación, con su roja gorra y bandera en ristre de igual color, tocó el silbato y el ferrobús arrancó con otro agudo pitido de los suyos; nos agitamos y salimos con el traqueteo de la vías, que nos acompañaría todo el viaje. El tren paraba en todas las innumerables estaciones que había por el camino y en todas subía más gente, de manera que ya no se cabía. Yo pensaba que viajar en tren era más cómodo. Dieron las dos de la tarde y nos pusimos a comer. Mi abuela sacó del cesto un bocadillo para mí y, para ella, otro: venían ya resudados, blandos, aplastados; pero era lo que había de comer. La maleta sirvió también como silla de comedor. Todo el tren olía a esa hora a comidas diversas que iban saliendo de tarteras y cestos: chuletas empanadas, tortillas, chorizos matanceros, sardinas en conserva y otros manjares típicos de romería que eran manipulados con navajas y otros utillajes de comer. También había alguna bota de vino que pasaba de mano en mano, alabado y denostado por sesudos enólogos, y alguna botella de gaseosa Revoltosa, más caliente que fría en aquella hora y latitud. El olor se quedó para siempre allí porque las ventanas no permitían mucha ventilación y el calor de la tarde iba haciendo su trabajo. Durante todo el viaje esperé a que llegasen los indios con sus f lechas o los bandidos cabalgando al compás del tren para saltar encima (no hacía falta ir muy deprisa a caballo porque el tren iba a un paso parsimonioso), pero no aparecieron ni los unos ni los otros. A las seis de la tarde, y hartos de traquetear, del humo de Celtas emboquillados y de ef luvios de chorizo, llegamos a la ciudad en que terminaba nuestro ameno viaje en tren. Bajamos a un andén que ardía a pleno sol, sudando y medio mareados, con el trasero molido de ir sobre la maleta; el ferrobús siguió su camino lleno de menesterosos viajeros despidiéndonos con otro de sus agudos bocinazos.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.