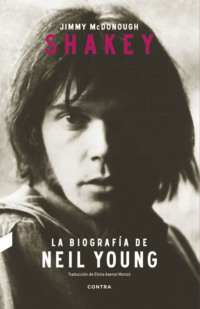Kitabı oku: «Shakey», sayfa 14
—¿Qué miedos conseguiste superar?
—No creo que consiguiera superar ningún miedo. Puede que consiguiera atenuar alguno, para que no pareciera tan real.
—¿Por ejemplo?
—Conducir. Conducir por las colinas, subiendo y bajando, que era algo que me molestaba. Los cambios de altitud me rayaban la cabeza. Hacían que no me sintiera bien, como desorientado. Pero conseguí que se me pasara. No sé cómo. Supongo que llegamos a una especie de acuerdo, ¿vale? Pero no estaba superado; era superior a mis fuerzas.
Estaba siempre preocupado. Estaba preocupadísimo por si el coche se averiaba. Creo que Tannis conducía de manera brusca. Es que lo podía oír y todo… Ya me había cargado uno antes, ¿me entiendes?, así que estaba la hostia de paranoico con ese Pontiac. Y aquel sonido era parecido al que hacía el otro coche. Yo notaba que se ponía peor. Era cosa de un cardán.
La Ruta 66 era una pasada. Me encantaba viajar. Me empecé a aficionar a aquellos viajes con cinco o seis años, cuando mi padre nos llevaba en coche a Florida. Tengo mono de autopista: la autopista de cuatro carriles, las finas líneas tan largas que se cruzaban el desierto, y pasabas por todas aquellas ciudades con sus casinos y sus luces de neón. Pensaba: «¡Buah, esto es bestial!». Bastante flipante.
En Oklahoma, los escuálidos viajeros consiguieron comer gratis gracias a una pareja sureña que, al ver el pelo a lo Beatle de Neil y la larga melena negra de Neiman, pensó que eran Sonny y Cher. En Texas, hubo algún momento tenso cuando Palmer, que nunca se cortaba, le plantó cara a un agente de policía. «Bruce siempre llevaba la maría en una bolsa en el bolsillo de la camisa», explicaba Hollinghead. «Allí la llevaba, dando sacudidas por efecto de la brisa, y con el agente de policía plantado delante pidiéndoles a los chicos las cartillas militares…» Consiguieron librarse de una buena.
El coche fúnebre empezó a fallar cuando subía a duras penas por una pendiente al este de Albuquerque, y perdieron los nervios. «Neil empezó a gritarme no sé qué de la segunda marcha y de que me estaba cargando su coche», recuerda Hollinghead. «Le dije: “Mira, Neil, este coche no ha pasado de segunda en su puta vida, es un coche fúnebre”. No parábamos de discutir y de gritar. A Tannis le dio uno de sus prontos y empezó a tirar maletas del coche.» Para complicar aún más las cosas, apareció otro agente de policía nada comprensivo. Al final acabamos todos apiñados en un motel de Albuquerque mientras reparaban a Mort Dos. Según Hollinghead, en el desierto estaban realizando unas pruebas un tanto raras y, una noche, al mirar por la ventana de la habitación del motel, creyó ver una «puta nube en forma de hongo». Fue un signo de mal augurio, ya que el sistema nervioso de Young también empezaba a experimentar sus propias explosiones.
Young se encerró en su habitación con el saco de dormir echado por encima de la cabeza, incapaz de comer. «De repente, se quedó como un puto idiota, le castañeaban los dientes», comentaba Hollinghead. Palmer dijo que a Young «le entraron convulsiones, pero no sabíamos por qué. Se pasó varios días en el suelo y yo me ocupaba de él». Pese a sufrir lo que parece haber sido su primer principio de epilepsia, Young seguía decidido a llegar a Los Ángeles. El coche fúnebre no tardó en volver a la carretera, pero sin Janine ni Tannis. «Nos echaron en Albuquerque», dijo Hollinghead.
Nos libramos de Tannis y Janine, porque nos estaban volviendo locos de cojones. Aquellas tías estaban como una puta cabra, daban muy mal rollo. Pero, vete a saber, yo tampoco es que tuviera muy alto el nivel de tolerancia. Se me acabaron las pilas en Albuquerque, tuvimos que parar allí un par de días; estaba realmente agotado.
Seguimos hasta L.A. del tirón. En plan, sin parar, fumando hierba, conduciendo a saco. Un pedazo de viaje. Al bajar por la colina que hay saliendo de San Bernardino nos dimos un buen susto; es que era muy empinada y bajábamos a toda leche en el coche fúnebre, en plan: «¡Hostias!». Agotados como estábamos, joder. La verdad es que apuramos al máximo. Mort Dos me llevó a mi destino; consiguió llegar a L.A. Todo un fenómeno.
—¿Tenías una idea preconcebida de cómo sería California?
—La verdad es que no. Solo lo que había visto en los programas de televisión: 77 Sunset Strip, Route 66 y Dragnet.
Cuando fui no tenía ningún objetivo en concreto. No tenía ni puta idea de lo que hacía. Tirábamos adelante, como los lemmings. Yo sabía lo que quería y que tenía que ir allí para conseguirlo, pero ¿qué pensaba hacer después? ¿Me iba a quedar allí a disfrutarlo? Ni idea. Estaba en una nebulosa.
Nebuloso… todo estaba nebuloso. Hacía un día nebuloso en L.A. cuando llegamos. Era el Día de los Inocentes 47 . Estábamos groguis del viaje. Creo que Bruce y yo condujimos sin parar de Albuquerque a Los Ángeles. Recuerdo ir por Juanita Street; para entonces Bruce y yo ya íbamos bien mareados. No sé si dijimos: «JUA-NIIIIIIII-TA STREET» unas doscientas veces, partiéndonos el culo de lo cansados y aturdidos que estábamos.
Nos quedamos en una calle paralela a Laurel Canyon, creo que se llama Holly Street. Aparcamos allí el coche fúnebre y dormimos un par de noches en su interior. Luego nos encontramos con un viejo amigo, Danny Cox, un cantante folk negro, un tío muy guay que había conocido en Winnipeg, en el 4-D, que una vez vino a desayunar conmigo y Koblun y nos habló de Hollywood y California. Nos dejó quedarnos en su casa una o dos noches.
Conseguimos sacar suficiente dinero para ir tirando a base de alquilar el coche fúnebre. Había dos restaurantes de moda, uno era Huff’s y el otro, Canter’s. Nos poníamos en uno y le cobrábamos un pavo a la peña por llevarlos al otro. Íbamos y veníamos sin parar; así nos sacábamos la pasta Bruce y yo.
L.A. era una pasada de grande. Un día Bruce y yo íbamos andando por Sunset y nos encontramos una pava de porro en la acera y nos la fumamos. Aquella mierda nos dejó del revés… No tengo ni idea de qué era.
CAPÍTULO 5 FUERZA DE VOLUNTAD
«Por una vez, todos éramos libres en los sesenta», comentaba Ken Viola. «Por una vez. No creo que nuestros padres fueran libres en su vida… ¿Sabes?»
Hablé con muchos fans mientras escribía este libro. Entrevisté al círculo íntimo de Young casi al completo. A veces, llegué incluso a consultar a esa criatura odiosa donde las haya que es el crítico de rock. Pero ninguno entendía la música de Neil como Ken Viola.
Ken Viola vive con su mujer y sus dos hijos en una hermosa vivienda residencial a las afueras de Nueva Jersey. Tiene el pelo canoso y lo lleva corto, como el bigote. Es un tipo grandullón y su impresionante facha y su discurso de ametralladora te hacen pensar por un momento que estás hablando con un camionero. No está mal el disfraz, porque en cuanto despliega todo su encanto, te das cuenta de que tienes delante a un poeta, a un poeta psicodélico. Si eres capaz de superar una sesión con Viola sin hacer preguntas —o sin sufrir alteraciones del conocimiento—, mejor que vayas a ver si tu karma aún está en garantía, colega.
Coge la pasta esa que estabas ahorrando para el viaje al Salón de la Fama del Rock y fúndetela en un billete de autobús para ir a ver a Ken. Esperemos que te deje entrar, porque la verdad es que en Cleveland no hay nada que ver; todo está en el ático de Ken Viola. Hay discos y casetes por todas partes, el techo está forrado de posters gigantescos de Neil Young, y los archivadores, repletos de treinta años de recortes de prensa. Viola posee una de las mejores colecciones de objetos de cultura pop del mundo, pero dista de ser el típico coleccionista coñazo maniático que lo deja todo guardado en bolsas de plástico para que no toques nada. Viola utiliza todo este material; para vivir, para enseñar y para intentar buscar una alternativa a la manera en que a veces se presentan las cosas.
Ken Viola sigue creyendo en el poder del rock and roll. Y el rock and roll en el que cree prácticamente más que en ninguna otra cosa es el de Neil Young. Viola se ha pasado más de treinta años escuchando atentamente a Neil Young, comprando cada disco, digiriendo cada tema, saboreando cada fase con ese entusiasmo febril del chaval que se acaba de comprar su primer single; y ha conseguido conservar en todo momento una mirada crítica que roza lo místico. Eso es precisamente lo que lo hace único.
Dejad que os diga algo sobre los fans de Neil Young, los auténticos fans: son una panda de fanáticos de la hostia. Tenemos, por un lado, a los que prefieren la vertiente acústica y tranquila de Neil, como Scott Oxman, un cristiano —y a mucha honra— que dirige los archivos de Crosby, Stills, Nash and Young desde su equipadísimo apartamento de Los Ángeles y organiza encuentros anuales con fans afines a él donde corean «Helpless» y «Teach Your Children». Oxman desdeña el lado más freak de la obra de Young, justo lo contrario que el fanático de Crazy Horse Dave McFarlin, un chaval de clase obrera que descubrió a Neil Young a mediados de los ochenta. Para McFarlin, todo lo que Shakey hace sin los Horse es basura facilona y patética; Neil Young descafeinado. Luego tenemos a Jef Michael Pielher, especializado en crípticas consultas discográficas. Inspecciona con sumo cuidado la galleta de un single con una concentración digna de un técnico de laboratorio que analiza al microscopio una muestra bacteriana. Puede pasarse horas ensalzando la superioridad que «obviamente» posee una versión alternativa de «Like an Inca» que Young decidió no incluir en Trans, y ha escrito artículos —detallados cual tesis de física cuántica— sobre las distintas ediciones y versiones de los discos de Young en Broken Arrow, una revista trimestral que edita la Neil Young Appreciation Society, organización con sede en Europa.
Broken Arrow se dedica a publicar las soporíferas divagaciones de los fans, así como cualquier recóndito detalle de la vida de Young que consigan descubrir; para muestra, el detallado artículo —con notas a pie de página y todo— sobre el brote de polio registrado en Canadá en 1952 que afectó a Young de niño. En sus inicios, resultaba entrañable lo rudimentario de la publicación: unos cuantos folios mimeografiados y grapados. En la actualidad, es una verdadera revista con su portada a todo color y sus gráficos por ordenador, que peca de sofisticada y pulida; aunque puede que eso no haga sino reflejar la propia evolución de su protagonista. Pero la NYAS parece inocua comparada con los Rusties, un grupo de autoproclamados expertos producto de internet.
Ninguna de estas corrientes divergentes parece ponerse de acuerdo en nada; cada una de ellas piensa que tiene la respuesta correcta. Igual que yo. Estoy seguro de que Young se regodearía ante tal situación, si se molestara en prestarle un mínimo de atención, claro.
Ken Viola constituye una excepción. Ha conseguido eludir los riesgos que implica ser un fan, evitando que la suya se convierta en una obsesión malsana; y a pesar de haberse tropezado con su ídolo alguna vez por las caprichosas, y a veces graciosas, circunstancias de la vida, Viola se lo toma con calma. No espera recibir nada de Neil Young. En su opinión, Young ya le ha dado bastante. Cada nuevo álbum, dice Ken, es «como una carta de un amigo a la que no hace falta que responda».
Ken se las ha apañado para alcanzar la edad adulta con dignidad, sin tener que deshacerse de su colección de discos ni acabar convertido en un carroza. Durante algún tiempo, Viola probó suerte como músico y consiguió incluso el permiso de Young para grabar uno de sus temas inéditos. Más adelante, Ken se ganó la vida muchos años como encargado de seguridad de los Grateful Dead, constatando cómo la cultura que adoraba se transformaba en un gran negocio, viendo a muchos de los músicos que tanto le sirvieron de inspiración comportarse de manera cuanto menos reprobable o, peor aún, abocados a la autodestrucción. Aun así, Ken nunca ha permitido que el cinismo tenga cabida en esta historia. Llamó a sus dos hijos Dylan y Neil, que ya es el colmo de los homenajes. Si se tratara de cualquier otro, eso bastaría para provocarme arcadas, pero, viniendo de Ken, es solo un indicio más de lo en serio que el tío se toma las cosas.
El rock and roll le cambió la vida a Ken Viola, y todo empezó con Neil Young y Buffalo Springfield.
El año 1966 sigue siendo sagrado para muchos de los que entonces estaban en una edad influenciable. Según el gurú cultural Charlie Beesley: «Ahí estás, volviendo de clase en el Buick de tus padres, sintonizando el dial de emisoras de AM, y de repente suena “Happenings Ten Years Time Ago” de los Yardbirds, que te deja noqueado y te transporta a un universo totalmente nuevo que empezaba a ver la luz. Y no aterrizas hasta llegar a Burger World».
«Era algo, en cierto modo, de usar y tirar; se podía decir que era basura», comentaba el crítico Richard Meltzer, por aquel entonces un estudiante de Yale de veintiún años inmerso en la música y que escribía como nadie sobre el tema. «Era algo que, vale, estaba envuelto de toda aquella necesidad tan acuciante de transmitir emociones y tal, pero, básicamente, era de usar y tirar; algo que podía desaparecer de la noche a la mañana se estaba fusionando con algo etéreo, infinito… Era bazofia de usar y tirar de alcance universal.
»Yo iba a clases de filosofía y de religión, y aquello me parecía un ejemplo mucho mejor que Jesucristo de que un momento fugaz puede perdurar toda la eternidad. La verdad es que antes de que los productores dieran con la fórmula para hacer discos como churros, el objetivo fundamental era escuchar aquella tentativa de dar con un nuevo sonido, el que fuera. Era puro amor al sonido.
»Se trataba de descubrir algo nuevo —tenías al músico, tenías el diseño de los discos y tenías al público—, y no digo que todos fuéramos al unísono en los maravillosos años sesenta, pero esos tres elementos iban parejos: el músico, el diseño y el público. Todos danzaban al mismo son.»
Aquel primer estallido del rock and roll —Elvis, Jerry Lee, Bo Diddley, Chuck Berry, Little Richard y tantos otros— ya se había extinguido a finales de los cincuenta. «Nadie de toda la gente que conozco procedente de los cincuenta habría conseguido llegar al final de los cincuenta si no llega a ser por el rock and roll», comentaba Meltzer. «En los cincuenta, había un gran panorama musical a nivel regional que de repente pasó a tener repercusión nacional. Creo que era algo que llevaba muchísimo tiempo gestándose y que por fin vio la luz; mientras que los sesenta fueron un accidente con una repercusión aún mayor que los cincuenta. Los sesenta fueron como los cincuenta, pero con más tablas.»
Meltzer recuerda muy bien aquel noviembre de 1963 y la frenética banda sonora que marcó la etapa posterior al asesinato de John F. Kennedy en Dallas: «Surfin’ Bird» de los Trashmen y el primer disco de los Beatles. «Los Beatles demostraron que había toda una infinidad de posibilidades a explorar en un panorama musical carente de ideas, como era aquel. Tenías la impresión de que el rock and roll estaba renaciendo, y un buen indicio de ello era que las adolescentes volvían a chillar; para mí aquello fue lo más impresionante. No se había vivido tal frenesí desde la primera época de Elvis.»
Los Beatles provocaron la Invasión británica: los Stones, los Kinks, los Animals, los Zombies; los Byrds se la trajeron de vuelta a Norteamérica con «Mr. Tambourine Man». Luego Dylan se pasó al rollo eléctrico, y junto con los Beatles encabezó un período de intensa experimentación en que se mezclaron el rock, el folk y el soul con toda una serie de ritmos exóticos orientales, el jazz y el pop de music-hall que trazaría el camino para el futuro. El Face to Face de los Kinks, el Da Capo de Love, The Velvet Underground & Nico; cada uno de ellos, como dice Meltzer, «era como descubrir un nuevo continente». Y esta gran ola innovadora no hizo sino cebarse del caos que desgarraba el tejido de las estructuras sociales.
«Añádele a la música el entorno social del momento: el movimiento de los derechos civiles, mucha gente tomando el mismo tipo de drogas, el movimiento pacifista; un grupo de tíos que quería abandonar la guerra, porque de lo contrario iban a morir», comentaba Meltzer. «Estamos hablando de unos chavales que prácticamente estaban estirando el cuello y metiendo la cabeza en una guillotina, en plan: “Estoy dispuesto a defender mis principios. Mátenme”. No cabe duda de que en los sesenta hubo mucha tontería, y de que la mayoría de los involucrados era la típica burguesía gilipollas de clase media, pero estaba en su mejor momento. Lo que sí que ayudó fue aquella combinación de miedo a la muerte, drogas y música tremendamente eficaz.
»El hecho de que mucha de la gente involucrada estuviera metida en las mismas cosas —había una cierta ideología común, una guerra, todas aquellas drogas—, hizo que la gente se volcara de lleno en la música. Sin la música, las drogas se habrían quedado en nada, las protestas contra Vietnam se habrían quedado en nada. La música era el eje central alrededor del que giraba todo. Y era una música sensacional, una especie de himno de rechazo a esa casa con su cerca de madera, a Mamá, a Papá, a sentarse a comer roast beef y hablar de chorradas o lo que se supusiera que fuera el mito norteamericano… Era como si la bestia que lo controlaba todo hubiera perdido las riendas.»
Mientras Elvis, los Beatles y Dylan redefinían el mundo, Neil Young escuchaba y miraba entre bambalinas. Ahora pasaría a estar directamente en el ojo del huracán: en Los Ángeles, en 1966. Buffalo Springfield fueron alabados por la crítica, se hicieron con un grupo de fervientes admiradores y sirvieron de influencia para mucha de la música que vino después, pero la banda nunca consiguió superar sus dificultades, y la historia que vivió fue tan tortuosa que es increíble que Neil Young consiguiera salir ileso. «Algo colocado», así le resumió a Karen Schoemer en 1992 cuál era su estado en la época de los Springfield. «No tomaba drogas, pero estaba como de bajón. Algo fuera de control. Y demasiado expuesto a todo. Muy expuesto.»
Buffalo Springfield se conocieron en la carretera. El destino ha desempeñado un papel importante en la vida de Neil Young, y fue el destino el que reunió a los Springfield.
El fenómeno de los Byrds había arrastrado a Stephen Stills —ahora ya liberado de sus obligaciones con los Au Go-Go Singers— a California en el otoño de 1965. Allí se juntó con Barry Friedman, alias Frazier Mohawk, un excéntrico personaje de la industria musical con un montón de extraños proyectos entre manos, entre ellos la producción de extravagancias del calibre de The Marble Index de Nico o The Moray Eels Eat the Holy Modal Rounders. Friedman desempeñaría un papel esencial en la primera época de los Springfield, que no tardarían en amargarle la existencia.
A su llegada a Hollywood, Stills no despertó fervores, precisamente; ni siquiera pasó una audición para los Monkees. Lo que sí consiguió fue engañar a su amigo Richie Furay para que cogiera un avión y se reuniera con él, con la excusa de que había formado una banda. Al bajar del avión, Furay descubrió que la banda que le había vendido Stills tenía un único miembro: Stephen Stills. Fue una época difícil, aunque Friedman les consiguió un acuerdo editorial con Screen Gems que les permitió ir tirando.
Fue también por esas mismas fechas cuando Neil Young y Bruce Palmer —después de haber pasado varios días buscando a Stills—, se plantearon dejar Los Ángeles y partir rumbo a San Francisco. Los detalles del rocambolesco encuentro que se produjo a continuación varían según el narrador, pero el resultado fue Buffalo Springfield.
«Íbamos en una furgoneta blanca», le contó Furay al escritor Dave Zimmer, «y estábamos en un atasco en Sunset Boulevard. Me giré para espantarme una mosca del brazo, miré hacia el carril de enfrente y vi un coche fúnebre negro con matrícula de Ontario que iba en la otra dirección. Entonces, Stephen miró al otro lado y dijo: “Qué te apuestas a que sé quién va ahí dentro”.» Rápidamente, Furay hizo un cambio de sentido y los alcanzó. «Oímos un ¡mec, mec! y un griterío, unos chillidos», comentaba Bruce Palmer. «Nos damos la vuelta y vemos a Stephen y Richie.»
«Ellos iban en una dirección y nosotros en la otra», explicaba Palmer. «El karma hizo que Richie Furay girara la cabeza.»
No teníamos ningún plan. Yo pasaba bastante tiempo en el Trip, intentando dar con Stills. Le preguntaba a la gente si alguien conocía a Steve Stills, incluso a la gente que pasaba por la calle. No habíamos conseguido montar nada en L.A., no habíamos conocido a nadie para formar un grupo, así que ya nos íbamos para San Francisco. Sabíamos que allí también había una gran escena musical. Pensábamos marcharnos aquel día, algo más tarde. No sé exactamente a qué esperábamos para largarnos, je, je.
Dio la casualidad de que nos encontramos a Stephen en un atasco ese mismo día. Solo recuerdo que empezaron a gritarnos en medio del atasco, que dieron la vuelta y se pusieron detrás de nosotros. Stephen reconoció el coche fúnebre y la matrícula de Ontario —a pesar de que no era el mismo coche fúnebre de antes—. Pensó que teníamos que ser nosotros.
Fuimos a la casa de Friedman, porque allí había sitio para quedarse. Empezamos a tocar, y enseguida nos pareció que sería una buena idea formar un grupo.
El nombre surgió como una broma; lo vimos escrito en el lateral de una apisonadora. Un día íbamos andando yo, Stephen y Van Dyke Parks y vimos aquella apisonadora Buffalo Springfield aparcada justo delante de la casa de Barry. «¿Cómo coño vamos a llamar al grupo?» No sé si Stephen o yo dijimos: «Buffalo Springfield». Creo que fui yo, pero no puedo poner la mano en el fuego. Luego empezamos a probar baterías: Dewey Martin y Billy Mundi. Billy era muy bueno, pero a mí me gustaba Dewey. Y me sigue gustando. Me gusta tocar con él; es un batería con sensibilidad, con el mismo tipo de sensibilidad que Ralph Molina. Sensibilidad. Si tú aprietas, él aprieta; si tú sueltas, él suelta. Siente la música, no tienes que explicarle nada. Contacto visual. Señales. Todo de manera espontánea. Para mí, eso vale su peso en oro. Supongo que Billy no me dio esa impresión, aunque a lo mejor hubiera sido mejor batería.
Nacido el 30 de septiembre de 1940, Walter Dwayne Midkiff, alias Dewey Martin, fue el tercer canadiense en incorporarse al grupo, y ya le precedía su reputación de músico profesional: había salido de gira con artistas de la talla de Patsy Cline, Faron Young y Roy Orbison. Después de liderar la banda de Seattle Sir Walter Raleigh and the Coupons —un sucedáneo de la Invasión británica—, Martin había emprendido camino a Los Ángeles, donde estuvo tocando sin éxito en una versión rock de la banda de bluegrass los Dillards. Al quedarse sin trabajo y oír que había por ahí un nuevo grupo de moda que necesitaba un batería, llamó a Stills, que rápidamente informó a Martin de que podía pasarse por Fountain Avenue con su batería para una prueba.
«Iba a hacer una prueba», se quejaba Martin, aún indignado décadas después. «No tuve que hacer ninguna prueba para Orbison o Patsy.» Martin, algo mayor que el resto de los Springfield, era posiblemente la incorporación menos indicada para una banda llena de inadaptados. Su actitud —pose de gallito, talante agresivo y atuendo mod— parecía más la de un extra de un programa de polis que la de un folk-rocker. A Dewey le iba el mundo del espectáculo: sería el único de los Buffalo en aparecer como concursante en The Dating Game48.
«Después del primer ensayo, les pregunté: “¿Cómo vais a llamar al grupo?”», recuerda Dewey. «Y van y me sacan aquel cartel: BUFFALO SPRINGFIELD. Les dije: “Genial, tíos; una apisonadora. Tenéis un sonido pesado. Quedémonos con él”.»
«No hubo ni un momento de respiro», le contaría Young después a su padre. «Todo el mundo estaba preparado. Todos habíamos ido a L.A. por la misma razón, idéntica, y acabamos encontrándonos… Enseguida nos dimos cuenta de que teníamos la combinación perfecta. El tiempo no significaba nada; estábamos preparados.»
Y mirando atrás, Young pensaba que todos eran iguales. «Es la mejor banda en la que he tocado en mi vida, precisamente porque no había nadie que estuviera por encima de los demás», le contó a David Gans en 1982. «Todos éramos iguales; éramos un grupo. Y aquello le daba a la música una inmediatez que no he vuelto a experimentar desde entonces.»
El 15 de abril de 1966 —aproximadamente a los diez días de juntarse49—, los Springfield se embarcaron en una breve gira con los Byrds por el sur de California organizada por Barry Friedman. «Pasamos de ensayar en el salón a telonear a los Byrds», dijo Palmer.
Cuando le pedí a Arthur Lee, el cantante de Love, que me explicara cómo era el ambiente en Los Ángeles en 1966, rio cansinamente. «Creo que ese ambiente ya no existe, amigo; se trataba más bien de amar y de compartir las cosas que de ir pegando tiros desde los coches, ¿sabes a lo que me refiero? Había una libertad total.»
Las drogas formaban parte de esa libertad. «Es una lástima tener que hablar así de las drogas hoy en día; con esa connotación», comentaba Henry Diltz, entonces miembro del Modern Folk Quartet. «Recuerdo que vivíamos en una especie de sueño, en el que todo el mundo era muy idealista… Yo me pasaba los días fumando hierba, y te mantenía en aquel estado constante de idealismo y en aquella especie de euforia tan maravillosa; pero no era el tipo de euforia que te hace abstraerte de la realidad, era algo más del estilo: “¿Por qué tiene que haber guerra? Seamos amigos. Soltemos las armas y démonos un abrazo, por el amor de Dios. La vida es bella”. Recuerdo que pensaba que, si conseguíamos que el presidente fumara hierba, podíamos alcanzar la paz mundial.»
La música rock se adueñó de Los Ángeles, y la mayor parte de la acción se concentraba en un grupo de clubs de Sunset Strip, una escena impulsada por el repentino éxito de los Byrds. «Los Byrds eran el ejemplo perfecto de lo que significaba estar en la onda en los sesenta», explicaba Peter Lewis, el compositor/guitarra de los Moby Grape. Omnipresente en la escena de L.A. estaba el rebelde de los Byrds, David Crosby. «David fumaba mucha hierba, y de la buena», comentaba Henry Diltz. «Recuerdo cuando entraba al Trip, con el sombrero borsalino puesto y una caja entera de papeles de liar de la marca Bambu que no encontrabas en las tiendas, y se dedicaba a repartirlos entre la gente.»
Por influyentes que fueran, los Byrds todavía despedían «ese ligero tufillo a folk», comentaba el crítico Richard Meltzer. «Venían de aquella escena folk tan impoluta… Nietzsche elaboró aquella dicotomía aplicable a la música: lo apolíneo y lo dionisíaco. El dionisíaco es carnal, un borracho que va dando tumbos; su álter ego apolíneo es etéreo, y le gusta la música celestial. Los Byrds eran un grupo apolíneo al cien por cien, sin excepción, hasta llegar a su época psicodélica más cañera —no creo que antes de “Eight Miles High” tuvieran ni un solo tema mínimamente dionisíaco—; pero los Springfield tenían muchísimo de dionisíacos, porque venían del rock.»
Los Byrds estaban compuestos por tres veteranos cantantes de folk reconvertidos al rollo eléctrico y una sección rítmica formada por un as de la mandolina de bluegrass con su primer bajo Fender y un batería con una trayectoria errática, cuya única experiencia previa consistía en haber tocado los bongos en Venice Beach. Cuando tocaron con los Springfield, los Byrds estaban, según recuerda su bajista, Chris Hillman: «tan “de vuelta de todo” que estábamos al borde del colapso». En el estudio los Byrds eran maravillosos, pero en directo la situación —exacerbada por las drogas y los choques de personalidades— no tenía arreglo. Una actuación de los Byrds se asemejaba más a un happening que a una experiencia musical. Todo lo contrario les sucedía a los Springfield, que triunfaban en el escenario y la pifiaban en el estudio.
«En directo, encandilábamos a la gente», comentaba Dewey Martin. Nadie había escuchado antes nada por el estilo: tres guitarras, tres cantantes/compositores y un dúo de bajo y batería increíblemente funky. «Un puñado de folkies acompañados por una sección rítmica digna de Stax-Volt», así los describe su fan John Breckow. «Los Springfield se nos comían en el escenario», explicaba Hillman. «Era duro tocar con ellos. Eran jóvenes, estaban ansiosos y tenían lo que había que tener.»
Fuimos muy buenos desde el principio. Creo que Chris Hillman nos ayudó mucho al principio. Yo también pensaba que los Byrds eran geniales. Michael Clarke… para mí era un batería buenísimo, no pensaba que fuera un mal batería. Perdía el compás alguna que otra vez, pero eso no significaba que fuera malo. Era un batería con personalidad. Recuerdo que los Byrds eran la hostia de buenos. No me molestaba que se equivocaran al tocar. Seguían siendo los Byrds, y sonaban a los Byrds. Su único problema era que a veces iban demasiado colocados. Crosby se ponía a hablar, o se quedaban como desorientados y cosas por el estilo. Pero a mí me parecía que todos sonaban genial, me encantaban. Me sentía feliz de estar allí.
La escena musical de L.A. Los Doors. Tocábamos con ellos en el Whisky continuamente. Una semana tocaban los Doors con los Springfield de teloneros, a la semana siguiente tocaban los Springfield con los Doors de teloneros; y así una semana tras otra. Tocábamos todas las noches. Venía mucha gente. Los Doors eran la hostia. Algo raritos; medio bohemios. En aquella época eran demasiado para mí; ni siquiera me daba cuenta de lo grandes que eran. No lo vi claro hasta mucho tiempo después. Love molaban. Eran bastante «marcianos». Eran lo suficientemente malos y estaban lo suficientemente jodidos como para burlarse de ellos; pero, al mismo tiempo, mira qué eran buenos. Es que eran una pasada; la verdad es que entre los músicos no se les tenía mucho respeto, pero Love era un grupo increíble. Pensándolo ahora, molaba mogollón. «Orange Skies». «I just got out my little red book…50»Vaya canciones más jodidas, ¿de qué cojones iba aquello? Son excelentes.51