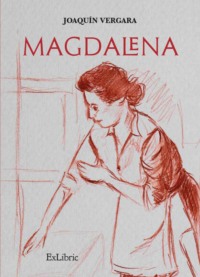Kitabı oku: «Magdalena», sayfa 3
Capítulo V
LA HISTORIA DE GABRIEL
Gabriel —ese personaje que, hasta ahora, ha aparecido como desdibujado— había llevado sobre sus espaldas una buena dosis de sufrimientos a lo largo de su vida.
Hijo único, con todos los inconvenientes que esto suele acarrear, quedó sin padre cuando contaba seis años.
Pascual, que así se llamaba su progenitor, había hecho lo que vulgarmente se conoce como «una boda por interés». O, al menos, eso es lo que siempre se había rumoreado entre las gentes del lugar.
Pascual Calvete era natural de allí, de Trigales Verdes, y desde muy joven había sido tratante de tierras y ganado. Era un hombre muy popular, de buena presencia, simpático en apariencia, dicharachero, un tanto chulesco, atractivo para las mujeres, con escaso trabajo… y con pocas pesetas en el bolsillo.
Su esposa era extremeña. Se conocieron en uno de los viajes que, con frecuencia, hacía Pascual a aquella región. Doña Paca, que había perdido a su padre poco tiempo antes, acababa de vender su finca y su ganado; y Pascual había intervenido en el trato.
Hija única, de un nivel social más alto que él, quedó en posesión de un «capitalito» que, sin ser nada del otro jueves, estaba muy saneado.
El astuto y mujeriego Pascual, que era muy diestro en el arte de requebrar a las mujeres y de cortejarlas, consiguió enamorarla. Y, poco después, contrajo matrimonio con ella, llevándosela a vivir a su pueblo, quizás con la intención de poder presumir ante sus paisanos de tener una esposa adinerada: porque era muy dado a la ostentación.
Paca no puso el menor reparo, porque estaba deseando cambiar su lugar de residencia y poder respirar otros aires. Debido a su carácter, seco y un tanto huraño, se encontraba muy sola en la ciudad que la vio nacer.
El dinero de la mujer, al casarse, pasó a ser administrado por su marido, que lo invirtió en comprar una porción de tierras de labranza, así como la casona donde habían vivido desde su matrimonio, que, por circunstancias de la vida, les salió casi regalada.
Hay que reconocer que al principio Pascual no era un mal administrador. Pero su mujer, que había ido al altar muy enamorada de él, cuando se fue dando cuenta de las razones por las que se había casado con ella —tenía numerosas pruebas: juergas casi constantes, desinterés total por su persona, borracheras frecuentes, trato con mujeres de vida disipada—, sufrió muchísimo por dentro. Como es lógico, se enzarzaron en habituales discusiones: siendo ella una mujer de carácter, no podía resignarse a que el manirroto Pascual derrochara su dinero. Ni, menos aún, el de su hijo.
Su matrimonio estaba a punto de romperse cuando el hombre murió repentinamente, con poco más de cuarenta años.
La señá Paca no era de hierro, aunque lo pareciera. Pero, ante la gente, sabía disimular con la máxima dignidad, mientras trataba de compensar su fracaso matrimonial a base de delirios de grandeza, que, sobre todo, consistían en exagerar —e incluso mentir— acerca del noble linaje de su familia.
Esto, unido a su altivez y a su aire desdeñoso con los que ella juzgaba que no le interesaban, no la favorecía lo más mínimo, por lo que, lógicamente, fue adquiriendo fama de antipática al poco tiempo de llegar a Trigales Verdes.
No se podía considerar que doña Paca y su hijo fueran una familia rica —nada comparable su mediano capital a la cuantiosa fortuna de don Eufrasio, por ejemplo—, pero vivían muy holgadamente. Aparte de la casona, poseían, como ya dije, una porción de tierras, muy cercana al pueblo, que contaba con una casita pequeña y con un huerto que les proporcionaba verduras y frutas.
La señora —ya lo habíamos dicho— tenía un carácter difícil, áspero, autoritario. Su hijo, en cierto modo, no había llegado a conocer lo que significa la dulzura de una madre, aun siendo consciente de que la suya estaría dispuesta a dar su vida por él.
Por contraste, Gabriel había tenido idealizada la figura de su padre: lo recordaba, vagamente, como un hombre risueño, de carácter abierto y jovial, al que no veía a diario, pero con el que disfrutaba muchísimo y con el que había compartido juegos inolvidables. Aunque, desde algún tiempo atrás, el hombre se iba ausentando cada vez más de su casa.
Los años transcurridos desde la muerte de Pascual, en lugar de borrarlo de sus recuerdos, fueron aumentando en el niño aquella idealización de su imagen y, aunque Gabriel era de carácter alegre, siempre tuvo clavada la espina de haberlo perdido tan pronto.
El muchacho, finalizados sus estudios primarios, hizo el bachillerato estudiando en el pueblo, ayudado por un maestro y un licenciado; y yendo a examinarse a la capital, que estaba a unos veinte kilómetros de allí. Aprobaba los cursos sin demasiado esfuerzo, aunque nunca fue un estudiante destacado.
Cuando le llegó la hora de entrar en la universidad abandonó los estudios.
En Trigales Verdes, entonces, casi nadie hacía carrera. Su madre le insistió para que siguiera estudiando, pero el muchacho se negó en redondo, poniendo como pretexto que alguien tenía que hacerse cargo de las tierras, que en el pueblo era más fácil obtener un empleo… y que no quería dejarla sola.
Las circunstancias de la muerte de su padre no las conoció Gabriel hasta que, recién acabados sus estudios, un amigo suyo, mientras iban paseando, le contó la verdad. Y lo hizo con una tranquilidad y desfachatez como si aquel secreto, tan traumatizante para él, hubiera sido la cosa más nimia del mundo.
Su amigo le dijo:
—¿Sabes de lo que me he enterado acerca de tu familia?
Gabriel negó con la cabeza, presintiendo, al ver cierta malicia en la expresión del otro, que le iba a revelar algo muy grave. A punto estuvo de decirle que no le interesaban los chismorreos de la gente; pero, por otra parte, sentía una lógica curiosidad.
El amigo continuó:
—Dicen que tu padre murió, de repente, en una casa de «mujeres de mala vida», en la capital, cuando estaba a punto de abandonaros a tu madre y a ti.
Gabriel creyó morir allí mismo de la impresión que se llevó. Hubiera deseado que la tierra se lo tragara en ese momento. Se quedó como paralizado, y supo claramente que lo que acababa de oír era cierto. Fue como si un velo muy tupido, que le hubiera ocultado la verdad desde que era niño, se hubiera descorrido ante sus ojos dejando ver, por fin, la luz: mostrándole la espantosa verdad en toda su crudeza.
Fue atando cabos en pocos segundos: siempre hubo cierto misterio, algo oscuro y difuso, en lo concerniente a la muerte de aquel hombre. Su madre, cuando no había más remedio que hablar del tema —procuraba eludirlo—, le decía que su padre había ido a la capital a hacer unos negocios y que había muerto de un ataque al corazón mientras dormía en un hotel.
Ahora, el muchacho lo entendía todo mejor, y empezaba a comprender la exagerada aversión de su madre hacia «las mujeres de vida alegre», como ella las llamaba, y su desilusión acerca de todo lo relacionado con el matrimonio.
Ante las crueles palabras de su amigo, Gabriel no quiso ni pudo seguir hablando de aquel asunto tan doloroso para él. Como es natural, le había afectado muchísimo.
Sentía una angustia inmensa, que nunca había experimentado hasta entonces, y físicamente notaba como una paralización que casi le impedía avanzar por la calle. No se dignó ni a contestarle a su interlocutor. Permaneció callado, con la cabeza baja.
El otro, por torpe e insensible que fuera, se dio cuenta de que había obrado mal. Tal vez, por alguna causa que Gabriel ignoraba, le había querido hacer un poco de daño, pero no hasta ese punto.
Aunque era tarde para rectificar. Ya estaba todo dicho.
Gabriel pasó unos días horribles. Apenas dormía, no podía comer, nada le interesaba, no pisaba la calle…
No paraba de darle vueltas y vueltas a lo mismo. Incluso se extrañaba de que a nadie se le hubiera escapado decírselo mucho antes.
Su madre estaba muy alarmada, preocupadísima: la única persona a la que quería con locura era a su hijo.
Al final, el muchacho, pasados dos o tres días, no pudo seguir callando; pero, como no se atrevía a revelar aquel descubrimiento de una vez, se lo fue contando a su madre a base de rodeos de palabras, como no atreviéndose a relatarle el tremendo final.
Doña Paca intentaba ayudarle, preguntándole:
—¿Se trata de esto… o de aquello…?
Mientras le hablaba de los amargos recuerdos que ella tenía de la vida de su esposo: de otras mujeres, de otras historias anteriores, igualmente escabrosas; y, en cierto modo, todavía más graves.
Él se quedó anonadado, porque no se trataba solo de lo que le había contado su amigo, sino que hubo mucho más… desde que sus padres estaban recién casados.
Su ídolo, su héroe, aquel padre al que tenía en un pedestal, se le había venido abajo de golpe y porrazo.
Se acostó tiritando. Y no de frío.
Estaba ya en su lecho cuando su madre entró a su cuarto. Se sentó en su cama, cosa nada habitual en ella, y le recordó aquellas hermosas palabras de Santa Teresa de Jesús, mientras le temblaba un poco la voz:
—Nada te turbe, nada te espante…
Y terminó diciendo:
—Quien a Dios tiene nada le falta: solo Dios basta.
En ese momento, mientras su madre lo besaba en la frente, Gabriel notó que no era tan áspera ni tan segura de sí misma como aparentaba. Ni tan fuerte. El muchacho, percibiendo claramente de qué manera lo quería, se incorporó con la acuciante necesidad de abrazarla muy fuerte, con desesperación. Y, como es natural, desde aquel momento se sintió mucho más cerca de ella de lo que hasta entonces había estado.
Aquella noche, por haber desahogado su angustia después de que sus ojos se anegaran en lágrimas —mezcla de dolor, decepción y rabia—, consiguió dormir de un tirón.
Luego, durante una temporada, Gabriel creyó que tenía vocación religiosa. Vivió unos días de intenso misticismo, provocado, sin duda, por los últimos descubrimientos y el derrumbamiento moral que había experimentado.
Pasaba muchas horas en la iglesia: y, ayudado por el párroco del pueblo, encontró parte del consuelo que necesitaba. No rompió del todo con su amigo —que se mostraba arrepentido, avergonzado y confuso—, pero, a raíz de tan doloroso momento, nunca más volvió a ser para él el que había sido antes.
Durante un tiempo, excepto con el cura, no volvió a hablar con nadie de la azarosa vida de su padre. Pero a raíz de aquel episodio empezaron a sobrevenirle frecuentes crisis de angustia: confusión, sensación de pánico, temor a volverse loco, pérdida de autoestima… hasta que se vio obligado a confesar a su madre el estado en el que se encontraba. A doña Paca se le vino el mundo encima; y tanto ella como el sacerdote se convencieron de que Gabriel necesitaba más ayuda de la que ellos le podían ofrecer.
Acababa de llegar al pueblo un médico joven, muy simpático y bondadoso, llamado don José, al que acudió la señora a contarle la preocupación que sentía por su hijo.
A los pocos días, el muchacho fue a su consulta. El médico le dijo que aunque, naturalmente, no era especialista en enfermedades nerviosas, haría por él cuanto estuviera en su mano.
Gabriel se fue desahogando, contándole a retazos su vida: sus primeros recuerdos, el amor que le tuvo a su padre, sus sueños de niño, la época de la pubertad con sus inquietantes deseos… y, como es natural, la dolorosa revelación de su amigo, con sus consecuentes traumas psíquicos y su actual angustia.
Don José se vio obligado a recetarle unos tranquilizantes para empezar el tratamiento. Además, el muchacho lo visitaba al anochecer, cuando ya el médico había terminado con todos sus pacientes, y hablaba con él una media hora a la semana. Quitándose horas de sueño, don José estudiaba su caso, leyendo y releyendo libros de psiquiatría.
Pero, transcurrido más de un mes y viendo que el joven apenas mejoraba, el médico le aconsejó que visitara a un famoso psiquiatra de la capital. Gabriel sintió como si le cayera un jarro de agua fría: le daba la impresión de que «esa clase de médicos» no eran para él.
Pero don José insistía… y el joven tuvo que empezar, de nuevo, a contar todos los pormenores de su vida.
Iba a la capital una vez por semana. Luego, cada dos. Y así fue espaciando las visitas. Ya no le costaba el menor sacrificio hablar y hablar de sus cosas más íntimas. Al revés: lo necesitaba.
El psiquiatra, al contrario de lo que Gabriel había prejuzgado, era un hombre muy amable y comprensivo, bondadoso, jovial —a pesar de ser bastante mayor—, con una sonrisa casi constante y una buena dosis de ironía. Jamás hubiera pensado Gabriel que llegarían a ser tan buenos amigos: ni, menos aún, que el médico llegara a contarle episodios de su propia vida.
El muchacho empezó a mejorar ostensiblemente.
Más adelante, pasados unos meses, se fueron espaciando las consultas más y más… hasta que, casi sin darse cuenta, dejó de ir al psiquiatra. Ya no lo necesitaba.
La profunda amistad que había entablado Gabriel con don José echó raíces para toda la vida: el joven se sentía secretamente orgulloso de que dos personas de tan excelsas cualidades —el médico del pueblo y el psiquiatra de la capital— le hubieran otorgado su amistad y su afecto, por lo que, en cierto modo, llegaron a reemplazar en su mente a aquella imagen paterna, tan necesaria para él, que había resultado ser un pobre ídolo de barro… que se le había desplomado en un santiamén.
Capítulo VI
LOS ANTOJOS DE MAGDALENA Y LA EDUCACIÓN DE PEPONA
Volviendo a la vida y milagros de Magdalena en su nuevo «estado interesante» —como ella solía decir para darse importancia—, a la mujer le dio por cantar y cantar. Parecía un disco rayado.
Ya hemos ido conociendo que, aunque era un ser entrañable, Magdalena resultaba un tanto esperpéntica. Se daba en ella como una fusión de las dos caretas que aparecían en la parte delantera de muchos escenarios: la que ríe y la que llora. Era, pues, una amalgama entre una tragedia griega y un vodevil. O, más bien, el personaje idóneo para un sainete.
Cuando manoteaba y gesticulaba, dando rienda suelta a su tragicómica verborrea, sus interlocutores no sabían si reír o llorar. Aunque solían terminar riendo, naturalmente.
Ella decía que lo de cantar a todas horas era un antojo, que no podía evitarlo. Y como la canción El emigrante, de Juanito Valderrama, estaba tan en boga en aquellos días, era su preferida dentro de su extenso repertorio.
Los niños, cada vez que la oían entonarla —o, más bien, desentonarla—, decían desesperados:
—¡Por favor, madre, otra vez no!
Don Eufrasio, el dueño del cortijo, les había regalado el año anterior una radio antigua, que todavía funcionaba. Magdalena le había hecho una vistosa funda de cretona de flores, de las que se llevaban entonces, y la había colocado sobre una alta repisa para que sus hijos menores no pudieran manipular sus botones. A veces, había que darle un buen tortazo para que siguiera marchando. Pero las cosas eran así en aquellos tiempos…
Mientras escuchaban en el aparato la melodiosa voz de Juanito Valderrama todo iba a las mil maravillas. Incluso parecía que aquella copla contribuía a la sensación del soplo de aire fresco, renovado, de aquella primavera de 1950.
Pero cuando terminaba la canción y empezaba Magdalena a entonar por su cuenta, con su mal oído y su voz destemplada, se echaba a temblar toda la familia.
El señor Manuel, su padre, le decía de vez en cuando con mucha guasa:
—Hija, no sé cómo no te metiste a cantaora cuando eras joven. ¡Nos hubieras sacado de la pobreza!
Pepona, por su parte, se iba adaptando al nuevo papel que la vida le había asignado por un espacio de tiempo muy breve: el de novia de Gabriel.
Cierto es que la educación de ambos era muy distinta, pero el amor de verdad siempre fue capaz de saltar las barreras sociales.
A los pocos días de comenzar su noviazgo, él se atrevió a proponerle que si le gustaría ir, durante el tiempo que faltaba para la boda, al convento de las monjas para que ellas completaran su educación. La superiora —le dijo— se llamaba madre Asunción y era muy conocida de doña Paca. Según palabras de Gabriel, era una mujer exquisita, de excelente trato y poseedora de una bondad fuera de lo común.
Pepona, de momento, tuvo casi la seguridad de que aquella proposición había partido de su futura suegra. No le gustó demasiado la idea, aunque comprendía que, en parte, llevaba razón: que debía educarse mejor, que ignoraba montones de cosas… Y ella quería quedar bien ante la madre de su futuro marido; y, sobre todo, ante él.
Cuando se enteró Magdalena de la propuesta puso el grito en el cielo. Sus enormes ojeras violáceas se acentuaron y hasta el metal de su voz enronqueció:
—¡Qué cosas tan raras…! ¿Cuándo se ha visto que una mocita casadera se pase el día en un convento de monjas? ¿A qué viene ese disparate?
—¡Mujer —intervino Julián—, querrán que nuestra hija tenga los modales de una señorita! Yo no lo encuentro tan mal.
—¿Y acaso Pepona no los tiene? ¡Ya quisieran muchas de esas señoritingas de tres al cuarto parecerse a ella y tener su educación!
Al final, la buena mujer no puso objeciones. ¡Qué remedio le quedaba…! Pesaba más en ella el deseo de llegar a ser la suegra de Gabriel que el disgusto que le provocaba aquella absurda pretensión de querer mejorar la educación de su primogénita.
Pepona empezó a frecuentar, a diario, el convento. Ella no lo había pisado jamás y temía el encuentro con las monjas, a las que suponía frías y distantes.
Sin embargo, a los pocos días se encontraba allí como en su casa. No: en realidad, mucho mejor. Porque nunca había conocido un trato tan excelente hacia ella, tan amable y exquisito.
La muchacha —ante aquel halagüeño panorama— tenía constantemente ganas de mejorar, de cultivarse, de aprender cosas nuevas… Le enseñaron desde cómo manejar los cubiertos hasta cómo debía saludar, desde cómo desenvolverse en sociedad hasta adquirir nuevos conocimientos de Historia, Geografía, Gramática…
Las monjas le fueron mostrando un mundo distinto del que ella había conocido hasta entonces. Le fomentaron la afición a la lectura, empezando por cuentos infantiles para que se fuera acostumbrando. Cierto es que algo menos de dos meses no era tiempo suficiente para completar su educación, pero como poseía tan buena voluntad y disposición podía aprender muchas cosas.
Era la superiora una mujer de buena estatura, delgada, de porte noble, ojos hundidos, cara un poco alargada y expresión bondadosa. A los pocos días de empezar a tratarla, sin querer, Pepona llegó a pensar que le gustaría que la madre Asunción hubiera sido su verdadera madre. Pero, al instante, rechazaba este pensamiento:
—¡Con lo buena que es mi pobre madre —se decía— y lo sacrificada…! ¡Yo debo de estar perdiendo la cabeza con lo de mi noviazgo!
Gabriel, que solo veía a Pepona durante un rato cada noche, disfrutaba al oírla explicar las cosas que iba aprendiendo.
Se sentaban a la puerta de la casa. Ya estaba finalizando mayo, y la temperatura, generalmente, era una delicia por las noches. Los novios se mantenían un poco apartados del resto de la familia para poder hablar de sus cosas en voz baja. Él la trataba con tanto cariño que, a ratos, Pepona sentía que iba a estallar de felicidad, porque estaba conociendo diversos aspectos de un mundo nuevo que empezaba a descubrir, infinitamente más bonito: un mundo que nunca hubiera soñado que pudiera existir. Y, siendo humilde —como era por fuera y por dentro—, pensaba que no merecía tanto.
Su madre la echaba mucho de menos durante el día, acostumbrada a su ayuda constante.
La segunda de las hermanas, «Madalenita» —la quinta de la familia—, no se parecía en nada a su hermana mayor, ni física ni moralmente. Su madre solía decir de ella, cada dos por tres:
—¡Esta hija mía… me va a quitar del mundo!
Y es que la pobre «Madalenita» era desmañada, torpona y poco aficionada al trabajo. En sus rasgos se parecía un poco a su padre, pero no había salido a él en lo que al trabajo concernía. Era bastante alta, esbelta, delgada, algo patosa… Y solía inventar unos chistes malísimos, de los que nadie se reía.
A Pepona le seguía Julianillo, un buen muchacho que, generalmente, ayudaba a su padre en las faenas del cortijo.
Luego venían los mellizos, que no se parecían entre sí demasiado y que estaban haciendo el servicio militar en Melilla.
Después de «Madalenita» —que contaba ya dieciocho años— iba Úrsula, que tenía unos ojos preciosos, de color verde mar, con largas y tupidas pestañas; y el cabello oscuro, rizado y abundante. Poseía, además, un precioso rostro y un carácter muy dulce. Se parecía un poco a Pepona, pero, a punto de cumplir los quince años, era mucho más guapa que su hermana mayor.
—Esta, mi Úrsula, aparte de la belleza que Dios le ha dado, va a ser «muy mujer de su casa» —decía, a menudo, Magdalena.
A continuación, venían tres varones: uno de ellos, Antoñillo, al que ya conocimos la mañana en que su madre había estrenado el discutido sujetador.
La más pequeña de la familia era una niña diminuta y enclenque, Mariquilla, a la que toda la familia llamaba siempre con el sobrenombre de «¿dónde estás, que no te veo?».
Aun temiendo hacerme pesado, no me parecía bien que a estas alturas no conocierais un poco mejor a la familia de Magdalena.
Mas, para no cansaros en exceso —y con cierto barullo en la cabeza, debido a la cantidad de personajes que van desfilando por estas páginas—, doy fin al capítulo.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.