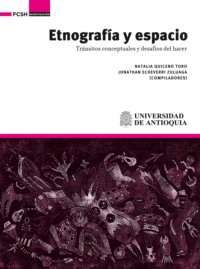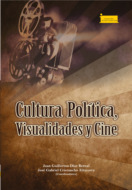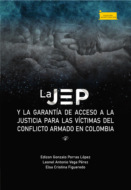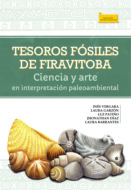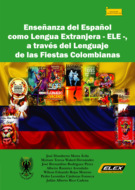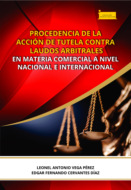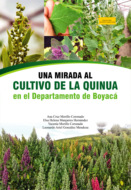Kitabı oku: «Etnografía y espacio», sayfa 5
36. Julieta Quirós, “Etnografíar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en Antropología”, Publicar, no. XVII (2014): 47-65.
37. Rosana Guber, La etnografía. Método, campo y reflexividad (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011); Christian Ghasarian, De la etnografía a la antropología reflexiva. Nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas (Buenos Aires: Ediciones Del Sol, 2008).
38. Favret-Saada, “Être Affecté”, 7.
39. Traducción propia. Marilyn Strathern, “The Limits of Auto-Anthropology”, in Anthropology at home, ed. Anthony Jackson (London/New York: Tavistock Publications, 1987), 17-18.
40. Favret-Saada, “Être Affecté”.
41. Traducción propia. Strathern, “The Limits of Auto-Anthropology”, 26; Claude Lévi-Strauss, “Introducción a la obra de Marcel Mauss”, en Sociología y Antropología, ed. Marcel Mauss (Madrid: Tecnos, 1979), 23, primera edición: 1950.
42. Lévi-Strauss, “Introducción”, 25-27.
43. Strathern, “The Ethnographic Effect II”.
44. Favret-Saada, “Être Affecté”, 9.
45. Favret-Saada, “Être Affecté”.
46. Ver también Strathern, “The Limits of Auto-Anthropology”, 26; Goldman, “Introdução”.
2. Los sueños como espacio para la etnografía visual1
María Ochoa Sierra2
DOI: https://doi.org/10.17533/978-628-7519-01-5_2
Introducción
Las historias sobre los sueños que me cuentan los contertulios wayúu parecen resonar en medio del calor, la brisa y el olor del mar como un sueño para mí. Yo sueño despierta cada vez que recibo una historia en la que estos aparecen con un significado implícito, pero intraducible; historias más bien sensibles que trastocan mi sentido de la realidad y me llevan a comprender la relevancia de los sueños y su atributo comunicativo, así como su fuerza realizativa3 en la vida wayúu. Esto rompe con la dicotomía realidad-ficción del pensamiento moderno y nos propone otro esquema de conocimiento, en el que la realidad se configura también con elementos “intangibles” y oníricos, y en la que el estado de ensoñación le da forma a la vida en vigilia. La separación ontológica del estado de vigilia y del sueño no deja de ser sorprendente, aun cuando todos los seres humanos soñamos y en todas las culturas se les presta atención a los sueños.
La pregunta por una etnografía onírica surgió en mi trabajo de campo debido a la constante alusión que los contertulios hacían a los sueños. Su compañía cotidiana me hizo escuchar distintas historias de sueños, pero después empecé a preguntar explícitamente por estos y me los relataron generosamente. Un mal sueño o alguno difícil de descifrar era repetido constantemente, hasta que lograba ser analizado y generaba tranquilidad o alguna disposición inmediata. Una amiga hacía alusión a los sueños mientras hablábamos de las consultas previas que por ley deben hacerse a la comunidad para la intervención de proyectos de multinacionales: los mayores necesitan soñar, decía, como una forma de consulta o aprobación, y este argumento se presentaba a la contraparte para establecer una diferencia en los tiempos y representaciones de los que quieren explotar, y de quienes poseen el territorio “explotable”. En las historias, los sueños presagiaron muertes, algunas pudieron prevenirse y otras no; hablaron de enfermedad, establecieron designios, comunicaron rituales familiares a los que no habían sido invitados y exigieron unirse, revelaron la identidad del amado, trajeron criaturas. No todos están en este relato, pero se toman algunos que muestran la fuerza de una imagen onírica y su relevancia para la investigación, si estamos prestos a ello.
Hay ciertas formas de visualidad que han predominado sobre otras como las fotografías o los audiovisuales4 y, en ese sentido, el sueño no siempre se analiza como una forma de visualidad, una imagen o una materialidad siquiera. De hecho, el estudio de los sueños es relativamente menor con relación a otro tipo de materialidades, y específicamente en el campo visual. Este capítulo reflexiona sobre la antropología visual, que usualmente se remite al análisis de imágenes y videos, como metodología y teoría pertinentes para describir el papel de los sueños como imágenes centrales, recurrentes y circulantes en la ontología wayúu. Para esto, abordo primero la discusión sobre el carácter representacional de la imagen y el papel de la subjetividad en la producción de representaciones, lo que conlleva un matiz en la dicotomía realidad-ficción. Posteriormente, paso a analizar los sueños como imagen en la ontología wayúu y luego elaboro un análisis a partir de lo que llamo una antropología visual de los sueños, recurriendo a la etnografía visual. Finalmente, sugiero algunas conclusiones que llevarán a futuras indagaciones en trabajo de campo acerca de los sueños.
La realidad y la ficción como continuum en la antropología visual
La utilización de la imagen en la investigación etnográfica ha acompañado a la disciplina desde sus orígenes, ha hecho parte del proceso de creación y transmisión del conocimiento.5 Jean Rouch6 plantea que la etnografía visual se hizo durante muchos años sin saberlo y que los pioneros, que no venían del campo de la sociología ni la antropología, registraban situaciones con métodos que luego serían clasificados como la observación participante y la puesta en escena. Posteriormente, la reflexión sobre la antropología visual se amplió a otros campos que superaron el material audiovisual, para posar la pregunta en la mirada, las formas de ver y de representar. Estas reflexiones llevaron al cuestionamiento del papel del observador y el medio de observación, así como a la producción de narrativas visuales que contribuyen a discursos representacionales, y al uso que se le da a la imagen en el proceso etnográfico. Esto entraña una pregunta ontológica: ¿qué es realidad y qué no? Y, por consiguiente, ¿es posible ser neutral, documentar un dato objetivo?, ¿qué diferencia la ficción de la realidad?, ¿qué se muestra como una prueba de la realidad y qué no recibe siquiera este atributo?
Trinh T. Minh-ha7 argumentará a favor de una lectura artística de la etnografía visual y el papel del investigador en la construcción de esa realidad estudiada. Esto cuestiona la supuesta neutralidad del observador, así como una lectura “realista” de lo observado y la exposición de la imagen como prueba de una realidad objetiva. La narrativa representacional permite el punto de vista del observador que modifica la realidad observada, y admite la creación artística e incluso ficcionada de la realidad por medio de narrativas construidas a partir de datos etnográficos. Este posicionamiento no aprueba una distinción entre realidad y ficción, sino un continuum, un estado de oscilación constante en el que la ficción crea realidad y representación. Para James Clifford,8 la etnografía es de hecho una ficción por su naturaleza narrativa y representacional, lo que no la invalida, pero permite el cuestionamiento de una verdad preexistente que descubrir para llevarnos más bien a realidades múltiples construidas constantemente. Si bien realidad y ficción han sido categorías que parecen definirse por oposición excluyente, no hay unanimidad en los criterios que demarcan cada una de ellas; “[...] si por ficción se entendiese la manipulación intencional de eventos socioculturales con la intención de reconstruir que no se recogen a partir de la estricta observación directa, podría muy bien concluirse que buena parte de estas reconstrucciones pretenden, explícitamente, a partir de la realidad, plantear el recurso a la ficción como una estrategia narrativa en lugar de como un objeto en sí mismo”.9 Es decir, realidad y ficción no son dualidades irreconciliables, sino alternativas narrativas y constructos simbólicos que pueden combinar recursos comunicativos.
La antropología visual permite adentrarse en un mundo de comprensión de otras culturas y experiencias. El sujeto retratado y el investigador son sujetos activos, por eso Jean Rouch10 propone documentales etnográficos con la cámara en movimiento, “la cámara participante” y la introducción de la puesta en escena y de la ficción como parte de los discursos representacionales. Esto abre una nueva ventana a la antropología visual, en cuanto permite la ficción como dato etnográfico y cuestiona la misma definición de ficción como lo no real. A su vez, Minh-ha11 discute las propuestas de teorización que ponen el foco en la objetividad, como versiones autorizadas para definir qué es y qué no es manipulación. La autora controvierte la idea de verdad en sí misma, así como la diferenciación entre ficción y verdad cuando sugiere que la realidad es una ficción histórica en la que los individuos partícipes tienen un papel activo. Cuestionar la realidad de la representación fractura la díada ideología y narrativa.
Si bien la imagen nos informa sobre algo concreto, esa información está construida y tiene una intención o transmite una intención que será develada en su interpretación produciendo representaciones.12 El debate contemporáneo de la imagen nos remite a los posicionamientos del que observa y su relación con una serie de convenciones sociales de las que hace parte.
La discusión contemporánea en antropología visual sigue oscilando entre la diferenciación de realidad y ficción; no obstante, la forma en que se percibe al observador, al observado y a la imagen ha variado considerablemente y la discusión ha girado en torno a la representación visual como material probatorio o evidencia, método de documentación o, por otro lado, comunicación que refleja un punto de vista e implica una mediación cultural. La visión está íntimamente relacionada con el cuerpo y el poder, y son las relaciones entre estos las que van redefiniendo el “estatus del sujeto observador”,13 aquel autorizado a afirmar que algo es real. Para Jonathan Crary,14 el observador es un producto histórico configurado por prácticas, técnicas, instituciones y procedimientos de subjetivación. Su mirada se corresponde con un sistema de convenciones que la limitan. La ruptura de lo que fue la visión clásica crea nuevas formas de reconocimiento de la autoridad del observador que favorecen las disputas en el campo del saber y del posicionamiento de significados. Esto abre interrogantes sobre qué tanto de nuestras representaciones se corresponden con el rol que asumimos (como investigadores o investigados), con nuestra mirada histórica (el espíritu de la época que encarnamos) y con el diálogo necesario que converge en una experiencia delimitada. Situarse en el hábito etnográfico permite identificar cómo se posiciona la mirada frente al otro y, a partir de allí, reflexionar sobre el proceso creativo y tomar decisiones que contemplen las consecuencias de determinada representación que se produce al construir imágenes de otros, que por lo general se han hecho desde el punto de vista de quien describe la experiencia.
En este caso, evito la distinción ficción-realidad para comprender los relatos sobre los sueños como materialidades visuales que merecen ser tomadas en serio y documentadas en el campo representacional del que hace parte su circulación.
Hacia una etnografía de los sueños
La representación visual del sueño involucra imágenes y sonidos en movimiento que se relatan, por eso he decidido abordarla a partir de la antropología visual. En la cultura occidental, los sueños han estado del lado de lo “irreal” o irracional, y han sido relegados del campo de estudio de la antropología visual e incluso de la etnografía.15 Se asume el sueño como una ficción propia de los “primitivos”, los niños y los neuróticos.16 Edward Tylor es uno de los antropólogos pioneros en el estudio de los sueños para explicar el animismo y Freud los vinculará directamente con la psique y los asociará a represiones que requieren ser liberadas.17 Amira Mittermaier18 cuestiona esta localización psíquica y el origen del sueño dentro del soñador, y a partir de su estudio de los sueños en El Cairo revela formas de experimentar la realidad asociadas al sueño que implican a la colectividad.
Esta dimensión colectiva implica un ejercicio etnográfico que preste atención a la producción del significado que genera el sueño en su circulación. Si el sueño se anula o se interpreta como una represión individual de la psique, pierde su capacidad performativa; en el análisis etnográfico de los sueños hay que eludir las formas clásicas de la observación participante y permitir que el significado se cree en la conversación sobre el sueño y en su circulación, que se asuma la posibilidad de lo no visible como real. Por otro lado, es indispensable rastrear el sueño durante la vigilia, es decir, su impacto en la vida cotidiana,19 de hecho es ahí donde primero aparece para el relato etnográfico. Por ello, los sueños se hacen visibles en la intermediación, son una imagen que circula y se va transformando de acuerdo con el significado que le dan sus interlocutores. De este modo, no se hace etnografía de los sueños, sino de sus relatos, y de los efectos discursivos, performativos, éticos y políticos que generan.20 Los sueños son imágenes cargadas de significados compartidos, pero también disputados, y es allí donde la etnografía de los sueños revela algo sobre las relaciones sociales de los soñadores y donde las imágenes oníricas adquieren determinados significados para cada contexto. Además, la dicotomía en la cual los sueños son irreales y la vigilia no lo es no tiene en cuenta que la práctica onírica se desempeña en diálogos con entornos seculares, racionales y modernos; no son, pues, mundos totalmente disímiles, sino traslapados entre sí. En este caso, el sueño no equivale a un contexto meramente individual y psicologizado, sino que es una práctica con significados colectivos.21 Los sueños son altamente expresivos, así que una etnografía de los sueños requiere atender las emociones que suscita el sueño22 y su interpretación.
La antropología se posiciona como representación dominante de la cultura, y debe tener en cuenta la circulación del conocimiento y las condiciones de su producción. La antropología visual, como subdisciplina de carácter representacional, se involucra con los problemas de la traducción e interpretación cultural. Es necesario ampliar los límites de la antropología visual para comprender otras dimensiones del comportamiento no verbal que están articuladas al lugar de lo visual. Por eso, Howard Morphy y Marcus Banks23 hablan más bien de una antropología de sistemas visuales o de formas culturales visibles, que definen como la exploración de lo visual en el proceso de la reproducción social y cultural, lo que conlleva la deconstrucción de lo que es un objeto cultural para su análisis y la creación de un producto cultural material. Aquí los sueños son entendidos como parte de esa cultura material. Casi todas las acciones humanas tienen dimensiones visuales y crean un sistema visual que puede ser interpretado, y que refleja modos representacionales de cada cultura; la antropología de sistemas visuales o de formas culturales visibles contribuye a comprender las diferentes maneras de ver y de construir representaciones sociales en cada cultura y, en algunas, los sueños tienen una relevancia preponderante y crean formas de ver.
Tal vez una forma de pensar uno de los atributos más interesantes de la imagen, su ambigüedad, es la etnografía onírica: allí la idea de una imagen mediada o subjetiva, vinculada afectivamente, adquiere un sentido más claro. Si se partiera de una lectura occidental de la imagen como prueba de veracidad, el sueño sería descartado como engaño o irreal; no obstante, en los sueños se refleja una tensión central en la disciplina, la de cómo se concibe la realidad, qué hace parte de ella y qué se excluye que, en últimas, hace referencia a las representaciones y a la autoridad representacional.24
De acuerdo con el pensamiento occidental, lo que se asume como realidad es aquello que se vive en la vigilia, es allí donde el individuo está consciente; los sueños se interpretan como deseos reprimidos o temores inconscientes,25 y no se viven como realidad, ni están integrados a la memoria.26 Para múltiples sociedades no occidentales, los sueños hacen parte de la realidad,27 tienen atributos performativos (creativos) y marcan decisiones importantes en la vida diaria o destinos determinados;28 están asociados con la enfermedad o la sanación, y generan conocimiento cuando quienes están autorizados sueñan a discreción.29 La vigilia y el sueño son en estas sociedades procesos que se imbrican y se presta atención a la transformación de conciencia que se produce entre un estado y otro.30 Los sueños entran como parte de la vida y para los wayúu son un canal de comunicación con otros mundos, así como una forma de conocimiento a través de los mensajes que se obtienen, que pueden ser analizados a partir de la antropología visual, es decir, explorando los sueños como formas culturales visibles.31
Si bien para algunos pueblos el sueño y la vigilia son estados no diferenciables y con el mismo grado de veracidad, para otros sí existe tal diferenciación y a los sueños se les atribuye mayor autenticidad que a la vigilia. Existen además otras sociedades en las que se da una ontología dual.32 Esta última es la situación que considero más cercana a la interpretación que los wayúu dan a sus sueños, pues, si bien hay un continuum entre el sueño y la vigilia, son realidades diferenciadas, lo que se hace explícito con la necesidad de un intérprete conocedor del mundo sagrado capaz de identificar las claves del mundo de los sueños. Como propone Juan Camilo Niño33 en su análisis de los sueños de los ette, pueblo indígena ubicado en el norte de Colombia, el sueño permite que cualquier persona acceda a un mundo sacro o a un modo alterno de existencia y percepción.
El sueño permite pensar la complejidad social como proceso de figuración de aquello difícil de expresar. Marko Zivkovic34 plantea que los sueños son metáforas de la vida, puesto que revelan la tensión entre legibilidad/ininteligibilidad y entre lo absurdo y lo significativo. En este sentido, los sueños reflejan las epistemes de cada cultura, así como sus paradojas, y por ello el sueño es una figura principal de la representación con un modelo amplio de traducción que implica pensamientos, palabras, emociones, procesos psicológicos e imágenes.
Los sueños se enmarcan en las representaciones, puesto que permiten una relación entre la imagen que narra el soñador y la que escucha el intérprete. Deben ser traducidos y se convierten en una imagen narrada que se transmite a otro, para que la imagine a través del lenguaje. En este caso, esta comunicación es posible porque soñador e intérprete comparten una percepción de la realidad, pero en el proceso comunicativo algo también se queda, como los olores, las sensaciones y la experiencia que se narra, y que quien interpreta no podrá vivir de la misma manera.35
El papel del sueño en muchos pueblos indígenas está relacionado con la memoria y la socialización de los mundos de vida, puesto que es un fenómeno colectivo. Los sueños se vuelven relevantes cuando se cuentan y se surte un proceso de aprendizaje en su interpretación; además, el sueño se modela culturalmente y se actualiza en su narración como un tipo de performatividad ritual. La reconstrucción del sueño es un proceso de memoria colectiva, en el que la ficción y la imaginación también juegan un papel importante.36 Un análisis de los sueños a partir de la antropología visual requiere una interpretación del sueño que se recuerda y se relata, como una imagen que se queda detenida y adquiere relevancia en su circulación. La antropología visual identifica el sueño como una imagen que aporta información y establece un vínculo entre el soñador y un amplio espectro comunitario. Lo que sigue es un análisis etnográfico de los sueños. No obstante, y pese a ser una imagen, la textura, los colores y la claridad de la imagen no aparecen en los relatos, y cuando indagué por ello no fue fácil describirlo. Me remití entonces a mi propia experiencia onírica para imaginarme lo que me relataban, pero es algo que todavía no logro descifrar y que podría ser explorado si por ejemplo, y como hizo Mariana Xochiquétzal Rivera García,37 pusiera en escena o “ficcionara” los sueños con los soñadores. También podríamos dibujarlos o tejerlos. Yo preferí el relato, porque es así como sucedió, sin proponerlo como ejercicio y en algunos casos la descripción fue más detallada que en otros, y así mismo se reproduce.
El sueño en el mundo wayúu
Alcides, un amigo wayúu que conocí mientras él estudiaba en el programa universitario en el que enseño, una vez graduado llegó al Instituto de Estudios Políticos con una bolsa negra grande y bien amarrada. Cuando la destapó, estaba llena de mochilas (bolsos wayúu) de todos los colores y diseños. Luego del alboroto que se armó en la sala de reuniones y el llamado a los profesores y administrativos, me dirigí al salón y le pregunté si estaba vendiendo las mochilas. Me dijo: “no, son un regalo para ustedes”. Apenada, insistí en que eso era mucho trabajo, que me daba vergüenza elegir una así, sin más. Alcides me dijo: “no, profe, yo lo soñé”. Para mí, esa fue una respuesta suficiente, pues entendía el valor de los sueños para los wayúu. No obstante la pregunta, persistió en mi mente y, luego de varios años, cuando nos volvimos a encontrar, le pregunté cómo había sido ese sueño. Me contó que cuando estaba empezando la universidad soñó que le daba agua a un arijuna (no wayúu) y que el sueño ocurría en la universidad, porque podía ver la fuente principal y emblemática de la Universidad de Antioquia. Desde ese día decidió que retribuiría el conocimiento aprendido, pues, como su abuela le había enseñado y de acuerdo a la ley wayúu, la compensación es fundamental. Cuando Alcides vivía en Medellín, llamaba a su abuela, quien se apoyaba en su hija mayor para la interpretación de los sueños. Ellas son quienes interpretan los sueños de sus allegados y lo hacen tan pronto se levantan. Cuando están tomando café sus familiares les cuentan los sueños.
Antes de ir a vivir a Medellín, a Alcides lo encerraron tres días para fortalecerse para el tránsito en la ciudad, allí ayunó y estuvo atento a sus sueños. Soñaba con ir en bicicleta en un camino despejado y el sonido del tambor (kasha) acompañó todo el sueño, tum tum tum; su abuela auguró buen destino en la ciudad y, luego de eso, cuando sentía que decaía, recordaba la fortaleza adquirida en ese momento y llamaba a su abuela, quien lo alentaba a seguir.
Cuando suceden, los sueños no se cuentan a todo el mundo, su circulación es restringida entre aquellos que están cerca al levantarse o quien pueda interpretarlos. A veces, para espantarlos, lo primero que se hace es bañarse con agua fría, y luego se procede a contarlos y a cumplir los mandatos que dicte la intérprete. Las imágenes del sueño y la sensación que produce están ligadas a los símbolos culturales; de esta manera, los sueños circulan en una economía visual de la imagen comunitaria. Como me explicaba Alcides, yo no soñaría con chivos y por eso su abuela no podía interpretar mis sueños; es más, por eso los sueños no son un elemento central en las exposiciones de indianidad wayúu que performan para los turistas en las visitas a las rancherías. La centralidad del sueño y su relevancia en la vida wayúu hace que el tema circule de manera restringida hacia afuera, y que se involucre principalmente a los soñantes e intérpretes. Solo cuando son sueños que involucran a la colectividad, más personas entran a hacer parte de los rituales que deben ser llevados a cabo. Por ejemplo, la prima de Alcides soñó con que la familia ofrecía una comida en los diferentes puntos cardinales, y después de que el sueño fuera interpretado así se llevó a cabo, como un mandato de lapü (traducción literal de sueño, pero a la vez la entidad que rige los sueños, una forma de comunicación y conexión).38 Cada grupo familiar contribuyó con algo, y se situó en un punto cardinal para ofrecer la comida y comer juntos. En este caso, toda la familia se vio involucrada en la ceremonia, pero a veces solo algunos son llamados, depende del sueño y de quiénes estén implicados. El sueño de un miembro de la familia se puede referir a otro, como cuando Alcides soñó que varios chivos perseguían a su hermana y su abuela dijo que ella debía entrar al corral de los chivos para que el olor del animal impregnado en su cuerpo espantara los malos espíritus, que en ese caso estaban representados por los animales que la perseguían.39
A veces, la circulación se amplía y la interpretación admite voces diferentes. Una mañana temprano, en su casa, Jazmín me cuenta que se había levantado a las tres de la mañana a bañarse con agua fría porque había tenido un sueño raro. Soñaba con una avalancha, el agua bajaba a caudales y arrasaba la casa de su tío, pero dejaba intacta la de su madre, vecina de él. Mientras tanto, ella nadaba con su hijo en las aguas bajantes hasta salir ilesa en la orilla. Repitió mucho el sueño y se lo contó a quienes estábamos allí, amigos y familiares wayúu. Confiaba en que contarlo era bueno mientras tanto y que tan pronto llegara a casa de su tía el sueño sería interpretado. Una vez allí, lo describió en wayuunaiki y recibió las interpretaciones de su madre y su tía. Luego me explicó que la primera, entregada al evangelio, le dijo que no se preocupara, que solo requería confiar en Dios y nada le pasaría. La segunda, en cambio, creyente en Dios, pero no evangélica, ni ajena a las ritualidades propias, le dijo que eso significaba enfermedad, que por eso todos estaban enfermos (algunos con gripa y otros con algún tipo de enfermedad degenerativa como artritis), pero que ella iba a estar bien porque así lo mostraba el sueño. No hubo instrucciones al respecto, así que seguramente no pareció ser un sueño grave. Luego de la interpretación no volvió el tema a la conversación.
El sueño o lapü es, para Nelly García y Carlos Valbuena,40 una entidad que señala el destino. Aparece en una historia de origen en la que Maleiwa,41 después de crear todo, consulta a lapü para nombrar lo creado. Cuando Maleiwa despertó del sueño, decidió que quien nombraría todo sería otra entidad. Primero delegó esa tarea en el mono, quien no cumplió, luego en el pájaro, Utta, quien lo hizo correctamente, creando los clanes.
El sueño pone el espíritu o alma (l´aa´in) en el recién nacido y lo quita de quien muere. L´aa´in aparece constantemente en los sueños como reflejos o sombras, como el juicio o la consciencia capaz de viajar al mundo de los muertos mientras se duerme. De esta manera, soñar es estar en contacto con la parte más esencial de uno mismo.42 Los sueños son los mensajes de lapü o de los yolujas (espíritus de los muertos), tienen carácter vinculante y son premonitorios y prescriptivos. El sueño en todo caso es un protector, pues alerta sobre la desgracia, es a la vez una guía para la vigilia. En su ausencia también está enviando un mensaje pues, si bien los sueños no siempre se recuerdan, dejar de soñar por completo es signo de enfermedad, de que el alma ha desaparecido.43 Por medio de los sueños hablan los muertos, hacen solicitudes y envían indicaciones que deben ser cumplidas; algunas sanciones o prohibiciones vienen directamente de la comunicación con los muertos a través de los sueños.44 Los sueños también pueden estar conectados entre los miembros de la parentela y varias personas pueden soñar con algún familiar o dos personas tener sueños conectados (alguien puede soñar que da algo y otro soñar que lo va a recibir). Los sueños también están vinculados al territorio. Una amiga me decía que en la ciudad sus sueños eran desordenados, en el “territorio” más claros.45
Los sueños se cuentan en la mañana, a la hora del primer café, los interpreta la sabedora oütsu, casi siempre una mujer con sabiduría o la abuela o la tía. Allí se dice qué acción debe proceder al sueño.46 Michel Perrin47 dice que cuando un sueño no da órdenes claras es contado al despertarse en un circuito íntimo del hogar. Si en la interpretación se “descubre” que porta un mensaje fatal, se intenta disuadir con una serie de actos aprendidos de generación en generación por los intérpretes. Si el sueño permanece confuso, se continúa la disquisición y se adhiere a nuevos oyentes que modifican ligeramente el mensaje de acuerdo a su interpretación, que sigue las claves de los sueños tradicionales. En los casos en los que el sueño es desfavorable, se procura calmar la angustia del soñador e incitarlo a la prudencia.
Desobedecer los sueños puede traer enfermedad e incluso muerte,48 así que la circulación de los sueños que se da en un ciclo de soñar, contar el sueño, ser interpretado y tomar las medidas indicadas garantiza la persistencia de determinados valores culturales asociados a creencias y reconocimientos de autoridad de personas vivas, muertas y de los espíritus. De ahí el carácter performativo de los sueños: no solo se viven en el mundo onírico, sino que se continúan en la vigilia por medio de las tareas encomendadas por lapü y por la intérprete. El papel activo del sueño consiste en su producción de realidad (y de presente) y en su capacidad de ver (o anticiparse) a la realidad, para a través de esa visión experimentar y crear.49 No obstante, hay experiencias activas y pasivas del sueño. Las primeras corresponden a su vivencia como experiencia y las segundas a la recepción de mensajes y mandatos provenientes de otros mundos con decisiones autónomas pero vinculadas.50
Los mandatos de lapü pueden ser vestirse de color rojo, darle de comer o de beber a lapü (lo que implica hacerlo también para la familia), bailar la yonna (un tipo de danza) o tocar el tambor, sacrificar un animal, entre otros. Cuando es un sueño perentorio, de urgencia, se lleva a cabo el asülajawaa (encierro), donde hay una conversación entre soñador e intérprete sobre la necesidad del encierro y el ayuno (excepto por el uujool, bebida cocida compuesta por maíz molido, agua y azúcar), y baños con agua fría o chirrinchi (licor artesanal). En esta ceremonia se usa la alanía, la contra familiar que brinda protección y personifica los espíritus ancestrales. Cuando culmina el encierro puede por ejemplo sacrificarse un chivo para consumo de todos, excepto del que estuvo encerrado. Con este rito se pretende una vuelta al equilibrio neutralizando los anuncios del sueño. En ese proceso de sanación participa toda la familia, quien se vincula al ritual en diferentes fases: quien es encerrado, quienes buscan lo correspondiente para el rito, quienes preparan la bebida, quienes ofician el rito, quienes comparten los alimentos provenientes del sacrificio y finalmente los ancestros, representados en la alanía.51 De esta manera, la circulación del sueño implica la conexión entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo sagrado, y en la interpretación el soñador aprende sobre los símbolos relevantes de la cultura, las autoridades y los valores que deben ser observados. Posteriormente, en las tareas practica la obediencia y refuerza su sentido de comunidad haciendo parte de las actividades.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.