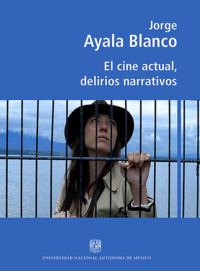Kitabı oku: «El cine actual, delirios narrativos», sayfa 12
El conflicto sumergido
Forastero
Argentina, 2015
De Lucía Ferreyra
Con Julián Larquier Tellarini, Pablo Sigal, Denise Groesman
En Forastero, límpido debut de la cortometrajista provinciana argentina (nacida en Santiago del Estero, egresada de la Universidad del Cine) de 28 años Lucía Ferreyra (El hombre restante, 2010; Sobremesa, 2012; Las ventas, 2015), con guion de Valeria Márquez y suyo excepcionalmente basado en su corto previo de igual nombre (2013) interpretado por el mismo protagonista pero con distintos coestelares, el espigado chavo de 16 años medio inestable medio melancólico hastiado Nico ( Julián Larquier Tellarini fragilísimo) veranea fuera de la zona turística del costero Mar del Sur con su desparpajado amigo de la misma edad Jaime (Pablo Sigal), tirando despreocupados rayuela en la arena mojada, tiritando de frío en fatal posición fetal, aguantándose las ganas de bañarse en las agitadas aguas heladas, jugando a las maquinitas mecánicas de un caserío que no llega a pueblaco, compartiendo curiosidades y tedio, consumiendo panqueques y conos de papas fritas rebosantes de aceite hediondo, franqueando el área de las regias quintas deshabitadas al término del periodo vacacional, robándose una bici para disfrutarla durante varias jornadas antes de devolvérsela a los chavitos que excavan para enterrarse en la playa, acampando a lo miserable en un camping o invadiendo alguna propiedad acogedora, rumiando historias en torno a un hotel en el abandono añoso ya con algún inmostrable lugareño como guía experto, y siendo sólo visitados por Anita (Denise Groesman), la linda hermana menor semiprognata de otra amiga ausente, quien los invita espontánea a un asado nocturno con cuates y bajo la plomiza luz solar atraviesa los pequeños riscos junto a ellos para atreverse a bajar al chapoteo dentro del gélido oleaje, u ocasionalmente los introduce en su caseta playera, más bien interesada en el ensimismado Nico, casi asediándolo so pretexto de ir de paseo o cervecear a su lado, aunque a la hora de la verdad vagamente erótica el muchacho preferirá dormitar temprano en una cómoda litera y, ya a punto de regresarse a Buenos Aires por la mañana, ella se verá obligada a intentar plantarle un beso a Jaime, según éste asegura al día siguiente (“Funcionó lo de la mirada fija, me dio un beso”), antes de partir él mismo mochila al hombro por el sendero, dejando en canina soledad total a Nico, justo con la enteca perra sin dueño bautizada como Tigresa y prisionero de no se sabe qué conflicto sumergido.
El conflicto sumergido deslumbra con su visualmente asombroso relato liso y prófugo de cualquier convencionalismo, en un blanco / negro tan nostálgico anacronizante y abstracto involuntario, cuan fluido y brillante, descodificado y residual hasta lo paradójicamente radioso, compacto y profuso pese a su duración anómalamente breve (sólo una hora escasa), preciso a rabiar tanto en sus virtuosísticos planos abiertos de rigor absoluto, heredero de la trivialidad trascendida a la argentina de su Martín Rejtman (Dos disparos, 2014) y de las shakespearianas ficciones juveniles de Matías Piñeiro (Viola, 2012; Hermia y Helena, 2016) sin su imparable parloteo metashakespeariano, pero sobre todo de las instintivas narraciones coloquialistas en ráfagas lírico-vivenciales de Raúl Perrone (P3nd3jo5, 2013), ostentando el equilibrio que aún persiguen sus personajes, navegando en las mareas sólo quietas en apariencia de la germana Maren Ade (Entre nosotros, 2009) y el marino minimalismo extremo de la chilena Dominga Sotomayor (Mar, 2014), a partir de una estructura fragmentaria con rudas elipsis apenas se ha planteado una real situación interactiva (montaje de Santiago Guidi) y largos trozos en negro, perpetuando instantes por ello fugaces, producidos por una extraña fotografía muy sharp y cálida con extensa gama de grises (mezcla de estilos de Tebbe Schönningh y Manuel Bascoy), más bien fija y sostenida todo-abarcadora, al margen de toda construcción estereotipada, con un fresco temple general severo aunque deliberadamente ínfimo y jamás sentimental ni soltar prenda bien urdida, y sin embargo palpitante, emotivo, arrobado, conmovedor, sin que sepamos bien a bien por qué.
El conflicto sumergido utiliza esos indicios, meras insinuaciones, hechos concretos desdramatizados y puntas de iceberg para ir profundizando en una adolescencia a la deriva, forastera por esencial y verdaderamente existente, adolescencia impenetrable hasta el meollo evidente de su presencia misma, adolescencia fincada en el aplazamiento del deseo y del instinto en sí cuya naturaleza se desconoce y se goza en inconfesable secreto, una adolescencia lastrada por la terrible cercanía de la desalmada irracionalidad de la infancia (encarnada por la omnipresencia de los pululantes amiguitos playeros) y formada por forasteros chavos práctica y salvajemente ajenos a sí mismos.
Y el conflicto sumergido sólo sale de su caparazón cotidiano para elevarse imaginando pavorosas anécdotas, entre contextuales, históricas y corroídas alrededor de un legendario hotel en ruinas, espejo o espejismo de un esplendor pretérito, tan seguro como el haz de tramas potenciales no desarrolladas, o el enjambre de sonidos ambientales (dirección sonora de Andrés Polonsky), o la irrupción clandestina de una música semidesafinada semirretorcidamente percutiva del grupo Príncipe Idiota, o esas súbitas trampas marítimas de aguavivas, o ese prologal recuento de interiores magnífico en rutilantes colores irrepetibles, o esos revoloteos de acosadoras aves imperceptibles, todo en función de un hotel espectral y lleno de sombras que se dice fue destruido por los descendientes de su fundador en 1890, un hotel como pararrayos del desasosiego adolescente y de una convulsa realidad latinoamericana en contrapunto y los irretenibles pero aún inaccesibles privilegios que Nico y Anita recorren por leyendo en voz alta sus nombres cual títulos nobiliarios (Los Troncos, Número 3, Imagine) o el invasor Nico a solas ya por dentro, en proceso de raciocinio en urgente trance de brotar, no obstante en el abandono y en el precoz autoabandono.
El estío hastiado
Mar
Argentina-Chile, 2014
De Dominga Sotomayor
Con Lisandro Rodríguez, Vanina Montes, Andrea Strenitz
En Mar, acogotante segundo film minimalista en escasos 60 minutos compactos de la chilena santiaguina con formación católica universitaria pero fílmicamente radical de 28 años Dominga Sotomayor (primer largometraje: De jueves a domingo, 2012), con guion suyo y de Manuela Martelli más sus dos intérpretes protagónicos, el azotadísimo treintón barboncillo con tatuaje barroco en el hombro derecho Martín (Lisandro Rodríguez) habla por celular en gran acercamiento frente a una calle veraniega en profundidad de campo, se descubre preocupado a causa de la falta de papeles del auto cedido por su familia, sostiene su primera riña dentro del vehículo en cuestión con su linda desglamurizada pareja de 32 años Eli (Vanina Montes), aunque ambos obsedidos con engendrar pronto un bebé, y enfilan hacia un acogedor bungalow de playa durante lo que será una estadía idílica si bien arrutinada en el socorrido balneario clasemediero argentino de Villa Gesell, donde un anónimo vecino chileno (el también fotógrafo del film Nicolás Ibieta) habla monotemático sobre la legalización burocrática de autos y en la colectiva fogata nocturna sólo se platica de temprana congelación de óvulos para posterior inseminación, exacto los dos temas que confrontan a la mal avenida pareja treintañera en vías de tensa disolución, mientras ésta disfruta de las intensidades cambiantes de su bien compartida soledad entre dos, hasta que les cae de visita intempestiva la alcohólica madre transa del buen Mar (Andrea Strenitz) que ipso facto organiza un falso robo al interior de su auto para tramitar con apoyo de la comisaría flamantes papeles que reemplacen a los inexistentes, imponiendo así su activa pasiva presencia ebria y conflictiva que se revelará aún más perturbadora funesta que la temible caída de un rayo auténtico sobre el lugar, del que todos saldrán huyendo, cada quien por su lado, para lograr la desintegración artera de ese inestable núcleo en el estío hastiado.
El estío hastiado se basa en gran medida en la improvisación de sus dos formidables actores principales, a quienes por consiguiente se les concede el crédito de coguionistas, porque aquí de lo que se trata es de ahondar y aprehender como algo grandioso brutal cada inadvertido instante significativo, en medio de la tibieza y el sopor cotidianos como si se tratara de una definición espontánea e inmediata de las esencias vivenciales de los personajes en situación adversa o condescendiente conversada, en juego indefinible y en misterio insondable, apenas interactuando entre sí en patéticas escenas de cama indolente o con los demás alrededor suyo, llegando el sentimentalmente abandonado varón a tomar cual confesionario viviente para sus desahogos verbales a un precoz chiquitirrín de tres años que cree en la reencarnación animal (“Ya no quiero estar aquí”), similar a la que aspiran esa cineasta Sotomayor autocondenada a rodar siempre la misma película (en rigor Mar semeja una respuesta mimética a la familia desolada en vacaciones De jueves a domingo de Dominga), tanto como la misma secuencia de ahogo marítimo o en la diminuta piscina bungalera ese héroe apodado Mar como el reposante hedonista ámbito específico que espera recibirlo en vano y como el irónico título del film que contiene a los dos, y tanto como la misma escenita irritante montada por la progenitora invasiva.
El estío hastiado sólo puede ver con un poco de indulgencia a su lamentable héroe tañedor de guitarrita folclórica, así sea desglandulado (“Me voy al agua, ¿me mirás?”), de rodillas ético-sociales-familiaristas y arrinconado hasta por sí mismo, pero nunca otorgarle beneficio moral ni compasivo alguno a esa insatisfecha novia frustrada que se la pasa leyendo horóscopos en voz alta cual si fueran sentencias sintéticas de un coro helénico por fin accesible para su egoísmo presuntamente espiritual (“Yo también quiero estar tranquila, sentirme bien, tener hijos no es pensar en algo material”), pero nunca concederle humanidad posible a esa descompuestamente trompuda madre veterana güereja Strenitz vuelta instantánea caricatura grotesca de todas las madres abusivo-posesivas-castrantes latinoamericanas.
El estío hastiado construye su dramaturgia sorda a leves toques de inquietud, en tanto que todo en su derredor más cercano a la trastornada vida íntima parece desmoronarse, haciendo que reine esa extraña inquietud e incomodidad en aumento que sienten dos amantes prácticamente examados cuando ocupan a la fuerza el mismo espacio sin poder ya sentir las mismas cosas, adquiriendo en conjunto, al lado del incólume verano trastocado, una especie de sensación general tan depurada cuan enigmática, donde el espionaje hacia la oscuridad cerrada desde atrás de un visillo desvelado o el distante sonido de la alarma de un auto a modo de leit motiv simbólico, pueden percibirse como un dominio cotidiano observacional en el que lo más familiar y trivial, plantar una sombrilla de dos piezas sobre la arena o acudir a un dispensario de guardia para atender una gripe innegablemente psicosomática masculina, resulta la escalada caótica de una saturación de signos de amenaza intangible, pues desde el inmovilizador hiperrealismo extremo de Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) todos sabemos que una ruptura de rutina puede ser mortal, o de seguro catastrófica para subjetividades de antemano acorraladas.
Y el estío hastiado desemboca finalmente en el régimen agitado de la madre que parte furiosa antes del alba, los travellings que arremeten contra el hiperdependiente conductor masoquista fuera de sí, las solarizaciones cegadoras, el auto expiatorio alter ego que se incendia inerme en despoblado, el aventón misericordioso en motocicleta y los rostros devastados con gesto de aquí no ha pasado nada porque ha pasado todo, acordes con los nuevos definitivos definitorios recursos ya habituales del cine minimalista conosuriano, mientras se oye el malvado canto en off: “Juntos a cualquier lado”.
La ignominia minera
Viejo calavera
Bolivia, 2016
De Kiro Russo
Con Julio César Ticona, Narciso Choquecallata, Anastasia Daza López
En Viejo calavera, rabiosamente bello debut del culto capitalino paceño de la no tan vecina Universidad del Cine de Buenos Aires egresado de 32 años Kiro Russo (cortos previos como autor total: Enterprisse, 2010; Juku, 2012, y Nueva vida, 2015), con guion suyo y de Gilmar Gonzales, bajo el patrocinio de una compañía productora emblemáticamente llamada Socavón Films y del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, el malencarado joven pueblerino jamás sonriente Elder Mamani ( Julio César Ticona) sufre la muerte de su padre minero por turbias razones en la Bolivia profunda, lo entierra en el aislamiento comunal que ya carga por sus vicios (“Tu ahijado parece un mendigo”), se va a vivir con su resignada abuela Rosa (Anastasia Daza López) cuyo consejo vital no tiene empacho en acatar a la letra (“Tu papá ha muerto, qué vamos a hacer, alegres vamos a vivir”), se dedica compulsivamente al chupe solitario en la relampagueante discoteca multicolor del fuliginoso villorrio (“Puta, en el karaoke lo he visto, hermano, haciendo sus cagadas, hermano”) y consigue empleo como peón en el inframundo de una oscura mina de estaño, gracias a las influencias de su tío padrino Francisco (Narciso Choquecallata), tan aguerrido militante, mascador de coca y alcohólico a sus horas, como los duros maduros amigos sindicalizados Juan (Félix Espejo), Charque (Rolando Patzi) y Gallo (Israel Hurtado), quienes, sin embargo, rechazan a Elder como la peste, por sus flagrantes holgazanerías impunes y por inflar, drogarse y orinar dentro de los túneles, desoyendo las vaticinadoras admoniciones fatalistas de su pariente mentor (“Yo era también antes jodido, Elder, tienes que cambiar algún día, vos también, todos tenemos que cambiar”) y luego echándose encima a la colectividad entera, por lo que pronto exigirán que lo corran, sin saber que la reacción del muchacho parrandero siempre callado y hermético hasta desesperar (“Viejo calavera”), será radical, acorde con su rechazo a la ignominia minera.
La ignominia minera se sitúa señeramente entre el semidocumental de exploración etnográfica y el neorrealismo italiano tardío, con nada en medio, sin reales rasgos docuficcionales ni devaneos épicos indigenista-insurreccionales al estilo del cinepatriarca boliviano Jorge Sanjinés (Yawar Mallku-Sangre de cóndor, 1969; El coraje del pueblo, 1971), desandándolos y reconduciéndolos, trascendiéndolos a ambos, exhalando además alientos y escupiendo rencores rulfianos, inmovilizando el tiempo cual tentativa de petrificación absoluta, pero ¿qué mundo rural y qué cine extremo latinoamericano de hoy no tienen necesariamente algo o mucho que ver con los anhelos mortuorios de Juan Rulfo y con las crónicas de un instante de Juan José Saer?, llevando a sus últimas consecuencias, a través del rostro impenetrable y la asocial conducta constreñida de su personaje límite, la insumisión en grado supremo, el rechazo visceral a los códigos, prácticas, costumbres añejas, rituales familiodomésticos y enlutadas ceremonias sociales, cada una más crispada y luctuosa que la otra, en una especie de suma summa de pulsiones de muerte prolongada, ebria, intensa, brutal y concentrada.
La ignominia minera se entrega a delirios quasi pictóricos de principio a fin, en virtud de las elaboradísimas imágenes del fotógrafo formidable Pablo Paniagua (también editor del film al lado del realizador), entre ominosos exteriores a lo William Turner e interiores de la mina o de las chozas con óptica hediondez de mina a menudo fractales, invariable y maniáticamente fractales, aunque dándose el lujo de imitar repentinos ritmos vanguardistas al montar los engranajes transportadores del humedecido beneficio rocoso, como si de pronto la obra maestra fílmica boliviana fuera a las minas lo que La rueda (Abel Gance, 1921) era a la imaginería ferroviaria o lo que Ballet mecánico (Fernand Léger-Dudley Murphy, 1924) a la fotogenia feriante-funambulesca, tras visitar las entrañas de la mina, no como el infierno en la Tierra que cinedocumentaron con ojos extranjeros el austriaco Michael Glawogger (La muerte de un trabajador, 2005) y la dupla franco-germana de La sal de la Tierra (Wim Wenders-Juliano Ribeiro Salgado, 2014), sino como un infame purgatorio ínfimo, más que involucrado y envolvente en su visual asfixia, vivido desde adentro, próximo, cierto, duradero, intenso, puro y fecundo, cual conjunto inamovible de las indispensables condiciones antiJeremy Bentham de la Infelicidad.
La ignominia minera se acoge a una futurista concepción del cine actual, ya no como arte narrativa, sino como teoría de las sensaciones fílmicas puras, y por ende premiado en los más avanzados festivales internacionales (Locarno, Bafici, Lisboa), con base en una delgada línea ficcional aunque sin prescindir por completo de ella, mediante una tenebrosa búsqueda a gritos-sensación, obsedentes linternas en la montaña o lamiendo muros de roca u horadando reincidentemente el túnel ineluctable-sensación, amortajando en sábana-sensación, gestos y manos cobrizas-sensación, agresivos espacios en negro apenas de repente poblados a lo lejos-sensación, declinantes texturas herrumbrosas-sensación, furibundas voces exabrupto-sensación (“Cojudo de mierda” / “Salute matute, antes de que me empute”), puntos de música discoloca-high energy o del tristísimo barroco Adagio de Benedetto Marcello-sensación, búsquedas a cerro desnudo-sensación, reunión ladrante-sensación, o radiante billar desierto y techo reflejante en la piscina del edificio gremial-sensación, integrando entre todas un cúmulo anárquico de sensaciones que permanecen en la conciencia por ellas conmovida, impregnada, indeleble.
Y la ignominia minera ha de culminar de manera elíptica y fulminante en el secuestro del tío desvanecido por el alcohol y cargado por el sobrino desmadroso para secuestrarlo al amanecer y llevárselo en el fondo de un camión de redilas por la escarpada ruta montañosa hacia ninguna parte, al cabo de un compulsivo proceso de pendenciero escape y de maduración imposible, en una despreciable huida indispuesta que nada alivia.
3. Delirios distópicos
La yeguada consustancial
Historias de caballos y hombres (Hross í oss)
Islandia-Alemania, 2013
De Benedikt Erlingsson
Con Ingvar Eggert Sigurŏsson, Charlotte Bøving, Steinn Ármann
En Historias de caballos y hombres (Hross í oss, Islandia-Alemania, 2013), heteróclito debut como autor total del célebre director-dramaturgo-actor teatral islandés de 44 años Benedikt Erlingsson (estridentes cortos previos: Gracias, 2007, y Naglinn, 2008), el prepotente jinete rural Kolveinn (Ingvar Eggert Sigurŏsson) hace languidecer de amor desplazado a su bella esposa madura Solveig (Charlotte Bøving) y derretirse de admiración a sus vecinos al pasearse orgulloso al trote o al galope con su hermosa diminuta yegua blanca con albo crespón al viento que un buen día es mancillada con él encima por un negro semental indomable que le hace liquidarla de un balazo al retornar humillado a la granja, poco antes de que el torpe campesino testarudo Vernhardur (Steinn Ármann) se envenene por ingerir a grandes sorbos impacientes el alcohol sin rebajar que ha adquirido en una barcaza extranjera que cruzaba por un lago cercano, poco antes de que el viejo rabioso Grimur (Kristbjörg Kjeld) sea sangrientamente cegado por un alambre de las cercas que compulsivamente recorta con tenazas y provoque la muerte por desbarrancamiento en su tractor rojo del granjero Egill (Helgi Björnsson) que lo perseguía furibundo sólo para dejar viuda a su resentida esposa rubicunda (Maria Ellingsen), poco antes de que el entrometido caballerango sudamericano Juan Camillo ( Juan Camilo Román Estrada) se salve de morir congelado durante una pavorosa tormenta invernal metiéndose dentro de una yegua que él mismo ha destripado, y poco antes de que el jinete señorón reconquiste a su mujer deleznada festivamente montando cada quien en una nueva yegua soberbia para copular ipso facto a pleno sol ante toda la comunidad campestre que se ha congregado para el desfile carnavalesco y la concentración de cabalgaduras en un ruedo ad hoc.
La yeguada consustancial disfruta mostrando el grado cero de la connivencia casi biológica, natural y casi incestuosa entre equinos y humanos, un esplendoroso grado cero con fotografía fulmínea (Bergsteinn Björgúlfsson) y edición fragorosa (David Alexander Corno) para descubrir reveladoramente costumbres insólitas y fotogenias inéditas de impenetrables mentalidades primarias / retorcidas / ultrasofisticadas a su manera pero siempre tercamente ajenas, un sincrético grado cero a medio camino entre una sequedad cercana al documental y una fantasía rural instantánea en paisajes quasi polares cambiantes de estación feraz a estación inmisericorde, un raro grado cero próximo al grandioso espectáculo muy viñeteado y al fabuloso drama pluritremendista cual si recogiera auténticas consejas regionales.
La yeguada consustancial inocula al haz de relatos tenazmente mutiladores con su extrañeza formal para enmarcar y acaso determinar desde la lejanía comportamientos tan imprevisibles como ese sacrificio de la yegua otrora adorada pero ahora machistamente inutilizada para todos, o esa seducción conyugal inmediatamente corporal que ejercerá de modo culminante la sensual sucedánea zoológica esposa-yegua rumbo a un humanísimo coito bestial en descampado pero sujetando las riendas de los corceles hembras también encabritables.
Y la yeguada consustancial se apoya distanciante e irónica en el invasor uso pertinaz de los binoculares del voyerismo perpetuo y del embeleso anticipado, lacónicas líneas de diálogo sobre todo con animales (“Tranquila, chiquita, tranquila”), la música sacra de un coro masculino a capella con ecos en las cadencias de los cascos dotados de herraduras melladas y las arengas, los funerales que se suceden uno tras otro al filo de los días engalanados, y el monumental top shot cenital de la caricia a la yegua inmolada que se responde con la concluyente grúa ascensional todoabarcadora de la apretada mezcla de caballos y hombres en el cerco entablillado para redondear sin cabos sueltos el unívoco relato de efigies equino-islandesas ya tan incallables como los espacios infinitos que las contienen.