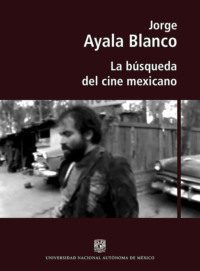Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 3
Alejandro Galindo
a) Telecomedias al carbón
Película de encargo tras película con argumento propio, periodo tras periodo, desde 1937, que fue la fecha en que se inició en la realización de películas (con Almas rebeldes, hoy invisible) siete años después de su retorno de los estudios hollywoodenses donde había sido barrendero para poder llegar a aprender mediante la observación los secretos fílmicos del comediógrafo Gregory La Cava, el veterano Alejandro Galindo fue conformando, consolidando, diversificando, y luego fatigando y colocando fuera del tiempo, la mejor artesanía cinematográfica que dio el viejo cine mexicano a lo largo de su ya septuagenaria historia.
Expliquémonos: el cine de Fernando de Fuentes podía ser más fino, el de Bustillo Oro mejor urdido, el de Martínez Solares más gracioso, el de Emilio Fernández más poético, el de Julio Bracho más culto para su época, el de Ismael Rodríguez más delirante, el de Roberto Gavaldón más vigoroso y el de Alberto Gout más eficaz; pero eso que se debe considerar como una buena expresión vital, un lenguaje funcional y dúctil que sirviera para tratar cualquier tema, un oficio de cineasta concebido como medio narrativo bien articulado, sólo en el cine de Galindo llegó a cuajar de modo evidente.
Por supuesto, carente de un basamento cultural sólido, la obra de Galindo no resistiría hoy un análisis detenido, ni sería capaz de proporcionar agudos placeres estéticos, ni el paternalismo de sus dueños de líneas de autobuses o de sus honestos dirigentes sindicales toleraría un examen ideológico mínimamente severo. Su campo de acción fue el de la crónica de costumbres urbanas y las anotaciones frescas sobre la vida cotidiana, si bien algunas de sus cintas conservan aún su valor como denuncias (desde adentro) de los límites de la ideología dominante y de las actitudes (individualistas, dentro del mezquino y mediocre mundo familiar, amorosas, rebeldes) que la transgreden, revolucionarias con respecto a la “edad media” interrelacional en que viven los héroes de Una familia de tantas o de Doña Perfecta.
Sin embargo, estamos seguros de que las comedias populistas de Galindo, llámense Campeón sin corona o Hay lugar para... dos, dicen más sobre el hombre de la calle de los cuarentas nacionales, que las filosofías de “lo mexicano” o nuestras producciones literarias valiosas de esa época. Humor, habla popular, mentalidad media, mitos masivos, sobreentendidos morales y sociales, nos hablan desde esas cintas con una sagacidad desenvuelta que envidiaría el más acucioso cronista de la ciudad, historiador o lingüista.
Estas cualidades, aunque cada vez más desvigorizadas desde 1950, sirvieron a Galindo para no verse hundido en el injusto y ominoso desempleo en que cayeron durante su vejez otros cineastas nacionales del pasado (Emilio Fernández, Julio Bracho), aun cuando haya visto acentuarse su decadencia en los cincuentas,2 y aunque se haya retirado del ejercicio de su profesión en el cine industrial durante los primeros siete de los años sesenta, dedicando su atención a funestas actividades como dirigente sindical empeñado en evitar la entrada de nuevos miembros en la Sección de Directores del STPC, calificando de onanistas a los participantes de los concursos experimentales, pergeñando fárragos ensayísticos redactados en el mejor estilo cantinflesco3 y escribiendo piezas de teatro.4
Pero Galindo sólo pudo salvarse del desempleo abrazando como salvavidas el subempleo. Regresó al cine en 1967 para filmar la adaptación fílmica de una telenovela de éxito que a su vez se había basado en una decenal radionovela titulada Corona de lágrimas. Fue el arranque de otro “ciclo” de Galindo, que estaría destinado a realizar los más truculentos chantajes sentimentales al espectador para estimular sus glándulas lacrimales. Aun en esas condiciones Galindo trataba de imponer, con desgano o quizá por solución personal cómoda para los incidentes arguméntales, algunas de las virtudes intimistas o populistas que le habían dado fama de realizador honesto. Toma en serio sus deleznables materiales y procura “salvar” cada película.
Pero el tiempo no ha pasado en vano para el estilo del realizador. El aire de la época nueva se les escapa, el vigor ha menguado, la ternura se ha vuelto ineficaz, el intimismo desfallece en la sensiblería; los actos individualistas liberales que antes se habían juzgado avanzados hoy son moneda común, cínica e, indiferente. Poco importa que Galindo quiera hacer, en sus descripciones de la vida doméstica clasemediera, un homenaje a la justeza, que el cantadito pelado en desuso quiera tener rango estético, o que la moral popular se confunda con el regusto hacia la cazuela de arroz. En Corona de lágrimas la crónica ha endurecido sus arterias y la distancia crítica es endeble cuando se le ocurre asomar.
La apología de la familia regresa por sus fueros, olvidando las impugnaciones de Una familia de tantas y aferrándose a las prédicas en contra del aborto del cura Enrique Rambal, en Tu hijo debe nacer, que recibía como apoyo a sus palabras la sombra de la ventana en forma de cruz. En colores deslavados y un tono muy menor, más bien insignificante, la madrecita abnegada de cérica figura (Marga López) se acabará los ojos llorando en la oficina las ingratitudes de sus hijos huérfanos de padre, y se perforará un dedo con la máquina de coser como recompensa. Los hijos descarriados estarán condenados a vagar por los billares (Juan Ferrara) y a ver frustrado su arribismo porque no viven en Polanco (Enrique Lizalde). Los ricos complacientes y discriminadores harán que la villana envidiosa (Daniela Rosen) atente contra su vida. Pero el derrotismo y el conservadurismo atribulado de la clase media se verán coronados, cuando descubran que no están aplastados por una madre sollozante, sino protegidos por una aspirante a Virgen de Guadalupe, y la humildad familiar termine muy contenta rezando en el altar del Tepeyac.
Entre todo ese anacrónico y desarmante desfile de pornografía sentimental había escenas —sí— conmovedoras: un velorio, un juego de billar, una visita conyugal en las crujías de la prisión, que evocaban la antigua maestría de Galindo. O quizá hacían más deplorable el desperdicio de facultades; las ridiculeces de un discurso ingenuamente sensiblero a fin de cuentas, que hablaba a la clase media en un lenguaje ideológico que ella misma había superado, o aprendido a desoír, desde hace tiempo.
Las tres características predominantes del relato de Corona de lágrimas —ingenuidad desarmante, estilo narrativo cada día más torpe, aislados momentos inspirados— van a conjugarse de diversas maneras a lo largo de todas las demás cintas de Galindo en esta etapa tal vez final de su carrera. Algunas tendrán poco interés, otras apuntarán hasta brillantes cualidades en el interior de conjuntos desviados, de escasa vigencia. No habrá “galindazos deslumbrantes” (nunca los hubo), pero sí “galinditos enternecedores”, a veces desorbitados, sin salirse de su
particular tono menor. Veamos algunos de estos filmes, deteniéndonos un poco más en los casos significativos.
Los protagonistas de Cristo 70 (1969) son jóvenes zonarroseros que, cansados de andar por ahí chacoteando a lo menso y de recibir recriminaciones de sus padres, deciden formar una gavilla de aeropiratas, para ponerse a la moda y descubrir a cuál de ellos “se le aflojan primero los calzones”. Galindo siempre se ha caracterizado por recoger lo que está en el aire; simplemente lo mete dentro de la película y ya está. Poco importa que la idea argumental se tratara de una vieja idea que a todo mundo platicaba el cuentista más oral que escrito Juan de la Cabada, sobre un Jesucristo ficticio al que crucificaban de a deveras en una representación de la Pasión de Cristo, y desarrollada en forma de cinedrama, sin dar crédito al cuentista campechano, por el subcronista de cine Enrique Rosado, con la habilidad de un beato que jamás se pierde un rosario en la iglesia del Niño Limosnerito, a ver si así consigue memorizar el Ave María.
Los aerosecuestradores, nacidos para perder sus privilegios familiares, se esconden en un pueblito al estilo Tulyehualco después de cometer su asalto, y allí son redimidos por Hijas de María de tiempo completo (Karla, Claudia Martel), antes de purgar su penitencia representando la Pasión por las calles, ser copados por la policía federal, padecer la traición del Judas del grupo (José Roberto Hill) y desangrarse místicamente en la cruz de una cuchillada en el costado (Carlos Piñar). Por supuesto la reflexión y las dimensiones religiosas del drama jamás se alcanzan. Hay demasiada desproporción entre el Ministerio de la Redención y las coincidencias que pueden tener los elementos del calvario del Señor con incidentes arbitrarios y trazos caricaturescos de personajes ambientales. Un batallón de guionistas del cine industrial jamás hubiera resuelto el dilema entre lo interior y lo épico que no logró solucionar estéticamente Jules Dassin en El que debe morir, como señaló algún día el crítico García Ascot,5 por más que la película tenga una ligereza que envidiarían nuestros nuevos cineastas industriales y que escenas como la caminata de amigos en la Zona Rosa, el aerosecuestro doméstico y el sencillo cruce de miradas entre el Cristo junior (Carlos Piñar) y la inmaculada Magdalena pueblerina (Karla) en las gradas del altar, suenen menos fuera de lugar que los momentos salvables de Corona de lágrimas.
La siguiente película de Galindo, Remolino de pasiones (1969), vuelve a tener, como aquella “corona de vergüenza” (Beatriz Bueno dixit), el lastre prácticamente insuperable de otra radionovela de Manuel Canseco Noriega, ahora la intitulada Fuego en la sangre. Pero hay Algo en la película. La secuencia de los créditos es francamente buena. La cámara se mueve con agilidad para espiar los pasos de Amparo Rivelles con aires de gran señora hermética que, custodiada por un par de corpulentos detectives, se encamina a rendir testimonio ante el agente del Ministerio Público, antes de ingresar en la prisión. Edificios nuevos, emplazamientos funcionales, fotografía bien balanceada, tensión en aumento, en fin, provocan la impresión de que la película va a estar planteada en términos plásticos y que los personajes no serán de cartón. Pero empieza la trama y vienen las dificultades que impedirán al Douglas Sirk mexicano manifestarse en plenitud.
La bella y pulcra asesina de clase media alta se niega a rendir declaración, pues se encuentra aquejada de un complejo de Mujer X que la hará resplandecer con más intensidad su misterio tan otoñal, su consternación de personaje disculpable al cabo de ciento cincuenta capítulos de nuestra estrujante serie.
Surgirá por ello, en ayuda del espectador, un testigo de descargo ad hoc, María Teresa Rivas, que acude a la comisaría con la misma seguridad y elegancia con que asistiría a un surprise funeral en los salones de recepción del Country Club. Su voz fuera de imagen se convertirá en la memoria de la cinta, más o menos obvia y enredosa, pero vibrando con sus observaciones, indignadas por cierto, indignadísimas, contra el canalla Carlos Piñar, quien, por gusto de atormentar, se dedicó a cortejar a la digna señora Rivelles, casada con un Augusto Benedico ejecutivo a quien le da un síncope cardiaco cada riguroso cuarto de hora, pero todavía enamorada, secreta y necrofílicamente de un primer novio al que Piñar se parece (se parecía, pues él fue el difunto en cuestión penal) como dos gotas de agua bidestilada, sobre todo cuando lo imitaba en todos sus gestos —pipa, suéteres, discos, modales, poses atléticas ante el escultor italiano Julián de Meriche, gusto por enviar rosas rojas de candente pasión, sádicas maquinaciones impasibles, ademanes de barbilindo que se cree hombre de mundo y miradas de cínico acabado de salir del salón de belleza—, al remediablemente perdido novio de la inconsolable viuda espiritual.
Al contrario de su personaje de Cristo 70, Piñar es aquí irredimible. Por eso, una vez que haya hecho que la hija (Susana Dosamantes), tan bella como bemba, se enfrente a su madre (la Rivelles) por el amor que les ofrece a ambas en plan de vanidoso joven sin escrúpulos, una vez que haya hecho estremecerse a la señora al acariciarla en un recital de danza crotalista, una vez que haya bailado con la dama en la amplia sala vista en monumental top-shot que equivale a un rapto de obnubilación libidinal, una vez que haya provocado el casamiento por despecho de la hija con un pretendiente soso, una vez que haya recuperado a la chica ya dada a la bebida para ayudarla a vengarse de su madre, una vez que haya provocado el póstumo síncope del esposo engañado de la novela, el pérfido Piñar deberá descomponer su rostro de niño mimado y morirá abatido a balazos por la justiciera madre y amante en la Sala 3 del Aeropuerto Internacional. Una mínima retribución a su culpa sin límites y a su saña sin matices.
Lo formidable de este delirante melodrama de Galindo es que los acontecimientos suenan justos, con hálito de juego concertante, aunque en conjunto formen un fárrago de tonterías, vilezas chatas y truculencias sentimentales dignas de peor película. Las epifanías melodramáticas se suceden sin cesar. Fugas semiborrosas en el campo, baile a solas en la casa, llamada telefónica de los amantes a la madre desde el bar, telaraña de las pasiones que se “siente” amenazadora, suicidio de la hija en el motel, muerte final del Alain Delon. Epifanías que exacerban el melodrama, paradójicamente con sutileza y contención, como ni siquiera Alberto Mariscal, en su mutilado Matrimonio y sexo, pudo conseguir en el cine actual. Un melodrama de estilo flamígero, sin cámara sobreexcitada ni motivos fantasiosos (de cine “moderno” exhibicionista a lo Ken Russell), con llamas de corto alcance, más bien en reposo y emigrando de una anacrónica cultura popular, aunque sin la abyección complaciente que la caracteriza habitualmente en nuestro país. Éste es nuestro melodrama désuet poniéndose sin conseguirlo ¿afortunadamente? al gusto del día. Esto nos recuerda que hay una esencia —fascinante, imprecisa, multiforme, extraña y a contracorriente de la intriga— que era el común denominador del melodrama y de la belleza específica del cine clásico.
Después de Remolino de pasiones, el cansancio de Galindo va a hacerse cada vez más notorio, y ello se traducirá en el proceso degenerativo de su estilo relator: descuidado, inerte, rutinario. Es el caso de Simplemente vivir (1970), otra adaptación de telenovela; menos folletinesca quejas anteriores, pero esterilizada; presentando los conflictos de dos viudos (David Reynoso y Chela Castro) que tratan de “rehacer sus vidas” mediante un nuevo matrimonio que estabilice afectivamente su confort clasemediero, aunque los hijos de cada uno de los cónyuges maduros (Valentín Trujillo y Claudia Martel) sean obstáculos para la felicidad; todo resuelto a base de buenos sentimientos y a golpes de comprensión paternal. Las películas que le siguen en orden cronológico ya estarán basadas en argumentos originales de Galindo, pero la óptica telenovelera ya la lleva su cine en la sangre.
Así ocurrirá en Verano ardiente (1970), adaptación expósita de Una tragedia americana de Dreisler, interpretada por Jorge Rivero como mercenario desmovilizado de la guerra de Vietnam (¡!), que trae de recuerdo de sus hazañas en el frente dos medallas purple heart en la maleta y una psicosis de flashes auditivos que lo va a ayudar enormemente en sus menesteres de arribismo social y para llegar al asesinato de sus competidores, antes de casarse con la rubia hija (Nadia Milton) del acogedor capitalista José Gálvez, aunque deba morir en una balacera de vértigo en la escena de la boda, oyendo las palabras del cura portavoz del mensaje de la cinta: la violencia engendra más violencia, hasta destruir a los violentos que creyeron que este subproducto de Cristo 70, sin el delirio melodramático de Remolino de pasiones, podría aclimatar al determinismo de la novela norteamericana de los veintes en un nivel superior al de la defensa de los valores más caducos de la familia burguesa y de la religión católica al servicio de la iniciativa privada; despojada de toda imaginación visual y hasta del repertorio de especímenes regiomontanos de Al rojo vivo de Gazcón, en cuya línea se inserta a pesar de su sermoneo oblicuamente antibélico.
La siguiente película de Galindo fue producida por Cinematográfica Marte, que abandonaba momentáneamente la producción de películas de cineastas debutantes e incursionaba en los terrenos del viejo cine populachero, a fin de intentar resarcirse ante su mortal problema de descapitalización. Así, circunstancialmente, Galindo abrió un paréntesis en su serie de películas melodramáticas sobre el círculo familiar acomodado claudicantemente en concordia ante el receptor de televisión-espejo, y consiguió dirigir una cinta a su antiguo gusto: Tacos al carbón (1971). ¿Cómo renacería el pintoresquismo del barrio popular?
Cuando Vicente Fernández vendía tacos de canasta en el frontón o en las puertas de las fábricas de Naucalpan, y se peleaba con otros taqueros por el derecho de antigüedad en la banqueta, la empleadita de “El taconazo popis” Ana Martin (siempre asediada por un insistente señor Martínez) ni lo fumaba. En las narices le cerraba la puerta de su accesoria de vecindad. Pero apenas vio que el buen peladón había ganado un automóvil norteamericano en la rifa organizada por una marca imaginaria de detergente, inmediatamente le hizo caso. Al poco tiempo se desposaron y tuvieron muchos hijos y taquerías. Sin embargo, no fueron dichosos por siempre jamás. Cada vez que inauguraba una sucursal de “El taco loco”, el hombre tenía que ponerle también su departamento a la respectiva mesera, pues bastaba con que las bailara al ritmo guapachoso de la sinfonola para que se consumara y se sumara una nueva mantenida en la lista de sus queridas. Esta fatigosa vida amorosa del flamante industrial del taco estilo Michoacán terminó el día en que el policía Sergio Ramos se indigestó con un taco de carne clandestina en la Sucursal Peralvillo y durante la investigación judicial del caso le cayeron en la maroma promiscua al Don Juan de la opulencia chafa, quien fue juzgado y escarnecido por sus mujeres. Al salir de la prisión todas lo despreciaron y tuvo que regresar al indigente punto de partida, volviendo a vender tacos de canasta junto a las canchas de frontón.
Esta fábula con moraleja obvia también podría titularse “La súbita riqueza de los pobres machos de la colonia Bondojito”, “Hay lugar para… dos lamentaciones del macho explotado”, o “Campeón del taco sin corona”. Tacos retrospectivos, populismo que se fue. Puesto que ni culinaria ni espiritualmente el relato justifica jamás la “modernidad” de su titulo, Tacos al carbón sólo puede ser enfocada en su condición de extemporaneidad. De hecho el film viene a ser a la obra de Galindo lo que Un Dorado de Pancho Villa fue a la de Fernández, Andante a la de Bracho y Faltas a la moral a la de Rodríguez. Película a la vieja manera y nostalgia narcisista, autocita confiada y remedo autoplagiario, resumen de mitología personal y patética imposibilidad de evolución histórica, fidelidad a sí mismo y autocompasión senil, último alarde de frescura que es una danza macabra de sombras que no saben que han perdido su vigencia.
El pasado se ha vuelto orgulloso. Avasalla al presente. La hipotética época dorada del viejo cine mexicano hace tambaleante un acto de fe, incapaz del mínimo acto de contrición. Galindo finge haber vencido en la lucha contra sus dudas creadoras; regresa a la credulidad infantil. Pero ya no sermonea. Los viejos cineastas mexicanos ya están más allá del bien y del mal, sancionados, inermes, sometiéndose a la inseguridad de la última prueba. La lección de sabiduría que desea impartir Galindo no se saciaría con enmendar, de pasada, la plana al neopopulismo mañoso de Fons o el neopopulismo inepto de Estrada, aunque podría hacerlo con la mano en la cintura. Mejor aún, Tacos al carbón es un patético anacronismo absoluto, doblegándose, desfalleciendo, denunciando retrospectivamente los límites de una gran serie fílmica ida; sin saberlo, pero presintiéndolo. La convicción del entusiasmo por el retorno ha concertado una suicida alianza con la capacidad de inmovilizar a los seres citadinos, a sus costumbres, al habla popular, en el antiguo discurso populista.
Se comprenderá entonces que Tacos al carbón pueda ejercer un chantaje nostálgico por vía emocional muy legítimo, por así decirlo. Las fuentes de lo que creíamos nuestra educación sentimental se reconocen y las denunciamos con lucidez vencida en la exaltación de su propio réquiem. Así, los cambios, las inflexiones y las heterodoxias de los viejos personajes resultan dolorosas. No es posible que el venerable grandulón David Silva se haya convertido, a la vuelta del tiempo, en un maleante de barriada que utiliza su fuerza para voltearle su carrito de aguas frescas al pobre Ciclamatos-Mantequilla que coqueteaba con una felina, o que para sobrevivir peligrosamente hasta el final se dedique a vender fraudulentamente carne de burro. No es posible que el leal Mantequilla sufra y consienta vejaciones como tratar de robar media palabra al micrófono para salir en el canal 13, servir de alcachofa a su resbalosa hermana Sonia Amelio, aceptar transas que provocan el envenenamiento público, y traicionar (sí, traicionar cobardemente) a su joven amigo Trujillo en varias ocasiones y hasta en la compra de una bicicleta en la Lagunilla, para terminar desenmascarado en plena farsa judicial. No es posible que el lumpen Resortes (a) El Chiras haya caído en la ignominia de un borrachito lambiscón que se toma las sobras del tepache en la cervecería y tenga que ser corrido de la taquería, donde recita sin gracia, para dar omnipresencia a su personaje incidental, símbolo viviente de un cine ya fechado que se sobrevive en la digresión.
La trama central de la cinta, a pesar de sus aspiraciones de gran desmitificación de los goces del machismo, tiene bastante menos relevancia afectiva que esas figuras, lastimeras por el envejecimiento, por la destrucción, por el enfoque exultante. En realidad la tesis social sobre las motivaciones y las funestas consecuencias del machismo mexicano, agravado por el arribo al consumo y a la “cultura de la obsolescencia” que obliga al hombre a cambiar de mujer como de modelo de automóvil cada ciclo anual aunque sea difícil deshacerse del objeto sexual anterior, se sacrifica al esquema del cuento: Érase un taquero supermacho que tenía cuatro concubinas de diferentes medidas, colores y sabores, pero no lograba existir fuera del estereotipo convencional con ninguna.
Por más que quisiera ser autocrítico, demoledor o plañidero, el machismo de Galindo es apenas un resorte argumental inofensivo. Ni sexista ni denunciador. Sólo la salsa de los tacos tiene buen sabor. En la feminoteca del taquero, la madre abusiva practica el chantaje, la dulcecita novia al casarse se transforma en un marciano encremado y con tubos, las concubinas ejercen la esclavitud del gasto y el abono del refrigerador, los frutos del amor berrean que quieren conocer el metro, y el ideal femenino, Nadia Milton como modelito de TV, no es más que una peluca pintarrajeada, anterior a la sofisticación. Nadie cree en tanta caricatura femenina, ni en que el trágico rise and fall del humilde taquero sea tan consustancial a la personalidad y a la “insuficiencia del ser” o “inferioridad” del mexicano como el nevero boxeador David Silva en Campeón sin corona.
La disputada figura unidimensional del macho Valentín Trujillo recibe un cortés regaño admirativo de parte del realizador, antes de ser repudiado por sus mujeres, como le sucedía a Edmund O’Brian en El bígamo de Ida Lupino. Y, sin embargo, permanece incólume el pesimismo populista de Galindo: por más que el pobre egresado de la mísera Bondojo quiera adaptarse a una situación milagrosamente superior en la escala social, lleva escrito su destino en la sangre, en el hablar deformado y en la esclavitud a sus necesidades sentimentales insatisfechas; cualquier esfuerzo que haga para ser como “los de arriba” lo condenará finalmente al fracaso, a la soledad, a la claudicación y a un sisífico recomenzar perpetuo.
La amargura del realizador podía menos que su bondad y su pérdida de pulso. Después del anacronismo (o casi) de Tacos al carbón, el declive se pronuncia aún más. Sigue en la filmografía galindesca una adaptación de cierta inenarrable pieza teatral de Max Aub: Triángulo (1971), melodrama criminal platicado, en que intervienen madrastras odiadas (Ana Luisa Peluffo), hijastras edípicas más allá de la muerte del padre (Norma Lazareno), retrasados mentales de guiñol televisivo (Gabriel Retes), pesquisas detectivescas y disquisiciones seudopsiquiátricas, incallables. Una película mal encuadrada, con notorios defectos de raccord e interpretación de actores simplemente parados declamando sus parlamentos ante la cámara, que es el prólogo adecuado para la primera incursión de Galindo, desde Corazón de niño (basado en Edmundo d’Amicis, 1939), en esa aberración que se conoce como cine infantil: Pepito y la lámpara maravillosa (1971), idealización mistificadora de los deseos de los niños, sus travesuras escolares, sus fantasías y sus satisfacciones mágicas, como ver al cómico Chabelo salir de una lámpara de la Lagunilla vestido como genio de Las mil y una noches o vestido de astronauta para hacer las tareas infantiles y ayudar al pequeño a ganar en las competencias de futbol. Exactamente en el polo opuesto de El muchacho de Oshima, para hacer una comparación aplastante.
En estas condiciones, y ya filmados sus testamentos (Remolino de pasiones, Tacos al carbón), Don Alejandro fue nombrado en 1972 director del Centro de Capacitación (Rehabilitación) Cinematográfica de los Estudios Churubusco, fundado por el ex actor Rodolfo Landa (hoy Rodolfo Echeverría). Aunque se tratara de un nombramiento sujeto a ratificación, parecía premiarse a Galindo más por sus tenaces empeños de exclusión sindical para bloquear a los cineastas jóvenes, que por su trayectoria creadora. Mientras tanto, el realizador acometía, casi con indolente entusiasmo, la dirección de San Simón de los Magueyes (1972), basada en un relato del dramaturgo Eduardo Rodríguez Solís, y de un viejo proyecto: El juicio de Martín Cortés (1973). Y Pepito, a los setenta años, tal vez seguiría tirando su lámpara maravillosa al río, para que no se apoderara de ella su perverso padrastro (¿él mismo?).