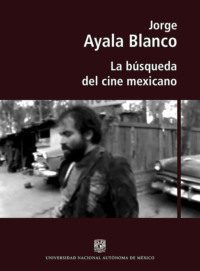Kitabı oku: «La búsqueda del cine mexicano», sayfa 10
Huelga decir que no estamos hablando de estética a propósito de La Martina. Sería necio hablar de cine industrial mexicano en términos de estética, salvo en contadísimos casos. Hablamos de sicopatología social, de estrategias que son común denominador en el ámbito relacional de aquí donde vivimos. Dentro de su disimulo de valores cinematográficos y de su categórica inconsciencia, cuando se suelta el pelo, nuestro cine traduce escalofriantemente las metamorfosis de los prejuicios y las deformaciones hereditarias de generación en degeneración. Poco importa que La Martina no alcance delirio de bolsillo en ninguna versión pendiente del Amour, érotisme et cinéma de Ado Kyrou, ni en las colecciones de la revista Midi-Minuit Fantastique. Por elemental y contrahecha que sea, una estructura de ficción siempre es reveladora de una estructura de valores, de una estructura ideológica y de una estructura de fantasías inconscientes; cuanto mayor sea el número de jaladas y bajezas acumuladas, mayor será la riqueza de la sintomatología denunciada a pesar de ella.
El hembrismo no es más que una respuesta al machismo, en su propio terreno, acatando las reglas del juego, invirtiendo las armas y los sexos, respetando los mitos predominantes: la virginidad como bien económico-social, la afirmación de la virilidad y la femineidad posibles sólo a través del sexo, la boda como forma insustituible de recuperar una hipotética honestidad perdida en el ejercicio de la sexualidad, la pareja matrimonial como garantía de respetabilidad, la voluntad de castración cual naturaleza recóndita de la mujer; y como resultados de ellos: la opresión sexual cual condición inexorable y bienvenida, la represión, la inferioridad y la culpa de la mujer como fundamentos de nuestra civilización.
No importa cuántas humillaciones colaterales implique a su paso el relato hembrista. Mientras más ataca más se confunde; mientras más remueve más mistifica; mientras más aprieta los dientes de rabia más se somete. El hembrismo como posición exterminadora es una doble aceptación de esclavitud.
La venganza y las reivindicaciones feministas de La Martina son aquí alienaciones al cuadrado, la enajenación ambiental multiplicada por la denodada tabulación personal. Los valores del macho siguen siendo, desde esta perspectiva, la única desesperante opción; para ellos se ha edificado la ficción llamada comedia ranchera. El sexismo triunfa sobre los desmanes de la Martina Serrano. Los espectadores celebran su función de circo bárbaro; su idea del sexo perdura y se “sublima” en postraciones chuscas. Este cine es protegido por las autoridades burocráticas que controlan el cine mexicano: es el cine reforzador del statu quo, el cine de extrema derecha dentro de la política sexual. Un nuevo rebajamiento de la mujer se arroja a los pies. Una escatología límite, que permite aislar el error inherente y virulento de lo que se ofrece y acepta colectivamente como “normal”, cancela cualquiera otra alternativa de liberación de la mujer.
La provincia
a) La provincia urbanizada
Huyendo de la imprecisa comisión de un fraude, dos jóvenes capitalinos, que responden a la suficiencia antipática del amigo instigador Rodolfo de Anda y a la tartamudez musculosa del amigo disciplinado Jorge Rivero, no tienen para pagar la cuenta de su hotel en Monterrey; vacían las maletas, se ponen toda su ropa encima y, caminando como gorilas inflados, abandonan el alojamiento sin mayor explicación. Es que han conseguido trabajo como peones en la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., gracias a su agresividad y empuje. Entre las prerrogativas de su envidiable trabajo está la de recibir ipso facto unos cuartitos muy lindos para que puedan residir dentro de la zona fabril.
Pero los nuevos obreros, como son de clase media preparatoriana, no pueden resignarse a su condición laboral. De inmediato, con el claro objetivo de procurarse una movilidad social ascendente, se relacionan eróticamente con hijas de altos funcionarios de la empresa: la recatada casadera Irma Lozano y la descocada Zulma Faiad, recién divorciada. Sin embargo, el paraíso económico y sexual perseguido tarda en llegar. De Anda satisface sus aspiraciones económicas enajenándose como futuro marido de la chica modosita; pero tiene que utilizar, para saciar sus necesidades sexuales, a la obrerilla siempre disponible Norma Lazareno, que pronto quedará embarazada sin que el muchacho tenga la menor intención de cumplirle. Rivero satisface sus necesidades sexuales con la chica promiscua, pero tiene que recibir las enseñanzas de la hermosa maestra Renata Seydel para saciar sus deseos de progresar por el buen camino.
Hay por allí una intriga accesoria en la que una pareja adolescente de familia adinerada, que forman Fernanda Aguilar y David Estuardo, debe cortarse el cordón umbilical doméstico, en vista de la oposición paterna para que se casen, pero podrán hacerlo falsificando documentos. Esta trama secundaría terminará tan felizmente como la principal, en la que los dos muchachos conseguirán finalmente el ascenso socioeconómico-sexual a que estaban prometidos, no tanto por sus atractivos físicos o su inexistente simpatía, sino por el cinismo de De Anda y la dedicación de Rivero en sus cursos de capacitación proletaria.
Este melodrama de oportunismo triunfante, María Isabel en masculino binario, carecería completamente de interés si no fuese por el hecho de poner al día la visión de la provincia en el cine mexicano. Lejos estamos del pintoresquismo, el monolitismo y la teratología con que Galindo, Rodríguez, Fernández y Alcoriza, o hasta el propio Buñuel de Subida al cielo, matizaban sus estampas provincianas. El Arturo de Córdova que huía a Medianoche (Davison, 1948) lejos del mundanal ruido urbano y se refugiaba en el incontaminado mundo rural para rehacer cívicamente su vida al lado de Marga López jugando a la escuelita, ya pertenece a un pasado que ni Alias el Rata con el Piporro se tomaba en serio.
Al rojo vivo de Gilberto Gazcón (1968) señala épicamente el advenimiento de la provincia mexicana a la urbanización y a la sociedad industrial. La película rompió récords de taquilla en las ciudades del interior de la República, principalmente en el Norte. Ayer todavía tímidas y obedientes a los caprichos jactanciosos del charro cantor, se despertaron de pronto confrontadas con un reflejo psicovisual adecuado. El espacio estaba poblado por anchas avenidas, automóviles norteamericanos último modelo, factorías en expansión, auge financiero, casinos de chabacano gusto entre típico y cosmopolita, bares, y un rígido sistema de clases, oculto tras el optimista argumento de la movilidad social. El espacio estaba consagrado al consumo indiscriminado, por obra y gracia de la explosión demográfica, la acumulación de bienes y la imago inaccesible de la iniciativa privada.
Como sus predecesoras provincias desaparecidas, la provincia urbanizada se cuida de cualquier agudeza crítica. En ella encontrarán la ocasión de hacer fortuna todos los destripados de la Prepa con ansias de progresar, conquistarán nuevos horizontes financieros, crearán seguras fuentes de trabajo para el desarrollo regional, descentralizarán la industria y canalizarán algún día en provecho propio, un reciente préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. En este edén de riquezas, los empresarios bonachones, con figura de José Elías Moreno, rememoran orgullosamente el día en que empezaron desde abajo y, previo sermoneo convincente, brindan esa magnífica oportunidad al audaz solicitante de trabajo Rodolfo de Anda, experto en eludir antesalas.
Sobre todo, debe quedar asentado que cualquier escrúpulo de bienestar social es ilusorio e inútil. El que nació para caballo de labriego no podrá convertirse en caballo de carreras, ni con ayuda del cilindro readaptador que dice haber diseñado el portavoz humanístico del Cardillac de Reitz. Después de todo, las obreras son vulgares, copulan sin casarse, confeccionan visillos para las ventanas, hacen el amor en los parques públicos de pura desesperación, ignoran la existencia de la píldora y se resignan a dejarse botadas como Norma Lazareno, cuando al machito le viene en gana; apenas como satisfactoras sexuales, embarazables sin remordimientos, serían aconsejables.
La clase media provinciana eleva a dimensión de gueto su monólogo ético. Los juniors escogen muchachas decentes para comprometerse, sobreviven a la visita de agrios burdeles en donde se corre el peligro de hallar a Pancho Córdova gritándole a una fofona pupila “mucha ropa”, mientras ella se mueve corno puede encima de la mesa, con expresión de triste libidinosidad, para pedir conmiseración por anticipado a la censura; y si los chicos bien llegan a fugarse del hogar, lo harán para consumar legalmente sus propósitos matrimoniales y renunciar valerosamente a la dependencia de sus padres. Por su parte, a las herederas universales les está permitido enamorarse de los obreros con ambiciones, pagarles las cuentas del hotel por teléfono, conseguirles casas para proletarios de carrera, interesarse doctoralmente en los negocios de papá, sin pretender intervenir en ellos, y resolver, convirtiendo su residencia en tribunal, dentro de la más salomónica moral cristiana para magnates, cualquier conflicto amoroso, resguardada por la sensatez desapasionada, como si Irma Lozano fuera la reencarnación de Libertad Lamarque en Otra primavera.
Asimismo, el cuadro de costumbres de la provincia urbanizada admite cierta liberalidad sexual con respecto al pasado, aunque como Aquiles jamás alcanzará a la tortuga de la decimonónica capital metropolitana. Las maestras de cursos de especialización se actualizan, como la materia que imparten, usando chongo, ostentando la belleza ausente de Renata Seydel, tomando camión, habitando en modernos condominios, enamorándose de sus tarados alumnos adultos, pero fortachones, y ayudándoles a preparar exámenes en cursos privados dentro de cuartos de hospital. En contraposición, las divorciadas enarbolan senos de ménsula, muy parecidos a los de Zulma Faiad, para deleitar las fijaciones orales de Rodolfo de Anda; pero eso de poco les vale, pues se dejan impresionar por los fuereños, recitan como tarabilla su currículum erótico en la primera sacada a bailar, sueñan con volverse a soltar el pelo en el corrupto país del Norte, tienen automóvil de lujo y leonera propia, practican tan tenaz como tediosamente el amor libre, resultan huecas desde el segundo faje, perjudican a los jóvenes con ambiciones, pues los dejan exhaustos junto a los controles de sus aparatos durante todo el turno, les ahuyentan el verdadero amor, y acaban enamoradas en serio, desintegrándose moralmente como justo castigo; proceso que evidencian al volverse rogonas, purgando su promiscuidad alcoholizada en los brazos del chofer y, después de medio matarse en la carretera, volviéndose dignas de emigrar a la capital, en vías de redención.
Gilberto Gazcón, director del melodrama familiar acapulqueño Cielo rojo, del western ranchero La cárcel de Cananea, y de un curioso maratón vientonegrista para curarse la hidrofobia llamado El mal, películas sobrehechas y defectuosamente conformistas, esgrime el lenguaje más apropiado para festejar el paso del semifeudalismo paternalista de la provincia a un raquítico capitalismo regional. No muestra hechos fílmicos en sí, sino largas autojustificaciones, verborréicas disculpas, explicaciones y desinfecciones de hechos, para lo cual es indispensable la frescura de la verba popular que maneja Emilio Carballido, el dramaturgo liberal que ha fungido como guionista de cabecera de Gazcón. Para ilustrar el llamativo título de la película, dos obreros se lían a puñetazos circenses cerca del hogar de la fundición, se recurre al hierro prensado en mil formas, como sutil metáfora del coito, y se añaden candentes escenas Al rojo vivo, que consisten en exhibir docenas de espaldas de heroínas sobre el torso desnudo de sus acompañantes de lecho.
Para dar dinamismo a esos impronunciables parlamentos que sostienen la trama, en cada shot de un conciliábulo hogareño (en nada diferentes de los de La agonía de ser madre) el personaje en conflicto debe girar como alienado contra el autoritarismo de los padres intransigentes, la cámara desciende velozmente las escaleras y lucha por introducirse en la garganta de la madre vociferante. Seguramente Gazcón pasará a la historia como inventor del “zoom a las caries”.
En la provincia urbanizada impera la indiferenciación. Los buenos reciben su premio y, puesto que la lucha de clases no existe, puesto que el que persevera en el arribismo alcanza, los malos reciben solamente medio premio. El cine mexicano ha revelado en Al rojo vivo que el mejor de los mundos nacionales posibles tiene una cadena de sucursales vírgenes, es decir, violables y saqueables por la voracidad moral capitalina. La originalidad del propósito no puede institucionalizar al sedante. Al rojo vivo pronto se descubre como lo que es: Ambiciones que matan de Stevens o Una tragedia americana de Dreisler reducidas a nivel de arribismo regiomontano, y se resuelve, sin crimen ni castigo, amablemente, mediante un pertinente braguetazo en la industria siderúrgica.
Pero, quizá la mejor conclusión de esta tabla rasa del reacomodo pintoresco de la provincia en el actual cine mexicano, debamos sacarla del prólogo y la primera secuencia de El cínico (1970), la cinta inmediatamente posterior de Gazcón, refrito apenas modificado de Al rojo vivo. Dos años más obeso y abotagado, aparece de nuevo el joven Rodolfo de Anda como héroe, mitad delincuente admirable mitad conquistador de la provincia, viajando en calidad de vendedor foráneo a lo largo de la Ruta del Pacifico, hasta colocarse económico-sexualmente en la Cía. Vitivinícola de Aguascalientes; pero antes de que emprenda su peregrinar, el prólogo se construye mediante fotofijas del Movimiento Estudiantil, y la primera hazaña presenta eufóricamente a De Anda llegando a una seudorgía, feliz porque, fungiéndose “agente delator”, acaba de traicionar a sus “alborotadores” compañeros de estudios. Ha cumplido su rito de iniciación. Ya está facultado para triunfar en la provincia urbanizada del cine industrial.
b) El trópico entrañable
Para no perderse en la riqueza de relaciones interpersonales y en la vigorosa descripción ambiental del más personal, libre y franco de los filmes que ha realizado Luis Alcoriza, sigamos de cerca las palabras con que el propio cineasta hace consciente el contenido humano de Paraíso (1969): “es una película sobre la vida de un grupo marginal, las golfas y los golfos de Acapulco —que en cualquier puerto y ciudad existen—, con la mentalidad de cualquier pequeño burócrata. Esa gente, aparentemente negativa, que sólo vive tratando de conseguir dinero para subsistir, tiene un gran sentido de la amistad, que es como una esperanza en su vida. Otra de sus cualidades es el gran odio que siente hacia el delator. Es unida a morir. Tiene un gran valor humano. Todo lo resuelve con caguamas y ron blanco, escuchando música romántica, porque es muy sentimental”.
Para enfocar dramáticamente la vida de esa gente, la trama se inspiró en un hecho verídico: el accidente de un buzo profesional que, por haber permanecido demasiado tiempo en las profundidades, tuvo que ser llevado a Estados Unidos para ser sometido a un doloroso “tratamiento” de descompresión. Enriquecida la anécdota con “observaciones vivenciales” del propio director, quien había pasado una larga temporada de Let it be y parranda constante en compañía de esa gente, el guión había recorrido y se había atascado durante varios años en las oficinas de diversos productores. Infructuosamente; el proyecto era demasiado riesgoso, debía filmarse completamente en locaciones y tenían que tomarse pick-ups submarinos de difícil ejecución. Hasta que Cinematográfica Marte, rompiendo por primera vez con su política de financiar exclusivamente películas de directores jóvenes o directores debutantes, decidió producir Paraíso, haciendo un abierto homenaje a la madurez e importancia de Alcoriza para los nuevos cineastas industriales.
Los modos de existir son precisos. Los retratos femeninos y masculinos son tan fraternales como anticonvencionales, sobre todo si se toman como puntos de referencia a los recién casados acapulqueños de Perdóname mi vida (Miguel M. Delgado), las gracejadas familiares de Vacaciones en Acapulco (Fernando Cortés, 1960) o el ultraintrascendente ménage à trois de Narda o el verano de Juan Guerrero, pero también si se comparan con anteriores incursiones internacionales en el mundo de los despojos morales norteamericanos que vegetan bajo los parasoles de Acapulco y demás señoras marchitas que se alcoholizan neuróticamente (Ruth Román) en compañía de hércules playeros para combatir la frustración y el tedio, como en el curioso melodrama Mil rostros tiene el amor (Alexander Singer, 1964), filmado desde la óptica de una masoquista solterona gringa y repleto de diálogos hirientes, que fue el primer intento serio por sacar a la luz el intermundo situado, tal como ahora lo ve Alcoriza, entre la miseria de la población autóctona del puerto y la opulencia del Paraíso del placer, participando en desventaja entre los dos estratos, cual lazo de unión, pero sin asimilarse a ninguno de ellos: ni caída ni ascensión, sólo estado precario y rencor latente.
De entre todas las opciones que se le presentaban como enfoques posibles —panfleto social, vivisección etnológica, nota roja, comedia, drama distanciado, aventura pintoresquista, reportaje novelado— el relato eligió un punto de vista que plantea en segunda o tercera instancia los más legítimos aspectos de esos enfoques, subordinándolos a una estructura argumental, construida a base de escenas estrictamente realistas, que van del análisis de grupo humano a la intimidad amorosa, pasando por momentos fuertes de la vida aventurera, azarosa y en el límite, sin que los personajes se den muy bien cuenta de ello. Se trata ante todo, de revelar la frescura de una fidelidad a lo concreto que ha conseguido traspasar la observación primaria de sobadas, borracheras, acostones y sentimentalismo aceitoso de una lumpenfauna.
De ahí el estilo sereno, la comunicación funcional, la visión justa, el ritmo equilibrado, el transcurrir de la película como una corriente que se ensancha y se adelgaza, bajo la brisa y las opresiones del sol, en forma de alabanza a la amistad, al desarraigo, al amor carnal y al instante compartido que libera del peso del tiempo, del apremio monetario y de la necesidad. Paraíso no es la denuncia de un submundo que vive a expensas del turismo prostituido, principalmente norteamericano, sino el estallido, la ternura púdica y el gusto de Alcoriza por la vida. Paraíso oscila entre Hawks, Renoir y Tiburoneros. Paraíso no son materiales recabados para uso de antropólogos sociales, sino el impulso de una afirmación vital que sólo desea remitir a sí misma, autosuficiente en el vagabundeo a la hora de conticinio, en la parranda con la palomilla brava, en los cuerpos trenzados, en la venganza colectiva contra el delator, o en la luz postrera.
Filosofía simple si se quiere, pero no simplista. Acabamiento, conquista. Paraíso es inseparable de la práctica axiológica que Alcoriza ha venido desarrollando desde Los jóvenes hasta El oficio más antiguo del mundo. Sus personajes sólo manejan, buscan, encuentran y pierden valores sustantivos, valores como acto. Sus películas empiezan como ficciones provisionales, hasta que se manifiestan esos valores, a través de la actividad de cierto número de héroes, bajo ciertos aspectos, en forma de hechos puros. Importan poco la extracción social, la capacidad de abstracción o las servidumbres que someten al personaje. Siempre existirán circunstancias propicias para una expansión completa y suficiente del valor, por transitoria que ella sea.
Beach boys, buzos, clavadistas, lancheros homosexualoides, licenciados venidos a menos (Héctor Suárez), golfillas que se prostituyen con extranjeros para poder comprarse un bikini nuevo aunque se enjabonen la boca y se la restrieguen con asco al bañarse, después de recibir sus veinte dólares, norteamericanas botadas del hotel, carne para los cuates, gringas en las últimas que todavía se hacen del rogar, muchachitas clasemedieras huidas de su casa, burros bebedores de cerveza, la fauna humana que habita en Paraíso es tan semi-rebelde y tan improductiva como los delincuentes juveniles de Los jóvenes, los desempleados de Tlayucan o las prostitutas de El oficio más antiguo del mundo. Ociosos sujetos marginales que nunca tienen la mentalidad de paria porque su única finalidad es permanecer desligados de la comunidad, libres, creando núcleos de unidad auténtica e indestructible, viviendo al día, obedeciendo a sus impulsos orgánicos, sustrayéndose instintivamente a las injusticias y a las simulaciones morales.
La amistad es un rito cotidiano, pero no por ello menos exigentemente sagrado; aun en la indigencia, los menesterosos recolectores de objetos perdidos (Pancho Córdova) en la resaca de la madrugada, van a cooperar para sostener el hogar del amigo acuchillado y caído en la desgracia de la inmovilidad (Gregorio Casal). El amor sobreviene inexplicablemente, a la salida del Aku-tiki, filmado por Fernando Colín con luz ambiente; irracionalmente asalta a los amantes, arrostrando las burlas de los amigos por ligarse a la chica que ha pasado por todos, cuando el buzo Román (Jorge Rivero) sea capaz de escuchar solidariamente a la mariposilla Magali (Ofelia Medina) la cual continúa, en otro ambiente, la rebeldía incontrolable de Adriana Roel en Los jóvenes. El desarraigo actúa lógicamente, como una fuerza de cohesión, sube al altar de los clavadistas en La Quebrada, baja a las tinieblas espectrales del barco hundido, entra a hoteles de lujo, devora en restaurantitos de Caleta, o se instala (¿por cuánto tiempo?) en el departamento de Magali, tras las tablillas de una burda persiana; el desarraigo legitima la presencia esperanzada de todos los valores, inventando la inestabilidad de una utopía.
Utopía inestable porque la axiología del film está fincada sobre arenas movedizas. Alegría, desmadre, humillaciones que no laceran, reto al peligro, puñaladas cariñosas al amigo, integración ideal de la pareja libre, vida natural, parasitismo neocolonial, sostienen una apuesta contra la historicidad de las criaturas, contra las máscaras de placer, contra los accidentes de lo efímero. Por eso, sería falso decir que Paraíso está construida dramáticamente sobre el “chantajista” apoyo de la patética escena del buzo Román en la cámara descompresora. Todo lo contrario: esa larga y magistral secuencia es la puesta en crisis del paraíso-a-pesar-de-todo, el reverso del Azar, que es el fundamento, la complicidad imaginaria y el pandemónium de todas las relaciones humanas del film.
Allí dentro, la compañía de los amigos es impotente, las lágrimas de Magali insuficientes para ahondar su trastorno existencial de amante, la barahúnda doblemente trágica. La celebración se disuelve por entre los pliegues más rudos de la meditación. La resistencia física prolonga la tortura. El hermano clavadista (Andrés García) busca el amparo edípico de sus Mrs. Stone en primavera acapulqueña. El buzo de torso musculoso aprieta los dientes y se azota contra las láminas de acero de la cámara que lo congela y le mata las piernas y le pone la sangre en ebullición. La fortaleza del hombre y la debilidad de su muerte.
Todo es frágil en el equilibrio difícil del film. Una súbita historia de amor que desafía y pasa por encima del mundo flotante de los cuates, que sólo buscan el amor para adornarse, y que termina trágicamente. La ausencia de desprecio en la mirada de Alcoriza permite, sin embargo, un ambiguo movimiento afectivo. Una vez que se han acallado los alaridos y los martillazos a la descompresora, que suena como campana de hojalata, en la imagen final, imagen de abandono y de choque luctuoso en la que algo profundo se ha removido no sólo en los personajes sino en la conciencia de la película misma, aparece la jovencita Magali disfrazada como una viuda en otra dimensión de la realidad, con minivestido y trousseau negros subiendo los pasos de una escalerilla que la lleva al cabaret El Paraíso, de cara al mar, irresistiblemente atraída por el ritmo afrocubano de la orquesta y balanceando ya las caderas. Es el surgimiento de la discontinuidad angustiosa de la joven en el seno de lo continuo, en el ámbito de un mundo todavía viviente, quizá ya insoportable, lo que deja a la mirada del trópico entrañable, suspendida entre la esperanza y la nostalgia, ante la negación de un imposible paraíso, inflamable, como si se tratase de un acabamiento segundo y más verdadero.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.