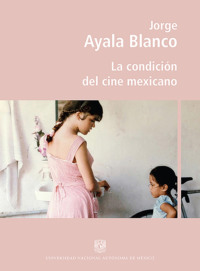Kitabı oku: «La condición del cine mexicano», sayfa 9
El cogedero sacrosanto
Dícese que el caso es verídico y pertenecería a la “otra historia” de la sexualidad. Stuttgart, Suavia germánica, 1676. La virtuosa monja Sor María Heldenberg fue violada por un Demonio con apariencia de labriego, que también se posesionó de su espíritu. A partir de entonces, la mujer abandonó su actitud piadosa. Se convirtió en un monstruo criminal, asesinó a la madre abadesa de su congregación y tomó el poder en el convento. Siempre inspirada por el Demonio que llevaba dentro, llegó a transformar el recinto sagrado en un sitio de escándalo, hasta que mereció ser eliminada por las propias religiosas y sufrir un linchamiento, en medio de una peste enviada como castigo divino. Pero el Demonio siguió merodeando por los alrededores del convento y cobrando nuevas víctimas núbiles.
¿Un tema para Jerzy Kawalerowicz (Madre Juana de los Ángeles, 1961) o de Ken Russell (Los demonios, 1971)? No, un típico asunto de cine popular mexicano disfrutando de repente, a su manera, de una relativa libertad temática y visual, que le ha caído, como dádiva tan milagrosa como redituable, desde el cielo echeverrista. Pero la versión inofensiva que era capaz de plasmar nuestro cine masificado de un argumento semejante sólo podía parecerse al que ofreció de él Satánico pandemónium (1974), primera película producida por Hollywood Films, una de tantas compañías fantasma que surgieron en la época. Con su mejor oficio libidinosamente extenuado y su más candorosa inspiración poética, dirigía la cinta una reliquia viviente y encantadora: el prolífico veterano director de comedias y hacedor de inolvidables tintanerías Gilberto Martínez Solares.
En un pálido remanso de fantasías feéricas que promete 24 provocaciones de poesía maldita medio maldosa por segundo, la novia Sor María (Cecilia Pezet) pasea sonrosada junto a un arroyuelo, oye cantar los jilgueros, acaricia borreguitos como Viridiana (Buñuel, 1961), hasta que de pronto se le aparece un diablito de pastorela nudista (Enrique Rocha), practicando viejos trucos de Méliès, para ofrecerle la manzana de Blanca Nieves que ya había tentado a Candy Cave en El pecado de Adán y Eva (Zacarías, 1967). Trastornada por el sabor, la monja corre a refugiarse a un monumento colonial cercano del que brotan cantos gregorianos en voces femeninas. ¿Cómo esconderse dentro de su celda de los chirridos de su fagot mental? No tiene remedio; está poseída por el espíritu de la Novicia Voladora y debe agasajarse sexualmente con la impudicia persignada de Chichela Vega en El festín de la loba (Del Villar, 1972).
Se desnuda cuan delgada es, se ajusta su cinturón de púas favorito y se las arregla para caer de espaldas cuando trata de violarla otra monja de súbito poseída por el amor loco pregonado por los churrealistas. Ya iniciada, corre a darle su empujoncito a una monja negra que estaba a punto de suicidarse muy agitada, degüella a sus amantes más reacias, viaja a casa de un pastorcito para violarlo entre llamas amarillentas, ve escapar de sus propias manos azulosos vaporcitos de azufre, escucha carcajadas del averno que intimidarían a Rosita Quintana en Sor Alegría (Davison, 1952) y observa con mueca depravada saltar viboritas de su taza chocolatera.
Entonces, sin modestia, declara convencida “Para mí no existe el infierno, porque yo soy el infierno” y arremete con más ambiciones. Estrangula de un cordonazo de San Francisco a la Madre Superiora (Delia Magaña) que quería redimirla, y víctima de los remordimientos de los Dos monjes juntos (Bustillo Oro, 1934), se oculta presurosa en una cueva, para imaginar horrorosas torturas punitivas de El Santo vs. El Oficio (Ripstein, 1973): embudo, potro en cueros, salpicaduras de sangre, desollamiento en vivo. Para salvarse de sus temores irracionales, decide vender su alma al pobre Diablo. Las cruces de fuego de sus perseguidoras se convertirán por arte de magia en ramas floridas para el Hosanna de Jesucristo superestrella, que la proclama relevo de la Madre Abadesa.
Es la ocasión que buscaba Sor María para asistir a la orgía que le ofrece en pleno el convento, ahora habitado sólo por lesbianas voraces que bailan con musiquita de Sor Ye-yé (Ramón Fernández, 1967) y dan vueltas a la mesa con los gordezuelos torsos desnudos agitando los brazos como queriendo emprender el vuelo. Ya tendrán tiempo para aconsejarse en contra de la monja perversa y apuñalearla con fervor sanguinolento de campesinos de Canoa (Cazals, 1975). Gag final para tranquilizar conciencias beatíficas: todo lo que hemos presenciado no son más que visiones delirantes de la inmaculada monja Sor María, agonizando con castas fiebres altísimas dentro de su celda, a causa de una peste medieval tardía. Gag extra para los que exijan postrimerías ficcionales: con piel de pastor, que no de oveja, el endiablado galán siniestro Enrique Rocha sigue cruzándose con monjitas timoratas en las calles del pueblito michoacano de Alemania, para ofrecerles manzanas pintadas de rojo en stop motion. Tan lejos de Pasolini y tan cerca de Santa Claus.
El soft porno populachero, al poner a la “perversión” en el puesto de mando, sólo conseguía obviedades sin misterio, exclusión completa de cualquier dubitabilidad y excesos espantadizos por saturación: cero ambigüedad, nula capacidad de sugerencia erótica. Para lograr una mayor comercialidad, a este Satánico pandemónium hubo que añadirle un subtítulo en extremo hilarante: La sexorcista, que funcionó bastante bien en la taquilla. Aunque su dimensión de escándalo doméstico quedara abortada, el discurso ideológico sobre los “azotes metafísicos de la carne en el asador”, pivote del cine de terror en ese momento, conservaba aún su atractivo. La mezcla Eros-Religión de ese cogedero sacrosanto con todas las culpas imaginables y los más espeluznantes castigos todavía funcionaba, y ningún escrúpulo habría en hacer comparecer todo el repertorio de la Psycopathia Sexualis en cada shot.
Con todo, la monjita locochona Cecilia Pezet violando por turno a sus hermanas y poniendo ojos de borrego fogoso para lanzar su oración desesperada (“Señor, no me niegues por favor tu imperecedera hermosura”) tiene una imprevisible gracia naïve. Una gracia naïve que sublima a esta cinta senil de nuestro máximo director de cine cómico. Una gracia naïve que la salva de un ridículo cualquiera. Una gracia naïve comparable al de ciertos episodios de la vida de Jesús, el niño Dios (Zacarías, 1969), en los que el futuro Redentor (Alfredo Melhem) debía aguantar desde su más tierna infancia las traidoras travesuras… del niño Judas. Una gracia naïve que jamás alcanzaría el tedioso diablito Manuel Ojeda, en La leyenda de Rodrigo (Julián Pablo, 1977), cuya única meta en este mundo, entre ruidos de cadenas y conjuros maléficos, era tentar al santo varón René Casados, quien se autoflagelaba de fea manera por haber visto a Fanny Cano sacarse pececitos de los senos. Una gracia naïve que añorará la amorfa sangronada onanista Redondo (Busteros, 1984) con su acedo truco “novela dentro del cine”, sus fallidos chistes para nietos de refugiados españoles, su monja echándole caca al chocolate (porque ella se “caga en la leche”, qué joder), y escolapias plastas que bailotean clamando durante una eternidad que quieren coger: el humor de “El sexo en el convento” para beatas asustadas, con un Cristo diciéndole a Sor Diana Bracho “Ven a sobarme el pito”. Pero esa inocencia tenue no transfigura el desenfreno de todo el Satánico pandemónium (La sexorcista), un Lautréamont leído por Cri-crí, un Marqués de Sade en versión de Rosas de la infancia por la poetisa María Enriqueta.
Al igual que la desinhibición del lenguaje hablado había generado en el cine nacional un culto bastardo por la picardía mexicana y el albur, la desinhibición sexual fue interpretada aquí como un cogedero santificado por el arrepentimiento inefable y una mera mostración antiimaginativa de chichis y nalgas al mayoreo. La vía quedaba expedita para el cine de ficheras, así como para la draculesca novicia Tina Romero en Alucarda (Juan López Moctezuma, 1975), desangelada caricatura terrorífica de Satánico pandemónium haciendo escuela.
Las ficheras
Como ha sucedido con todos los géneros destinados a volverse dominantes por una larga temporada en nuestra cinematografía, las raíces del cine de ficheras deben buscarse tanto en épocas remotas como en antecedentes más cercanos. Rey feo, almáciga encueradora, violador goce tumultuario, epítome alburero y falo flácido del lopezportillismo, el género característico de la catástrofe cultural fílmica de 1976-1982 sería la siempre penúltima metamorfosis del fuliginoso y sabrosón cine de cabareteras de los años alemanistas (1946-1952); pero es también la prolongación expansiva de una nueva combinatoria que se inició en los teatros populacheros y en el cine echeverrista: mezcla de sketches de teatro de revista, comedia picante, variedades danzoneras y salseras, melodrama prostibulario, picardía mexicana, miseria sexual y desfile de desnudistas de burlesque.
La crónica del cine de ficheras semeja una farsa en cinco actos bien deslindados.
Primer acto: la glorificación de la impotencia
Hay cinematografías nacionales que logran evocar su teatro de variedades con la amable y exacerbada imaginación de una Roma-Fellini (1972); hay otras, imitadoras y estatizadas, que deben conformarse con un subsidiario Tívoli-Isaac (1974). Mente decrépita en cuerpo decrépito.
Estamos ante una esquemática y desabrida ilusión que se sueña crítica de la arbitrariedad gubernamental en el régimen alemanista, aunque los hechos reales a que se refiere el film hayan ocurrido a principios de los sesentas. Por capricho moralista y expreso mandato del Alcalde de la Ciudad de México (Alberto Mariscal), el popular teatro Tívoli va a ser demolido para permitir la ampliación hacia el norte del Paseo de la Reforma, La noticia, publicada por El Universal Gráfico, toma desprevenido al dueño del teatro, don Quijanito (Pancho Córdova), en sempiterno trance de copular sobre el sillón de su oficina con alguna de las tiples del conjunto de variedades. En contra de la arbitraria medida de las autoridades, el cómico estrella Tiliches (Alfonso Arau) se apresura a hacerle declaraciones fogosas a un reportero, y su ligue, la desnudista Eva Candela (Lyn May), durante la depresión de la cena en un café de chales, solivianta a todos los actores del teatro y les propone ir en bola por la mañana a pedir audiencia con el Alcalde.
El laberinto de las antesalas conduce a dueño y elencos directo a la calle, perdiendo en el trayecto a la incendiaria Eva, cuyo piernón loco ha derretido a un contratista indigenoide (Ernesto Gómez Cruz) que de inmediato la ha llevado con la modista, para hacerla su querida. Desconsolado por el fracaso burocrático y ardido por el abandono, el Tiliches se embriaga en el cabaret Waikikí y, en un arrebato de autocastigo, provoca a un bailarín japonés dándole zapatazos, para que el nipón destroce a karatazos el carro superadornado del comediante, y su máximo orgullo; luego se hará despedir de un programa de TV, donde ha agredido a altos funcionarios por la sentencia de muerte a su querido Tívoli, y por fin regresará derrotado a ocupar su puesto en los póstumos sketches albureros del amenazado escenario.
Tratando de interponer recursos legales o subterfugios corruptos de México México ra-ra-rá (Alatriste, 1975), los desdichados Quijanito y su faldero Tiliches harán hasta lo indecible para salvar de la picota de los bulldozers al edificio, su microcosmos. Incluso pagarán los servicios de un abogado laboral (Héctor Ortega) que hace ejercicios madrugadores en Chapultepec y los madrugará, cansado de celebrar reuniones con otros vecinos del rumbo también a punto de ser perjudicados. Entonces se harán secuestrar por pistoleros oficiales, para llegar ante el Hombre y ofrecerle gratis una improvisada función satírica, consiguiendo hacerlo reír desde su trono sexenal, a base de sobados chistes en su contra. Por último irán a interrumpirle una orgía al Alcalde moralista en persona, sólo para sorprender en ella al abogadillo que los transó, avalanzarse sobre él, y ver morir al guardaespaldas maricón de Eva, tundido a golpes redentores por el guantelete de hierro de un guarura del funcionario con licencia para matar.
Todo lo que diga en campaña la sección verde del Esto (dirigida por Alberto Isaac) para defender al teatro y lo que hagan los protagonistas será en vano, inclusive la torpe manifestación de protesta que organizará Tiliches en un Zócalo despoblado, a bordo de cierto carromato averiado y con altavoces descompuestos, para increpar al Hombre después de una lacrimosa función de despedida en el Tívoli y la subsiguiente borrachera en el departamento de Eva. Abrigándose como puede contra el frío de la mañana, la compañía en su conjunto sentirá la imperiosa necesidad de ir a presenciar las tareas iniciales de demolición del teatro. Impelido por la rabia inclemente, el inconsolable Tiliches se pondrá a ayudar a los demoledores mismos, dándole berrinchudos golpecitos de zapapico a una pared, y luego se desaparecerá, para esconder su ridículo en el anonimato de la ciudad, rayando al pasar el carrazo de un ricacho, como desquite subrepticio e impersonalmente clasista.
Por deshilvanado y atosigante, y escaso de frescura y ligereza que haya resultado el ambicioso séptimo largometraje del protegido echeverrista Alberto Isaac (Los días del amor, 1971, El rincón de las vírgenes, 1972), o más bien por eso mismo, este Tívoli tan mal escrito en colaboración con el exactor de teatro frívolo Alfonso Arau fungirá históricamente como la figura madre de un nuevo género en gestación. El futuro cine de ficheras partirá de esa autoexcitada elegía al teatro frívolo mexicano del pasado inmediato. Todos los niveles en los que pretendía moverse el film —y fracasa— no tardarán en ser aprovechados y sobreexplotados, sin escrúpulos ni pretensiones críticas. Deliberadamente referidos a Tívoli o no.
Está el nivel de la recuperación, por reintegro y rebote, del sentido vital de un México Nocturno ido para siempre. Los últimos días del Tívoli, y de teatritos furris y carpas, que fueron sepultados por la erupción del volcán de la masificación vertiginosa, y despersonalizadora, de la urbe. Aparte de la prefijada excitación superficial que producen los monótonos stripteases de las Lyn May, los eficasísimos sketches supermanidos que podían centrarse en el garrote de hule que se meneaba como pene aguado en las manos de un ínfimo cómico disfrazado de policía, y los números musicales más estáticos y deleitosamente antiestéticos del mundo, se ve la necesidad de perpetuar y dinamizar un espectáculo en vías de extinción. ¡Tan bonitos los sketches y tuvieron que filmarlos! He ahí al espectáculo, tan poco diversificado en su vulgaridad triunfante y tan sujeto a probadas reglas de invención como siempre, con toda su parafernalia de pobretones miriñaques de adorno y sus artistas veteranos como el picudo Harapos, en versiones tan mandadas como las que acababan de resucitar corregidas y aumentadas en el teatro Apolo y la carpa México.
Está el nivel de la exaltación neorrealista-degradada de los humildes trabajadores de la escena, fieles a su centro de trabajo y luchando contra la adversidad. Dentro de la política de dulcificación de la lucha de clases que siempre ha practicado nuestro cine de consumo, hasta el empresario, simpático por cogelón, ha sido presentado como un trabajador más. Y el nivel de la trama de Tívoli, más que remitir cultistamente a Lattuada-Fellini (Luci del varietà,1950) o de Sica (Milagro en Milán, 1950), se sitúa en un desarmante plano de puerilidad. He aquí una versión arrabalera de La pandilla de Cupido Motorizado (Stevenson, 1974), en la que Pancho Córdova hace el papel de la ancianita Helen Hayes que se resiste a ver demolida su hogareña estación de bomberos escénicos, para que el malvado tiburón (Alberto Mariscal en el rol de Keenan Wynn) construya allí un centro comercial o una nueva avenida; y el higadazo Arau haría el papel del volkswagen faldero Herbie que defiende a su patrona con lealtad y denuedo.
Está el nivel de lo popular y su doble. Sobre el error básico de definición que confunde a “lo popular” con cualquier fenómeno de éxito masivo, o cualquier manipulación del folclor urbano tendiente a embolsar grandes cantidades de dinero en la taquilla, y reduce la “cultura popular” a la reproducción simple de los espectáculos que explotan la frustración sexual, se erige un nuevo altar al chiste anacrónico y a las calcas de ciertas figuras inolvidables: Arau como sub-Palillo, Carmen Salinas como sub-Lupe Rivas Cacho, Lyn May como sub-Gema, Gina Morett como sub-Natacha Graupera, etc. Lo que empezara como brillante registro del teatro frívolo con trama-pretexto en Han matado a Tongolele (Gavaldón, 1948), se continúa al “a’i se va” en Tívoli e ignoradas secuelas.
Está finalmente el nivel en que la gira el tema de la impotencia ciudadana ante la corrupción. El film se solaza admirando a una corrupción que supone cuestionar. Hay una gran complacencia en la mostración de esos políticos de lascivia salivosa, esos líderes venales de una pieza, esos empresarios abusivamente garañones y esos poderosos que ríen, condescendientes ante la burla inofensiva, desde una oscuridad inaccesible. A los personajes que deban encarnar al pueblo sólo les será dada la palabra para que pierdan en todos los albures del escenario-mundo y para que chillen con ella su Impotencia. La impotencia política que llama al Regente del DF en los cincuentas-sesentas Ernesto P. Uruchurtu por su nombre, aunque faltándole al respeto como Alcalde porque “siendo re-animal era re-gente”, o que alude al Señor Presidente con el misterioso eufemismo de El Hombre (apócope de El Hijo del Hombre seguramente). La impotencia física de Arau para sostener su pleito con un extranjero en apariencia insignificante, y su impotencia mentalemotiva para retener a su amada Lyn May. La impotencia sociometafísica de patrones y asalaridos estrellándose ambos con un Poder innominado y por ello doblemente temible. La impotencia incluso en el desahogo, que se demuestra en las pirotecnias mojadas de los sketches con aspiraciones injuriosas, o en el rayón cobardemente anónimo a un automóvil lujoso, como sucedáneo metafórico de una imposible toma de conciencia. Todavía no limitada a lo sexual, pero implicándola, ya está aquí la Impotencia que exudará por todos sus órganos sin cuerpo el cine de ficheras. Es la impotencia sorda, la impotencia asumida, la impotencia buscada y glorificada, la impotencia demolida a risotadas y cachondamente sobre el espectador.
Segundo acto: el santuario del familiarismo
Pasa, güero, no te me chivees. La prostitución es un invento de las familias para garantizar la santidad del matrimonio, y El Pirulí, alburero nombre del cabaret con habitaciones reservadas para retozar con las Bellas de noche (Miguel M. Delgado, 1974), es un sitio consagrado como último bastión impoluto del familiarismo. Su bondadoso dueño, don Atenógenes (Pancho Córdova perpetuando a su personaje de Tívoli), lo ha montado con el fin de retener a la ajada ex-fichera La Matraca (Maribei Lara), su mujer y cajera, por la que se alcoholiza todas las noches, en espera de que ambos sean redimidos por la Fe en la Familia. A buen resguardo de la calle, sólo apta para el taloneo rompebanquetas de Las abandonadas (Fernández, 1944) y las Trotacalles (Landeta, 1951) seguramente culeras y mamadoras, las acogedoras muchachas de vistosos minivestidos que cotorrean de plantón en la barra, o ya travesean en las mesas, o regresan muy orondas de ofrecer servicio completo en los privados, o atesoran las “fichas” de su comisión por bebida (de ahí su nombre genérico de ficheras) para cobrarlas a la hora de salir del antro, en realidad aguardan el advenimiento de su siguiente príncipe azul y anhelan calentarle la cama a un solo padre de Familia. El boxeador retirado en desgracia Bronco Torres (Jorge Rivero), a punto de quedar inválido a golpes, ingresa, allí como mesero y de inmediato se enamora de la única descosida que conserva su nombre propio en el lugar, Carmen (Sasha Montenegro), la fichera galante y casta, la futura amante solidaria que acompañará en la desgracia familiar y en la cárcel injusta a su hombre, a su púgil sufridor, hasta ganarse de él la propuesta matrimonial, la oportunidad de fundar una nueva Familia. Y ayudado por el Bronco, a cambio de quinientos pesos, el taxista buena onda Raúl (Enrique Novi) tramará un ruin simulacro en el Pirulí para seducir a Lupita (Leticia Perdigón), la propia hermanita del Bronco, a base de drogas en la limonada preparada; pero, aun con metida real de pirulí, indignación fraternal ante el estupro sorprendido, golpiza brutal, aterrizaje en la cárcel y venta del taxi para pagar la fianza, todo habrá sido un sainete propiciatorio, tendiente a que el hermano celoso aceptara el hecho consumado y la chica recién desquintada pudiera fundar otra Familia.
Alrededor de estos personajes encarnados y repletos de buenos sentimientos, si bien transitoriamente airados, pululan los peleles graciosos que le dan sabor al caldo: los obsesivos monigotes grotescos que brincotean de alegría perpetua, se deshacen en la peda y se excitan con ímpetu ante la mera proximidad de protuberancias y sexos apabullantes. Son la razón del éxito del argumento escrito por Víctor Manuel Güero Castro. Con carne flaca o adiposa, serán las ideas en acto más perdurables en la serie de películas que está iniciando Cinematográfica Calderón (fundada desde 1956 por los viejos productores de los filmes ya clásicos de Ninón Sevilla). En un extremo está Margarito Fuensanta El Vaselinas (Lalo el Mimo), el cinturita que trata de reconquistar a La Muñeca, y lo consigue, pero como ha perdido veinte mil pesos por apostarle al Bronco, será obligado, para pagar sus deudas, a copular durante un mes, hasta casi fallecer por agotamiento, con tres de sus queridas más posesivas, de repente erigidas en ninfómanas vengadoras y ungidas por una complicidad de Familia. En el otro extremo está La Corcholata (Carmen Salinas), una exfichera ya fofona y dipsómana que no arraiga en el talón callejero, porque no se resigna a perder la querencia del Pirulí, a pesar de ser una y otra vez expulsada del antro, pero siempre condimenta con morcillas soeces los arranques de “Vidas nuevas” en el cabaret-burdel y su Gran Familia. Los chistosos, varones desvirilizados en su jactancia o pirujas contrahechas, son excluidos momentáneos del vientre del familiarismo; por eso, desde sus extenuaciones genitales o sus borracheras sabias, son los más adecuados para valorar el inevitable triunfo de la fidelidad a la Familia.
Antesala de la célula social o su perfecto sustituto, con una hipotética realidad puramente relumbrosa y verbalista, el prostíbulo transfigurado del cine de ficheras funge como un ámbito marginal, tangencial con respecto al deseo y desligado por completo de cualquier relación de explotación. Dentro de él nada se cuestiona, ni el desfogue en magnitudes no pedidas, ni la explotación más evidente, la de los proxenetas, seres dignos de comprensión compasiva, por cuatísimos o por estar dotados de todas las virtudes burguesas o hallarse vulnerados sin motivo por una Muñeca indesmovilizable. En el interior del cabaret-burdel del cine de ficheras no hay melodrama que resista el embate de un par de albures chispeantes. Estamos en la escena donde se aferran y se niegan a su caducidad por evolución los valores más retardatarios de la sociedad mexicana: el machismo prepotente (pero vagamente mellado), la calidad de la hembra disponible (pero sospechosamente utilizadora), la redención in extremis permanente pos-Alcoriza (El oficio más antiguo del mundo, 1968), la Familia inmaculada tras un buen baño de sexo voyerista.
Sin la violencia hamponeril de Cabaret trágico (Corona Blake, 1957) y a años luz de la estilización de El pez que fuma (Chalbaud, 1977), el mundo aparte de las ficheras es el purgatorio de una pornografía cándida y su frustrado cacheteo a los “valores esenciales” del familiarismo.