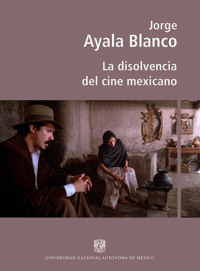Kitabı oku: «La disolvencia del cine mexicano», sayfa 10
Secondo tempo: Las devastaciones al ídolo cancionero
El método biográfico seguido en Sabor a mí se pulió, se acuñó, se agigantó y se aplicó a modo de fórmula infalible en Pero sigo siendo el rey (1988), la nueva exitosa película conjunta del productor Carlos Amador y el director René Cardona hijo. Como todo discurso integrado, éste resulta deslindable, desmontable y codificable. Su manera de operar proviene de una serie de devastaciones simultáneas al personaje biografiado, como sigue.
Primero se devasta la vida canora bajo la acción corrosiva de la fama reacia. Aquí nomás rascándole la tripa p’ sacar para la papa. A muy temprana edad, cuando apenas contaba 14 años y vivía cobijado en el df por una tía materna, el futuro rey guanajuatense de la canción ranchera José Alfredo Jiménez (1926-1973) ya había escrito una buena cantidad de sus composiciones llamadas a ser famosas; y hacia 1950, cuando apenas cumplía 24 años y laboraba como mesero en el restaurante yucateco La Sirena de Santa María la Ribera, nuestro más grande autor de canciones rancheras del siglo ya había oído la grabación en disco de uno de sus éxitos primerizos (“Yo”), hecha por Andrés Huesca y sus costeños, y ese mismo año pudo ver y escuchar en la pantalla a Fernando Fernández (en Arrabalera de Pardavé, 1950) y a Pedro Infante (en El gavilán pollero de González, 1950) entonando otro de sus éxitos del momento (“Ella”), acaso el más perdurable de su vida creativa, entre la euforia etílica y el desgarramiento amoroso.
Sin embargo, para fines facilistas de idealización escamoteadora de verdades y esencias personales, siguiendo la línea autocensurada de un no-argumento redactado por Paloma Jiménez y “musicalizado” por José Alfredo Jiménez hijo (vástagos legítimos del ídolo popular vueltos custodios de la virginidad de su memoria), el film biográfico pone su énfasis en los alegres años de apremio y humilde ambición del aún desconocido inmigrante rural José Alfredo. Como si nunca hubiese sido un precoz patriarca del tequilazo arrastrado. Como si la experiencia de las mocedades hubiera sido la más intensa, la única decisiva en su obra, y se hubiese prolongado de mil modos (en mentalidad pobrediablesca, en espíritu de penuria estancada, en proyectable sensiblería, en falta de recursos morales normales) durante el resto de su vida, tan pública, escandalosa y notoria, hasta morir, estragado en lo físico, deshecho en la intimidad y náufrago en lo familiar, a los 47 años, como cualquier viejo prematuro.
Así pues, tras una breve y desangelada visualización westerniana del corrido “El jinete” en el mejor estilo publicitario de Marlboro (cielo entre árboles, rocas escarpadas, vaquero a caballo), el destino de José Alfredo empieza a cambiar su suerte, para destrozarle toditita su alma, pero todavía es pura euforia abstemia. Como premonición a la gratitud que guardará hacia su patrocinadora esposa Paloma, cuyos ojos divinos cambiaron sus penas por dicha y placer, una Paloma Herida es cobijada entre las manos de un José Alfredo-niño pastorcito (Ricky Luis) en el valle dorado de su infancia, pese al reproche materno (“Deja esa paloma en paz, ella misma se va a curar”), y acto seguido, con sombrero huichol, morral y burrito cargado de huacales modelo Jueves de Corpus, el niño idílico aún no etílico corre a regalarle a su trenzuda amiga rancherita (Erika Magnus) unas botas que llevaba a vender. Como culminación de la niñez prometedora, con entereza de El padre Molos en película de estático santoral laico en éxtasis (Contreras Torres, 1942), el infante José Alfredo garrapateará tenaz su primera canción, ante la sorpresa de su madre eternamente fruncida (Norma Herrera), a lápiz, sobre huacales a guisa de mesa e iluminado por el pálido frenesí de una vela (“Voy a ser compositor y mis canciones van a triunfar”).
Años después, con desconcertada seguridad que no le impide pararse muy bragado a proferir su más retadora composición de analfabeta funcional y querendón (“No sé ni escribir mi nombre / soy hijo de Pedro el herrero”), un traqueteado José Alfredo adolescente (Leonardo Daniel de ahora en adelante) se hará tocar la campana a media canción por el juez encapuchado en el programa La hora del aficionado de la xew, aunque proteste agresivamente la porra de sus cuates peladones y le aplauda la Paloma Gálvez de su porvenir (Lourdes Munguía), influyente funcionaria de la burocracia cancionera, llegada de incógnito al estudio radiofónico. Ya a sabiendas de que con el tiempo me adorarías, el anecdotario puede continuar, regocijante hasta lo despiadado.
Mientras Jorge el Panucho-hijo del patrón (Jorge Ortiz de Pinedo) se jacta de que su guitarra se hizo salvaje (“Tuvo que irse al Monte de Piedad”) y le vierte un puchero caliente sobre la testa a cierto cliente que ha resultado ser el juez que descalificó a su amigo, un apabullado José Alfredo atiende con resignación la caja en la fonda de comida yucateca y elabora cuentas fantasmas para cubrir el consumo de los cuates muertos de hambre que integrarán poco después su legendario Trío Los Rebeldes. Sin soltar el ritmo de astracán y la gracejada mauriciogarcesca (que eran las especialidades de Cardona hijo en los setentas), un atrabancadazo José Alfredo ingresa como portero suplente al club deportivo Marte de primera división, lo cual no impedirá que, de buenas a primeras, la güereja novia fresota Laura (Edith González) le dé tremendo cortón, sin importarle los desfiguros rogones del macho (“Si yo nunca te he prohibido nada”). Tampoco impedirá que nuestro modestísimo héroe riña por nimiedades con su hermano Nacho (Humberto Herrera) a la hora del almuerzo y luego se postule para cantinflesco Maromero correlón avant la lettre, boxeando en una pelea de película que resulta de a devis (“Recuerde que usted es Campeón sin corona”), por la cochina necesidad de dinero. Pero, de todas maneras, la familia Jiménez será desahuciada de su domicilio a manos de un casero roñoso con catadura y corazón granguiñolescos de villano de Abel Quezada (Wally Barrón).
Y el anecdotario de chistosadas se ha puesto a llorar de angustia por perseguir prematuramente la fama reacia, así José Alfredo y sus Rebeldes hayan ya organizado su conjunto (“El que se raje que chifle a su madre”), en el despeñadero de una seudobohemia pinche y vagamente pintoresca, pero imparable. En bola, de a montón y por error, le llevarán serenata a unas sirvientas en crisis de risa perpetua para merecer el escarnio clasista (“¿Por qué sólo salen las gatas? ¿Me vieron cara de perro?”), la harán de extras calzonudos en el hilarante rodaje de un penoso Cinco de Mayo fílmico (acaso Mexicanos al grito de guerra de Gálvez y Fuentes, 1943), se empaparán a manguerazos, se retratarán con promocionales trajes de mariachi ajenos aunque le cueste la chamba a un pobre tintorero por negro muy burlable (José Zamora Zamorita), llevarán Mañanitas tapadas, les tirarán a la basura su primer acetato recién grabado (en la mera recepción de la xew), los humillarán al fungir como animadores mariacheros en una boda catrina (“Déjenlos, no se le pega al perro cuando está amarrado”), los encuerarán en un asalto por desquite celoso, los encarcelarán por “jotos exhibicionistas” y así sucesivamente.
En segundo término sobreviene la devastación de las incongruencias festivas. Sobre la base de esa bohemia en penuria, descrita como una suma de chiquillerías incoherentes o inofensivas calaveradas estudiantiles (cf. Sabor a mí), habrá de construirse todo el edificio ficcional del relato. ¿De modo que esa disneyana vida infantil del rancherito huérfano de padre al estilo El pequeño proscrito (Gavaldón-Langsburgh, 1953) era la embocadura del “abismo profundo y negro como mi suerte”? ¿Así que esa rubita desabrida como cartón baboso y esas traviesas aventurillas para el lucimiento de la maquinaria ñoñificadora de los cuates (el ganón Ortiz de Pinedo a la cabeza) representan “el negro camino donde me encontraste como un peregrino sin rumbo ni fe”? En busca de la inspiración beodamente apasionada y apasionadamente beoda hasta el desespero, tan característica del genuino José Alfredo, ¿habrá que remitirse hasta Que me vaya bonito, la miserable biografía no tan velada que Alejandro Galindo filmó en 1977, cuatro años después del fallecimiento del compositor, con David Reynoso como imperdonable injuria en el papel central?
Hoy el destino del cantautor lleva otro rumbo fílmico, su corazón se quedó muy lejos. Se quedó en un anecdotario anodino que jamás llega a conceder mínima densidad a una estructura dramática sin definición. Pero sigo siendo el rey no es ni recuento evocador, ni melodrama lacrimógeno, ni memento-sinfinolo, ni apólogo alcohólico-mujeriego, ni borrosa novela de crecimiento hacia la decadencia y la nada, ni reportaje entomológico para revista de espectáculos y chismes faranduleros, ni tragedia ejemplar, ni drama distanciado de su propia distancia desinfectada, ni cualquier cosa conocida o articulada.
El corazón de José Alfredo se quedó en un colorido marasmo gritoneado, supuestamente folclórico y entrañable. Se quedó en una gesticulación caricaturesca cuyo poder evocativo no podría igualar siquiera la aparición real de José Alfredo en los pésimos productos del cine nacional donde intervino en los cincuentas y sesentas, con más pena que gloria, desde el bit hasta el rol estelar y la paulatina desaparición. El auténtico José Alfredo en fugaces participaciones musicales (de Los aventureros de Méndez, 1954, a Ferias de México de Portillo, 1958), en sus cuatro conmovedores papeles secundarios (de El hombre del alazán de González, 1955, a Me cansé de rogarle de Gómez Muriel, 1964, pasando por La sonrisa de los pobres de Baledón, 1963, y Escuela para solteras de Zacarías, 1964) y en sus tres torpísimos estelares absolutos: como el galán cantante que se tocaba él solo la campana en La hora del aficionado para ameritar quedarse con Lola Beltrán en Camino de Guanajuato (Baledón, 1955); como un profesor de piano sospechoso de ser el justiciero enmascarado en Guitarras de medianoche (Baledón, 1957), y como un gregario huésped de pensión de artistas que oscilaba jocosamente entre el cabaret y el teatro Tívoli en Cada quién su música (De la Serna, 1958).
Las incongruencias festivas son, pues, de tono narrativo, de género fílmico y de contraste con las lágrimas “inmortalizadas por el propio cine”, pero son también de aspecto físico e inmediato. Incluso el aspecto pastosamente campechano, alumbrado, radiante, godesco, dicharachero, risueño y bromista hasta el exceso que elogiaban las crónicas biográficas del compositor, y que puede apreciarse en las incontables apariciones televisivas que le sobrevivieron, aquí se ha topado con las carnes del grandote simplón Leonardo Daniel, cuyo volumen de panza crece a lo bestia de escena en escena, incluso en cada cambio de plano, sin descanso y sin remedio, como una devastación adicional. Y ese aspecto jocundo del ídolo ha sido transferido al incontrolable comediante Jorge Ortiz de Pinedo, lleno de entusiasmo clasemediero y furor bufonesco, ya infaltable en las idénticas biografías de intérpretes / compositores en serie que financia el televiso Amador (¿Gavilán o paloma?, Mentiras de Baledón-Mariscal, 1987, Sabor a mí), nuevo Mantequilla alivianado que opaca la sangronería del héroe principal, verdadero actor-pulpo y héroe por subrogación, a base de improvisados retruécanos de dudosa gracia (“Mejor salimos los cuatro y formamos un cuartato” / “Dije que yo era cara-azteca, no karateca”).
En tercer lugar se presenta la devastación de las progresiones cronológicas. No sólo nuestros acontecimientos se aglutinan careciendo en sí de relieve o tensión; también se ordenan negándose a cualquier progresión dramática, emotiva o simplemente orientada. Se suceden en el tiempo como por defecto, amontonan tiempos sin ton ni son. Numerosos errores de montaje, absurdos de construcción, desprecio total a la coherencia biográfica tanto como a la lógica elemental del espectador. El aparatoso José Alfredo se sienta a componer “Ella” junto a los pajaritos en jaula de un corredor provinciano / capitalino; luego sufre con toda su familia el desalojo brutal del lugar, pero en terceras y cuartas escenas lo veremos escribiendo canciones en el mismo corredor de antes y, por si fuera poco, ataviado de la misma antigua manera y dentro del mismo encuadre precedente, en espera de la repetición veinte escenas después, sin que nunca se altere la férrea cronología. El ubicuo José Alfredo apenas acaba de conocer a su Paloma y la ha agasajado con gladiolas en su cumpleaños, le ha cantado “Cuatro caminos” y se le ha lanzado (“Si me prometes no portarte como gavilán”) con miras a casarse (lo conseguirá en 1952, diez escenas después); pero de repente, en el ínterin, está dejando plantado a Pedro Vargas en su programa de tv (típico de fines de los cincuentas) y ya está cantando en un casorio “Declárame inocente” (la novedad por la cual se peleaban Lucha Villa y María Dolores Pradera a principios de los setentas), pero de inmediato telefonea al intemporal restaurante yucateco nada menos que Jorge Negrete (fallecido en 1951). Y los recién casados acuden al estreno de Ahí viene Martín Corona (Zacarías, 1951) y se acurrucan escuchando a Pedrito cantarle “Viejos amigos” a Sara Montiel porque las incoherencias cronológicas han subido de nivel y José Alfredo debe ir a ponerle los cuernos a su esposita en el contracampo de un escenario sobreexpuesto donde Tania Libertad reduce “Deja que salga la luna” a erizantes melifluidades, ya dentro de una disparidad de imágenes difuminadas que son propias de las videocintas. Texturas disparejas, empobrecedores sincretismos, saltos trasnochados, descuidos a la altura de las circunstancias de un cine masivo que ahoga lo popular a la vez que lo explota como un exaltado tema-pretexto.
De las 400 canciones compuestas por José Alfredo, apenas 300 han sido grabadas hasta hoy y sólo 22, demasiadas, han tenido cabida en Pero sigo siendo el rey, sin distingo, al mismo nivel, sean valses rancheros, canciones bravias, huapangos lentos, baladas románticas, boleros tardíos o corridos regionales, a veces ilustradas con imaginación televisivamente onírica a lo “Noches mexicanas” (ese huapangazo jarocho en una campiña inmovilizada hasta volverse escenográfica), a veces insertas como vil playback que no alcanzó imagen (“Paloma querida” en voz de Negrete, “Un mundo raro” en voz de Julio Iglesias pero bipartida en dos inoportunos momentos). Llegó borracho el borracho que guió el armado de la película y nadie prohibió la sesión de canciones-amiba.
En cuarto lugar se logra la devastación de las pasiones excluidas. Despojado de sustancia humana y representatividad social, el infeliz José Alfredo aparece confinado en su propia piel, forzadamente adiposa, como la de un pugilista que no da el peso elevado, cual Robert de Niro en Raging Bull (Scorsese, 1980) al derecho y al revés. Pero, aun así, el cantor de la triste agonía de estar tan caído y volver a caer, del yo sin tus besos me arranco el alma, del ando con otra y por ti suspiro, del quise matarme por tu cariño y del mi vida se perdía en un abismo; el inconsolable aullador del abandono y el rencor amoroso debía ser visto por lo menos en una secuencia embriagándose ante una barra de cantina y separándose, aunque sólo fuera a medias, de la sufrida esposa que, según el film, siempre lo esperaba con brazos anhelantes para reorganizarle su desordenada vida y jamás se arredraba ante las rivales que pistola en mano irrumpían dentro del nido legítimo (“Fuiste sólo una cobija con la que él se tapó, sucia”).
Así pues, en Pero sigo siendo el rey todas las copas empinadas son una sola, todas las cantinuchas frecuentadas son la misma esporádicamente atisbada, y todas las mujeres en la vida extramarital de José Alfredo se resumen en dos, tipas sintéticas, hembras proteicas. La primera, particularmente desagradable, es una ruca lagartona de turbante llamada Isabel (Sonia Infante), que lo acosa en un autobús de gira artística y lo encama sólo el tiempo suficiente para que él le componga, en la banda sonora, “Amanecí en tus brazos”, bajo una cabecera de flamígeros resplandores, tan explosivos como la repentina revelación de que ya han procreado hijos cuando aún estaban definiendo su situación amatoria, y momentos antes de que la nefasta mujerona certifique con intimidatorios balazos al aire su precipitada ruptura con el tembeleque compositor. La segunda mujer, particularmente explotadora, es la joven y bella bailarina llamada Florinda (Lina Santos), de cuerpo perfecto, gesto dulce y fingido acento texano, para componer una obvia y alevosa traslación de la cantante dieciseisañera Alicia Juárez, la última compañera de un José Alfredo 27 años mayor; ella se encargará de darle la puntilla al atormentado cantautor en prematura decandencia, de escupirle vejaciones en plena faz (“Tus enfermedades y tus achaques, fucking shit”) y de devolverlo como material de desecho otra vez al redil, a la esposa y sus hijitos (“Quisiera estar siempre junto a ustedes”), para hacerlo morir al estilo de Álvaro Carrillo de Sabor a mí, también en olor de santidad familiarista y componiendo canciones testamento: “El rey”, cuya letra triunfalmente machista da nombre a la cinta (“No tengo trono ni reino / pero sigo siendo el rey”) y una acción de gracias a la vida que es su propia parodia (“Si tuviera con qué / me compraría otros dos corazones”).
En quinta y última instancia actúa la devastación de la personalidad supeditada. La impresión de achicamiento del héroe y su derrota serán inevitables. Tal parece que el único acto voluntario, libre y espontáneo de José Alfredo en toda su vida fue llevarle una margarita con un solo pétalo a su noviecita santa Paloma en la iglesia (“Ya la consulté”). Lo demás corresponde a un pobre tipo al que primero sus cuates y luego todo mundo embarca, empuja, manipula, coarta, chantajea, aconseja (que cuide a su familia, como le propone Aída Cuevas), aleja del trago invisible, le exige separación o divorcio, e impulsa a aceptar la muerte (“Al fin que nunca se muere uno antes de que se muere”).
Al final, la existencia superalienada del ídolo popular se redondea: ni siquiera su muerte podrá ser la suya. El que muere es otro individuo. A él, un no-individuo, la banda sonora lo deja cantando en la oquedad y la imagen retrotrae la figura del niño con palomita que le daba la mano a una amiguita trenzuda, para irse a posar juntos ante el ocaso de la nada existencial vuelta premonición y ciclo cancelado.
El horror chafito
El horror chafito se conforma con ser eco de otros ecos del terror. Supresiones, derivaciones, desvíos, decepciones, repeticiones, reducciones al absurdo de los verosímiles del cine fantástico. De estos elementos está conformado el discurso de películas como Vacaciones de terror (1988), tercer largometraje en menos de un año del debutante de la tercera generación / degeneración de nuestro churrismo industrial René Cardona III (Las borrachas, 1988; El día de las sirvientas, 1988).
Supresiones: Vacaciones de terror suprime la brutalidad sadomasoquista, los chisguetes de sangre humana y el canibalismo de la carroña que se han vuelto de rigor en el estandarizado gore film de los ochentas, tanto en el cine del primer mundo como en las versiones del segundo y tercer inmundos.
Derivaciones: Vacaciones de terror deriva sus sobresaltos de una sola situación. Cierta muñeca diabólica produce catástrofes entre un reducido grupo humano. Una sola situación que es derivativa de numerosos relatos previos; incluso su planteamiento básico resulta idéntico al de cintas de horror paródico clase b como Chucky, el muñeco diabólico (Holland, 1988), aunque con muy inferior producción y desarrollo más convencional en el caso del film nacional. Una sola situación que jamás se renueva, como si la película derivara también de sí misma. De vacaciones con su familia en una solitaria casa de campo, la pequeña Gaby (Gianella Hassel Kus) halla una vieja muñeca y se encariña con ella; de pronto empiezan a sucederle anomalías y desgracias a todos los miembros de la familia, hasta que la primota mayor Paulina (Gabriela Hassel) consigue arrojar a las llamas al perverso juguete que causaba los disturbios y la normalidad parece restablecerse. De lo incomprensible y la maléfica irracionalidad de los ataques gratuitos, que nunca se sabe cuándo, en qué punto y cómo pararán, ni su objetivo último, deriva el interés de la acción y sus acentos.
Desvíos: Vacaciones de terror desvía su voracidad de impactos hacia una cadena de sorpresas animistas. Aparecen bestezuelas fuera de lugar: unas víboras súbitas se descuelgan en interiores, ratas coronan la carne agusanada dentro del refrigerador. Algunos objetos cobran amenazante vida: un rústico talismán centenario refulge al emitir luces azules o amarillas, los cuchillos vuelan para clavarse por voluntad propia en extremidades humanas, el espejo se traga al joven protagonista y sólo al final lo expele, los huevos estallan sobre un plato en frío, la luz eléctrica se va y regresa sin apenas convocarla, la vajilla da origen a un sinfín de proyectiles peligrosos, el candil se desploma sin motivo eficiente, los sillones tienden trampas al paso, los juguetes electrónicos se accionan de manera autónoma y se organizan en desfile, un cochecito movido por manos infantiles junto a la chimenea gobierna por control remoto al automóvil del padre que se accidenta en la carretera, un camión de redilas sin conductor persigue una inopinada presa humana, lámparas y estatuas disponen un show de estallamientos y la cerradura de la puerta principal se pone al rojo vivo para que lenguas de fuego penetren por las ventanas.
Decepciones: Vacaciones de terror decepciona con su horror rosa al gusto por la nota malsana, a la manía de los efectos especiales repugnantes y al sembradío de muertes por doquier. Nadie muere, salvo la bruja maldita que ha sido quemada viva en el prólogo “de época”, y un feto avanzado que aborta dentro de la panza de mamá, convertida materialmente en bolsa de agua, cuando la mujer quería arrebatarle la muñeca diabólica a su hijita.
Repeticiones, apagadas repeticiones al infinito: Vacaciones de terror repite hasta la saciedad el inquietante gag de los vegetales y las inoportunas cosas que sangran. El retorcido árbol de la ancestral inmolación brujeril sangra al golpe del hacha abandonada, las parejas sangran bajo los latigazos electroacústicos de la trabajadísima música de Eugenio Castillo.
Reducciones al absurdo, reducciones al absurdo de otros absurdos del cine fantástico: Vacaciones de terror retuerce el absurdo de una imagen encristalada que debe ser intimidante a priori, el absurdo de un fuego purificador que nada logra purificar, y el absurdo de una casa embrujada que le cae encima varias veces al ileso héroe juvenil y, al final, otra vez llena de polvo, sigue en pie, para ser vencida y seguir jugando al eterno retorno de los ecos del terror.
El horror chafito despliega un horizonte hormiga de posibilidades prestigiosas para no mirar de frente a su mediocridad. No le queda de otra. Es un nuevo cine de horror mexicano, que ha surgido a partir de dos imposibilidades: imposibilidad de recrear el pasado nacional del género, imposibilidad de estar a la altura de las spielbergianas exigencias de la competencia. Por un lado, se desentiende de los escasos pero valiosos aciertos mexicanos que lo precedieron: las historias de espantos decimonónicos (El fantasma del convento de De Fuentes, 1934; El misterio del rostro pálido de Bustillo Oro, 1935), la aclimatación de mitos clásicos (Retorno a la juventud de Bustillo Oro, 1953; El vampiro de Méndez, 1957), la eclosión de las parodias delirantes (Santo contra las mujeres vampiro de Corona Blake, 1962, a la cabeza) y las estoicas experiencias de la originalidad imaginativa (Taboada, guiones de Miret). De todo ello se hace simplemente borrón y cuenta nueva.
Por otro lado, el horror chafito surge desmembrado entre los regios alucines de la fábrica Spielberg (Gremlins de Dante, 1984, como faro inalcanzable) y los peores excesos splatter del gore film, con chisporroteos de vísceras y miembros mutilados. Pero también nace acomplejado ante la perfección adulta, autoconsciente y profunda del cine de horror en la esplendidez de su mejor década, con un expandido universo que ya incluye el romanticismo exaltado de los contagios vampíricos de Cuando cae la oscuridad (Bigelow, 1987), el modélico satanismo vudú de Los creyentes (Schlesinger, 1987) y su racionalización desmitificadora en La serpiente y el arcoiris (Craven, 1988), la cerebralista pobredumbre de Puerta al infierno (Baker, 1987), la devastadora ironía de Los muchachos perdidos (Schumacher, 1987), la impregnación belicista del Depredador (McTiernan, 1987), la esquizofrenia posmoderna de El despertar del diablo 1 y 2 (Raimi, 1982 / 1987) y el grotesque con mórbidos escalofríos de Resurrección satánica (Gordon, 1985), para no mencionar los perversos vasos comunicantes entre sueño y vigilia a lo Borges que establecen las numerosas Pesadillas en la calle del infierno (Craven, 1985; Sholder, 1985; Russell, 1987; Harlin, 1988) y las enormes garras del inmortal desharrapado onírico Freddy.
Así pues, mal situado, con ineluctable tara de concepción y ejecución, sólo puede quedarse a medio camino entre las tremendas explicitaciones del gore film vuelto fórmula y una regresión casi amateur al cine de sustos. Evidencias sin misterio y previsibles hasta para un espectador de cuatro años. Las vastas propuestas y los efectismos visuales del gran cine de horror contemporáneo se enrarecen, se disipan, se desgastan y empequeñecen hasta límites insospechados. Precedida por la superchería pueblerina del nahual asesino de Cazador de demonios (G. de Anda, 1983) y por la bestial degollina de adolescentes aficionados a la misa negra de Cementerio de terror (G. de Anda, 1984), Vacaciones de terror ilustra inmejorablemente los enunciados anteriores, desde la vertiente rosa del humor chafito. Con enorme éxito prefabricado mediante un intensivo bombardeo de espots televisivos, es una diminuta película cuya elemental fuerza terrorífica está de antemano exprimida y asimilada.
El horror chafito parece tentado por regresar a la inercia de una inocencia embrionaria. En rigor, Vacaciones de terror está concebida y desarrollada con el desarmante entusiasmo, el tono de divertimento ínfimo y la mentalidad miméticamente pueril que se convocaban en torno a la figura de su coguionista realizador René Cardona III cuando utilizaba el seudónimo de Al Coster, para protagonizar, sin demasiada gracia ni encanto, alguna ingenua película senil de su abuelo René Cardona padre (Un pirata de doce años, 1971) o para acaparar en tierras cálidas la zoología semimaginaria de su progenitor René Cardona hijo (Zindy, el niño de los pantanos, 1972). Pero ahora, gracias a un financiamiento tripartita de Televicine, de la dinastía de los Galindo y propia, la seducción hereditaria de la inocencia se ha convertido en un estado sonámbulo de horror rosa, una pasión soberana en dudoso abismo, una pérdida ciega en lo demasiado conocido. Todo queda en familia.
Luego entonces, no es por azar ni por usurpación que todos los personajes de Vacaciones de terror pertenezcan a ese tipo primario de núcleo social con unidad magnífica gracias al cine. Una familia feliz y armónica, compuesta por el sonriente papá arquitecto Fernando (Julio Alemán), la sonriente mamá de nuevo preñada Lorena (Nuria Bages), la niñita Gaby con precoz sonrisa demoniaca, los sonrientes gemelitos pequeñines Javiercito y Carlitos (Ernesto East y Carlos East jr.), la sonriente sobrinota rubia Paulina y su sonriente novio histrión Julio (Pedrito Fernández). Erase una familia modelo de insiders que se fue de fin de semana a una casona de campo acabada de heredar y allí vivió dos noches de pesadilla, por haber rescatado, de un pozo-cueva tapiada, cierta muñeca que había pertenecido, hace siglos, a una guapa hechicera de gritos histéricos (Andaluz Russel), quemada viva en blanco y negro por un inquisidor con talismán de protección (Carlos East), al frente de un pueblo enardecido de cinco sombrerudos. Afortunadamente, el infalible collar-talismán del inquisidor ha sobrevivido también al tiempo y, desde la primera escena, ha sido adquirido por el simpático novio Julio, en la escalera de una pirámide precortesiana, a un ladino guía gordazo (Al Coster redivivo) que prefiere un walkman en vez de veinte mil pesos (“La cajita mágica donde se escuchan los pájaros y el ruido de los tambores”), antes de alejarse bailando como buen salvaje mexica.
Tan retrógradamente familiarista como Cada hijo una cruz (B. Oro, 1957) o El secreto de Romelia (B. Cortés, 1988), la buena salud de los valores más conformistas se reafirma en Vacaciones de terror a cada tercer frase, machaconamente, y cada escena asustadiza exclama la misma moraleja chabacana, cual eslogan de unidad televisiva muy ochentas: tener una familia así o ser una familia así es uno de los horrores más envidiables que nadie, ni los enviados del diablo, debe dejar de soportar. El matrimonio casto disfruta viendo crecer a sus hijos y sufriendo muy unido en la clínica abortiva, el padre acuesta a su niñita con un tranquilizante sermón ultrasexista que la enseña a diferenciarse de sus hermanitos (“Ellos son hombres y tú eres mujercita: por eso deben dormir en piezas separadas”), los niños peleoneros terminan durmiendo abrazaditos como serafines y la pareja de fresísimos novios brinda con champaña importada por sus éxitos profesionales y se arroba adivinando los nombres de las estrellas en el cielo. Por eso, los instantes de zozobra sobrenatural serán esenciales, durante esas Vacaciones de terror, para no darle vacaciones al conformismo, agilizar la dinámica integradora del núcleo y fortalecer los vínculos familiares. Desde su lecho de llorosa abortada, la madre está viendo, a distancia, el inminente peligro que corren sus lindos engendros en la casa siniestra, y cuando todo haya concluido, la ansiosa Paulina se lanzará, por supuesto, a abrazar al galán casadero, que ya se había salvado de morir abrasado.