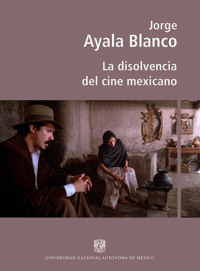Kitabı oku: «La disolvencia del cine mexicano», sayfa 12
Tercera parte
│Elogio a la violencia│
No hace falta el universo entero para aplastarlo;
un vapor, una gota de agua bastan para aniquilarlo.
Blaise Pascal, Pensamientos
La inmigración jodidista
La aritmética de la desesperación engendra inmigraciones jodidistas. Enjuto y ojeroso cual ejote desnutrido, el campesino tlaxcalteca Serafín (Roberto Flaco Guzmán) clama contra los productos de la tierra en un rapto de estoica desesperación junto a los surcos secos (“Hierbas, hierbas, y pa’ tragar hierbas, carajo”). Luego, para darle un buen ejemplo a su hijo adolescente Tolín (Alejandro Gucé), se da el lujo de rechazar la jugosa propuesta de unos fuereños abruptos, consistente en sembrar salvadoras matitas de mariguana entre su triste milpa. También, insolidario hasta las cachas, desoye los ilusorios proyectos de unificación y solicitud de crédito que urden sus ignorantes vecinos, tan desesperados y jodidos como él: ha decidido deshacerse de su parcela y emigrar, con su esposa sumisa (Alejandra Meyer) y sus seis hijos, al df, que habrá de tragárselos.
Desde su arribo mismo a la capital, el humilde Serafín, seguido por su prole, será transado en la estación ferroviaria por dos charlatanes disfrazados de religiosos (Pedro Weber Chatanuga, en complicidad con Raúl Padilla Chóforo) y por un taxista. Tendrá que vivir de arrimado en la vivienda de su compadre Pascual (Manuel Flaco Ibáñez), padecerá el desempleo y la vagancia involuntaria, ya degradado se convertirá en vendedor callejero de dulces y sufrirá la disolución de su familia. Es el naufragio total: el más pequeño de sus hijos morirá de imparable diarrea, el mayor Tolín se volverá un raterillo que reventará acribillado en un torpe asalto bancario, y cierta noche el propio Serafín indefenso emputece a su guapa hija Severina (Claudia Guzmán) en el cabaret de quinta El Oasis. Contrito, en plena derrota (“Llegamos ocho. ¿Nos vamos ocho? Nos vamos cinco”) y sólo con ánimo rabioso para blandir un cuchillo que haga huir despavoridos a los farsantes de la estación de trenes (“De vacaciones se va tu madre”), el campesino sin tierras regresará a su rincón rural para comprobar que más le valía no haber emigrado nunca a la tierra prometida. ¿La tierra prometida? Efectivamente, éste es en síntesis el contenido argumental de ¿La tierra prometida? (1985), el cuarto largometraje del campeón del cine jodidista Roberto G. Rivera (El Milusos 1 y 2, 1981 / 1983; Las glorias del gran Púas, 1982), premio del Comité de Solidaridad con los Pueblos de América Latina en Tashkent, 1986, y vergonzante coproducción del Imcine de Isaac, institución que prefirió regalar su parte en esa inversión (más del 80% del financiamiento total) con tal de no lidiar con lo “subversivo” del producto terminado.
Otro viaje redondo del rancho a la capital. A falta de las lamentaciones indignadas al estilo del grupo peruano Chaski (Gregorio, 1984), serán buenas las indignidades precursoras, que se pierden en la Historia del cine nacional, y las indignidades descendientes directas de El Milusos, pero corregidas y aumentadas. Así pues, en el principio fueron los rancheros ingenuamente ridículos de Noriega y Ramos que hacían su Viaje redondo (1919) a la ciudad de México como pretexto para que El Cuatezón (Leopoldo Beristáin) circulara a lomo de burro por la aristocrática calle de Madero y por el Zócalo (cf. Filmografía general del cine mexicano 1906-1931 de Federico Dávalos y Esperanza Vázquez, uap, 1985); en el umbral de los cuarentas inaugurales de nuestra modernidad, los rancheros picarescos (Chaflán y El Cuatezón) sólo viajaban a la ciudad para ser esquilmados por venales bailarinas (Hasta que llovió en Sayula de Contreras Torres, 1940) y las familias provincianas debían salir huyendo tras padecer humillaciones por parte de su parentela citadina (Del rancho a la capital de De Anda, 1941); todavía a mediados de los cincuentas, el honesto médico pueblerino Fernando Soler desistía de mudarse a la Maldita ciudad (I. Rodríguez, 1954), al vivir en su imaginación el destino que le aguardaba con su prole en los corruptores multifamiliares Miguel Alemán; y en plenos cuestionadores setentas, la penúltima chochez de Bracho fue el truculento repertorio de las desgracias que se les deparaban a papá Sergio Bustamante, mamá Rita Macedo y sus cuatro bodoques, cautivos campesinos del Espejismo de la ciudad (1975), en el hacinamiento de una maldita vecindad donde todos eran presas fáciles de la explotación; los impactos sexuales al espectador senil y las enajenaciones de la “sociedad de consumo” (juar-juar).
Ahora hasta el guarecido consuelo infraurbanístico de los multifamiliares y las vecindades ha desaparecido. El inmigrante jodidista no sólo es prescindible, sino estorboso como un bulto demandante o una mala bestia policéfala en proliferación. En el desolador panorama de ¿La tierra prometida? se verán únicamente improvisadas y ruinosas viviendas de ciudades perdidas, niños vueltos menesterosos que no se atreven ni a aceptar un pedazo de sándwich de los paseantes de Chapultepec, vagabundeos del paria entre otros celosos desempleados que ofrecen sus servicios calificados en el Zócalo, falta de dinero hasta para el pasaje de un camión, largas caminatas a golpe de huarache, ventas precaristas de chicles o klínex a los automovilistas, babeante admiración de la escuinclilla pueblerina hacia las “sofisticadas” pirujas de la barriada y un pinchísimo puesto de calabazates a las puertas de la casucha, pues se carece hasta de un carrito expendedor como el del compadre / precursor / guía en el arte de la supervivencia. Sin duda, el hambre es un atracón de dulces por parte de los recién llegados, apenas se voltea la comadre, y la necesidad económica desemboca en la humillación del desamparo, para jamás resolverse.
Para el regusto por la sordidez marginalista de Rivera, serían impensables incluso las cuantiosas transas boxísticas de Espejismo de la ciudad o la lujosa mansión donde era narcoencuerada la pobrecita Patricia Luke ad usum orgiasticum. El trasterrado Serafín de ¿La tierra prometida? es en todo momento un espécimen patético y solitario, sólo sabe planchar cemento, y su incapacidad para el lenguaje cerdo lo convierte en perfecto hazmerreír tanto del compadre paternalista como de sus cuates en la pulquería. La misma ominosa soledad domina el comportamiento de los demás inmigrantes tlaxcaltecas, pese a sus deseos de llevar una vida normal e integrarse a la comunidad de la miseria. Aislados hasta en la muerte.
Después de ser frotado con una humilde friega porque deja de “hacer del cuerpo”, el hijo pequeñito será velado entre flores blancas a la intemperie, en un panecillo donde una guitarra y un clarinete rabones desgajan las plañideras notas del vals romántico Olímpica, que desde entonces fungirá como leimotiv, para remarcar líricamente cada etapa del colectivo hundimiento en la peor de las miserias físicas y morales. Extraviado entre cuates raterillos que antes le habían despojado de chamarra y sombrero, cuando aún se paseaba a solas manoseando estatuas de beldades desnudas en la Alameda Central, el joven Tolín se mimetiza con los chemos (“Buzo, carnal”), aprende a arrebatar morrales en La Villa, sale de una tienda saqueada regando vestidos, y la vuelve a regar en el empachado asalto bancario, donde su rostro inanimado, que se ocultaba tras un pasamontañas, queda al descubierto como recordatorio del precipitado error. Y la candorosa Severina será prostituida por deslumbramientos al superar falsos pudores, aprenderá a desvalijar clientes beodos en la piquera-burdel y, cuando la exigente madrota (Lilia Prado) la despida, y ya repudiada por la castigadora crueldad paterna, se quedará soñando con un retorno al Edén del Surco, más lejano que nunca, en idílicos insertos mentalistas. Para darle algún lucimiento a las imágenes planas de esas deslavadas figuras en colores infrarrealistas del camarógrafo Raúl Domínguez, los diálogos del libretista mercenario Ricardo Garibay repiten el numerito de El Milusos, tartamudamente machacones y machaconamente tartamudos, estilizando la reiteración serpentina como rutilante juego de palabras, con gracia más bien amarga, para rizar el rizo entre zurradas fatales en baños mugrosos y una tanda de aullidos de la madre todoaguantadora en su despedida de la urbe devoradora, maldita por Serafín (“Aquí no somos más que moscas, venimos a ser moscas paradas en la caca”).
Nadie lucha, nadie se rebela; nadie puede luchar, nadie piensa ni remotamente en rebelarse. La aceptación de la tragedia por el jodidismo es absoluta, en el extremo del conformismo didáctico y del oprobio predispuesto. Pero eso sí, nada impide al film entonar sin descanso una oda límite a la falocracia. Dentro de esta escatología exacerbada y penitente, la única figura que pese a todo resplandece, aun en los reflejos estragados y en los charcos de Neza, es la del Padre. Descendiente en la línea retorcida del progenitor naranjero Anthony Quinn en Los hijos de Sánchez (Bartlett, 1978), nada puede menoscabar la mezquindad de su dimensión trágica, nada lograría mellar el ejercicio bien fundado de su autoritarismo, ni al patear a media mañana a su hijo güevón para que se levante, ni al buscar a un fotógrafo de arrabal para que lo retrate con su difuntito. La jeremiada urbana lo engrandece, mientras más lo aplasta, pues la madre gritona se achica a la primera mirada contraofensiva (“¿Verdad que no me estabas gritando?”), durante un intercambio de retobos inimaginable en la vida campestre.
Para la inmigración jodidista, no hay valores sobrevivientes, salvo el machismo paterno, que es sagrado, tanto si expulsa del rincón promiscuo de la casa invadida a la hija (“Jiedes a hombre, asco me das, puta”) como si hace prevalecer su amenazante palabra pedagoga (“Fíjese m’hijo, fíjese”). Apachurrado entre covachas por un infaltable top shot, la equivocación y el fracaso del Padre secretarán el dolor de una herida imperdonable e indeleble, porque es una lastimadura en el orden falocrático.
De ahí pa’l real la moraleja de la fábula será utópica, un sarcasmo pero aleccionador y edificante, una solución mentirosa, un desenlace forzado. El nuevo inquilino de las tierras de Serafín recibe al antiguo dueño machete en mano, le muestra el emporio agricultor que los afortunados vecinos han construido en pocos meses, a base de “créditos y unión en la cooperativa”, y le hace admirar porquerizas prósperas y tractores comunales; pero lo perdona ipso facto (“Te vamos a ayudar, porque los campesinos somos muy unidos”). El estribillo zacatón de El Milusos (“Ya no vengan para acá, quédense mejor allá”) vuelve a planear impronunciable por los aires, aunque con un espíritu demostrativo más desesperado y abyecto. Bendito Dios que regresamos (“Fíjese, fíjese, y el pendejo era yo”). Jodidos pero contentos y esperanzados.
¿La tierra prometida? no es más que el equivalente naturalista-miserabilista del infraporno lépero en que campea una nueva generación de cómicos (Perico el de los palotes de Castro, 1984; Macho que ladra no muerde de Castro, 1984) y las redentoristas ficciones de barrio otra vez de moda (El rey de la vecindad de Araiza, 1985; Adiós Lagunilla, adiós de Cardona hijo, 1985). El tipo de melodrama sensiblero al que pertenece jamás funciona en el vacío, sino como un espejo trasnochado y embellecedor, con aptitudes de manipulación balsámica. Su inocultable éxito popular, su atractivo ante crédulos ojos de extranjeros desinformados, e incluso sus mistificaciones más viles, signos son del retorno a un determinismo omnipresente. Por más detestable y primario que sea el film, por más que se despotrique contra las grotecidades y deformaciones de este subcine, existe y persiste una realidad opresiva, una ignominia social, en vías de agravarse, que está detrás de él, que lo motiva y lo nutre en su seno, lo impulsa de mil maneras y goza dejándose traslucir a través de esas tremebundas bestialidades y esa visceralidad festiva.
En el México del desplome económico y de la pudrición priista no se necesita la presión castrense de un Pol Pot para provocar las más atroces emigraciones intestinas. Basta con la dinámica misma del empobrecimiento, con las corrupciones dominantes (indispensables para medio subsistir) y con los irracionales actos compulsivos que hacen estallar.
¿Que pa’ dónde amigo voy? Derechito a la...
Los mariguaneros
En el principio fue el oportunismo de la realidad.
La realidad se había vuelto un exagerado argumento de narcocine tremendista, y es obligado el tono de nota roja retrospectiva, con gran envergadura y resonancias nacionales. En coordinación con 120 agentes de la Policía Judicial Federal y 250 miembros del Ejército Mexicano, cierta sorpresiva acción de la Procuraduría General de la República (PGR) asestó un duro y gigantesco golpe al narcotráfico, sin precedentes en la historia del país, durante la segunda semana de noviembre de 1984, logrando desmantelar una bien organizada red de sembradíos de mariguana, con sus respectivos campamentos, lugares para seleccionar el producto, centro de almacenaje, laboratorios y 30 camiones cargueros (15 de ellos tipo Torton) para transportación foránea, en los ranchos El Búfalo, El Tapo y El Pocito, cerca de Ciudad Jiménez, en Chihuahua. Eran cinco extensos plantíos de cannabis indica, con poco más de 80 hectáreas sembradas en promedio en cada uno, y alrededor de ocho mil toneladas de yerba, de inmediato confiscadas e incineradas.
Pero había un factor fundamental bastante atroz en ese caso, descubierto gracias a denuncias de campesinos que habían debido caminar hasta 250 kilómetros a través del desierto. Los campamentos funcionaban como verdaderos campos de concentración para sus trabajadores. Al invadirlos, la fuerza pública halló dos mil campesinos con sus familias, y muchos acababan de huir jugándose la vida, pero habían llegado a laborar allí hasta siete mil jornaleros, procedentes de varias entidades federativas (Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Durango, Sinaloa, Sonora). Muchos de ellos habían sido enganchados con el señuelo de la pizca de la manzana y salarios de hasta cinco mil pesos que nunca recibieron. Por el contrario, vivían hacinados en galerones con techos de cartón, eran obligados a bregar desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche, padecían subalimentación, eran custodiados por pistoleros que nunca se despegaban de sus metralletas, sufrían humillaciones y malos tratos, eran arreados a culatazos y a los rebeldes los chicoteaban o amarraban a un poste. Hubo sacrificio de menores para escarmiento.
La desbandada de los narcos, al conocer la inminente llegada de la fuerza pública, dejó en absoluto desamparo a los “mariguaneros” y a sus familias. Algunos huyeron, internándose en la Sierra Tarahumara, a riesgo de morir de sed e inanición o insolados; otros aguardaron durante desesperantes días a ser rescatados. Pero el éxodo en derrota de todos, en vagones de tren o camiones de segunda, hacia el retorno a sus sitios de origen, tras presentar las declaraciones de ley, identificar a varios de los sujetos que los vigilaban y quedar registrados en prevención de futuras reincidencias, fue un espectáculo doloroso hasta el desgarramiento, que los medios masivos cubrieron con especial delectación e insistencia, mientras la PGR recibía las más gloriosas felicitaciones institucionales del gobierno delamadridista y la investigación conducía a la captura de peces gordos del narcotráfico mexicano, como el “inexperto” sinaloense de 29 años Rafael Caro Quintero, lleno de frases elogiosas para los campesinos que para él trabajaban (“Es pura gente noble, como yo”).
Al elaborar un panorama tan ignominioso de necesidad de trabajo y desolación en el campo, parecería que la realidad se hubiera vuelto oportunista. Al ser glosados esos hechos por el cine de entretenimiento, parecía que ese oportunismo de la realidad se hubiese elevado al cuadrado, para generar una de las películas más indicativas y sintomáticas de nuestro cine popular a mediados de los ochentas: Operación Mariguana de José Luis Urquieta (1985).
Cielo azulnegro sobre tierra negroazulosa. Es la noche de acoso y exterminio a unos campesinos fugados. Una familia se recorta contra el horizonte, la figura más pequeña da la manita a una de las mayores, todas descienden los médanos del desierto. Trepan la loma luces de relucientes camionetas cheyenne y bronco, se agitan haces de faros buscadores, y tras los cristales oscuros, uno de los matones malencarados (José Carlos Ruiz) refunfuña contra su torvo jefe encanecido Bruno Sánchez (Narciso Busquets), quien tajante lo calla. En torno a una fogata empequeñecida, los fugitivos intentan engrandecerse dándose ánimo (“De llegar llegamos, tope lo que tope”), pero pronto sonará cerca el sordo traqueteo de las metralletas y los cazadores fusiles de alto poder (“Les dijimos que con nosotros no se juega, cabrones habían de ser”) y caerán exánimes por igual ensombrerados astrosos, pataleantes enrrebozadas y niños guarachudos. La acción ha sido expeditiva, dotada de una saña sin heroísmo ni entusiasmo, ni prolongación emocional ni comentario, ni sombra de martirio. Sólo resta el despiadado tiro de gracia del pistolero mayor a cierto masacrado que aún exhalaba un hilillo rojo vino, para cegar desde su fuente la repulsiva sangre ya descompuesta.
El prólogo ha querido ser tan neutro e implacable como programático, desde un vago, escamoteado punto de vista que iguala a los miserables con sus asesinos, dentro de un solo narcoterror autocomplacido. La pauta descriptiva y sin entrañas posibles de Operación Mariguana está marcada; el relato-pretexto puede empezar. Apenas de regreso a su empobrecido terruño chihuahuense (“Se friega uno allá de sol a sol y aquí nada”), el curtido bracero estoico Macario (Mario Almada) decide partir de campamento mariguanero en campamento mariguanero, a la búsqueda de su pequeño hijo Benito (Víctor Lozoya), mientras el monótono guion, sacado de la manga por el libretista a destajo Jorge Patiño, despliega una sucesión tenaz de torpes tentativas insurreccionales de enganchados en los plantíos, que rutinariamente son reprimidas a tiros.
Estibados en camiones de redilas y tráileres, el recién enrolado Macario y otros cautivos instantáneos arriban al campo de trabajo (“Aquí le vamos a entrar con fibra”) bajo una lluvia pertinaz (“No hay lugar para rajones”), y empiezan las penalidades de nuestro distante héroe, sin manga de agua para protegerse y sin que sienta en ningún momento mínima solidaridad hacia ninguno de los bocabajeados jornaleros. La paternal idea fija que lo obsede lo aisla incluso de su propia condición de víctima. Por el contrario, los campesinos sí serán solidarios con él, como debe ser ante un hombre de razón. Será el más beligerante de ellos (Ernesto Gómez Cruz) quien distraiga a los custodios, con una pelea fingida, para que el anhelante padre pueda entrometerse en las oficinas del campamento y buscar, entre los nombres de los esclavizados, el de su niño.
Sorprendido con las manos en las listas, el taciturno Macario será tundido a puñetazos, confinado como sospechoso de (perjudicial, atado al cofre de una camioneta para ser conducido de paseo entre arbustos espinosos del llano. Pero logrará escapar, se ensartará en otro campo de “incógnito”, será reconocido por un sicario, se le castigará con las manos amarradas a un palo y expuesto durante horas al pinche sol candente (“Hasta que quede como tasajo”), sobrevivirá para protagonizar fenomenal duelo a latigazos (“Que se la parta”) y sólo en la apoteósica escena final, cuando hayan irrumpido como tropas estadunidenses en Normandía las avionetas de la procu y ya esté ardiendo la yerba incinerada, podrá reunirse con su hijo Benito, quien a lo largo de toda la película había contado con la protección del valeroso labriego anciano Nicanor (José Chávez Trowe), tanto en las fiebres provocadas por una mordedura de víbora como en la ocasional iniciación a la fuma de mota.
Una trama colateral, más bien penosa y jadeante, es la causa eficiente del final feliz, al seguir a rastras la arrastrada travesía del desierto de un mariguanero desertor, arrastrándose tatemado por el sol infernal sobre la inmensidad arenosa, pero con mejor suerte que la emputecida ilegal (Carmen Cardenal) y sus amigos centroamericanos en Tres veces mojado (Urquieta, 1989), rumbo a la deshidratación y a la salvadora denuncia de las ignominias ante la prensa nacional.
La amarga experiencia de los mariguaneros se ha vuelto un problema tangencial, supeditado a las viscisitudes de un caso individual, de casi telenoveleras separaciones y reencuentros familiares. La tragedia colectiva se ha tornado una épica de la resistencia física a los tormentos, a las metralletas y al calor del desierto, con enorme vocación a la alabanza de los buenos sufridores. Poniendo el acento en el sensacionalismo y el inescrupuloso afán de lucro, a base de lugares comunes del narco-thriller a la última moda mexicana, y apoyándose en auténticas tomas documentales ya hacia el final, toda semejanza entre Operación Mariguana y El valle de los miserables (Cardona hijo, 1974) será deliberado autoplagio del libretista Patiño. Pero esta revisitación al Valle Nacional porfiriano en época actual será aún más enfática en cuanto al sometimiento ante las armas, en cuanto a la lamentación campesina (“Ni siquiera un terrón que pueda decir que es mío”), en cuanto a la vesania de los castigos y los ametrallamientos (modernidad obliga), en cuanto a la pobreza moral de los cautivos (el único humanitario es el viejo paternalista Nicanor siempre gemebundo) y en cuanto al ímpetu providencial y rescatista de las fuerzas de la legalidad.
En proceso de convertirse en el cine popular por excelencia de la segunda mitad de los ochentas mexicano, el cine narco dio un vuelco decisivo con Matanza en Matamoros (1984) del mismo Urquieta (Al filo de los machetes, 1979; Contrabando humano, 1980), y oportunista guion plano del inefable Patiño. Dejó de intercambiar tramas de venganzas insulsas en la frontera para abordar insulsamente hechos reales, del mismo orden, apenas disfrazados. Ahora en función de la legendaria escena del asalto exterminador a un hospital tamaulipeco efectivamente ocurrido, se enfrentaba a un capo mañoso algo teratológico (Jorge Luke) con un galancito coco (Sergio Goyri), se reforzaba la rutina de balaceras usando pistolas sostenidas con ambas manos y se reducía la enconada lucha de hamponiles pandillas rivales a la intrigas de una bella arpía ardida (Marcela Camacho), con ínfulas de la hermanota (Mary Elizabeth Mastrantonio) del incestuoso Caracortada (De Palma, 1983), para acabar enfrentando bandas fratricidas.
La incidencia en la actualidad había quedado inaugurada. Ya podía el cine privado, de la Asociación de Productores, ganarle un buen terreno y una suculenta porción del pastel al pusilánime cine estatal, tan evasivo y autocensurado. Ya podía glosarse, explotarse, abaratarse, mistificarse y degradarse cualquier tema de escándalo periodístico dentro del género narco-thriller, y una nueva Santísima Trinidad taquillera emergía al descubierto. Sexo, violencia y economía de la crisis, en todas las variaciones posibles.
Por su parte, Operación Mariguana intepreta a su manera esa trinidad, y ofrece a través de ella su propia versión de la crisis nacional. Excluye casi por completo al sexo; incluso las prostitutas acarreadas que llegan a animar el campamento, a lo Viento negro (S. González, 1964), con aptitudes de burdel ambulante de Lola la Trailera (R. Fernández, 1983), terminarán esclavizadas, con músicos y tambora. La violencia se vuelve caldo de cultivo, con ese subrayado de la sangre descompuesta y de la tortura; una violencia visceral y difusa / profusa / confusa a fuerza de omnipresente, una violencia invisible como un telón de fondo.
Así queda en primer término significante la economía de la crisis en el campo, esa depauperación rural que admite cualquier humillación corporal o moral, como si Operación Mariguana fuera una continuación de El Milusos (Rivera, 1981), o de ¿La tierra prometida? (Rivera, 1985), por otros medios.
En la indefinida ciudad chihuahuense a la que regresa el vapuleado superhéroe Macario, la crisis se siente y respira por todas partes: el taxista de lozano cine negro echa pestes (“Lo que ahora vale son los dólares, el peso ya ni pesa”), cierran las cementeras ahondando el desempleo, disputa la pareja conyugal bajo un emblemático foco desnudo y los jornaleros acuden en tumulto al selectivo llamado de los metralletos que prometen cinco pesos diarios en vías de acelerada devaluación. En el campo concentracionario, la necesidad es omnidisculpadora de vejaciones y padecimientos: el anciano mariguanero se asume como el perfecto paria de la dignidad a lo Traven (“Entonces mírame a los ojos, porque eso no debe darte vergüenza”), el niño se las truena una sola vez para soñarse yendo de pesca con papito (como en Las aventuras de Juliancito de Mariscal, 1968) y el campesino contundente Gómez Cruz es tan sólo un concientizado-para-la-muerte. Es el desempleo que exonera hasta del ejercicio humano de la autoestima, cosa que el film asedia y masacra con el mismo impulso que los matones del prólogo. Es la denuncia sin denuncia (“Los gringos tienen la Culpa, pero también este mentado sistema lleno de corruptos”).
Y luego, pretextando hacer la condena hipócrita de la “maldita yerba”, se hace la apología de la impotencia lisa y llana que llama a la represión. Y la empleomanía es una apología ¿de qué?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.