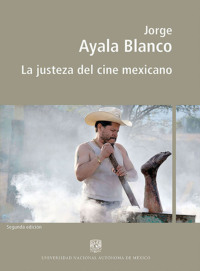Kitabı oku: «La justeza del cine mexicano», sayfa 13
La justeza de la brecha
La ruta está pletóricamente vacía y jamás será llenada con nada.
En una turbulenta y esperanzada manifestación callejera perredista coinciden el escéptico e hiperbloqueado novelista de 51 años con esposa y dos hijas vuelto a regañadientes redactor de guías turísticas Pablo (Arturo Ríos sobrio al extremo) y la desafiliada aunque sensible estudiante universitaria de 21 años familiarmente castrada que lo admira por sus artículos sin conocerlo en persona Marina (Marina Magro palpitante), congenian, se desentienden pronto del molesto trance, se gustan, despiertan en un cuarto de hotel más o menos gozosos, tras haber surcado toda la noche juntos, él la invita a acompañarlo el fin de semana fuera de la ciudad registrando datos para la guía turística del país que lleva en curso, ella acepta, tanto por desobediencia radical hacia su madre posesiva como por apego instantáneo, aprecio y curiosidad por el atractivo escritor sofisticado. Pueblean y pueblean a bordo de un discreto pero elegante Mustang convertible que llenan de silencios, pues apenas hablan o discuten entre ellos, paran en moteles rústicos, el viaje no planeado se prolonga más de lo esperado, Marina discute de continuo agriamente con su madre por teléfono, Pablo se reporta de vez en cuando con su familia, se topan con una mesera vivaz (la Anapola Mushkadiz de la Batalla en el cielo de Reygadas, 2005) y la joven platica con cierta parca anciana sabia cual Buda de fonda para una pieza absurdista a lo Ionesco (la Magdalena Flores del Japón de Reygadas, 2002) que ayudan a los que ponen en la realidad, ocasionalmente se desvían para pernoctar en la guarida rural de algún amigo excéntrico (Martín Lasalle) que los excita intelectual y existencialmente, sin nadie saberlo ni darse cuenta, y por fin arriban a la insultante mansión de playa de un prominente extranjero (Lawrence Davin) a quien el hombre debe entrevistar, en una deslumbrante Punta Mita jalisciense, donde todo habrá de consumarse y consumirse, ya que, tentado y entusiasta por una propuesta, casi por accidente, providencial, para sentarse a escribir con calma esa su Novela tanto tiempo aplazada cuyo proceso tanto desea acometer (o cometer), Pablo desiste de proseguir tanto su peregrinaje en pareja como toda relación con Marina, por lo que van a separarse de repente, y de seguro para siempre, conjurada toda acritud, resentimiento o rencor, con cierta dulzura indiferente y gentileza civilizada, como si nada hubiese pasado y sin dejar huellas en la brecha.
En Ópera (La Tienda de la Imagen – Arte 7 – Mantarraya – Echasa – Foprocine : Imcine, 87 minutos, 2007), debut como hombre orquesta productor-director-guionista del fino cinedocente chilango de 28 años en la Ibero y en el American Film Institute Directing Program de Los Ángeles formado Juan Patricio Riveroll, con fotografía decisiva de Jorge Senyal y Beto Macías, ganadora del premios a la mejor actriz, el Naguib Mahfuz a la mejor ópera prima y el de Fipresci en el Festival de El Cairo 2007, se extiende a sus anchas y a sus largas un minimalismo hiperrealista rompesquemas que se funda en la justeza de la brecha generacional y de las otras.
La justeza de la brecha redunda con alguna originalidad, y sin jamás irse al melodrama ni al sentimentalismo sensiblero, en la consabida relación desigual e insostenible entre un hombre maduro y una joven a la que le duplica con creces la edad. Un amargo y fallido hombre maduro de mercenaria máquina de escribir que sueña con encontrar y encuentra transitoriamente en la joven la compensación momentánea a todas sus frustraciones, la comprensión renovada que necesita para sobrellevar su existencia y seguir soportando lo real, alguna alegría, quizá un bálsamo para su crisis de mitad de la vida y acaso la recuperación ilusoria de su juventud. Una joven impulsiva compulsiva que, más que una relación duradera, sólo desea sostener el reto (¿hacia sí misma?) de una aventura doblemente prohibida, de cara a la sociedad y en contra de su núcleo familiar ya insatisfactorio, además de coactivo, coagulante, hecho de contingencia pura. Un hombre maduro magistral y artista creador que nada tiene que enseñar ni crear, una alumna joven que nada tiene que perder ni aprender. En el curso del tiempo y de la geografía ambos irán decepcionándose, una vez que se hallan desidealizado mutuamente, sin remedio y de manera casi placentera, en medio de la rutina desgastante y la pasividad sin rumbo, con la algazara de una cajuela o un cofre levantados, detenidos, inmovilizadores, a la mitad del ahora abismado trayecto abismal.
La justeza de la brecha transgrede, trastoca y rehace irónicamente la road picture a nivel existencial. Ya no será la emoción ni el fragor de los encuentros y desencuentros lo que provocará el hacerse y deshacerse de la potencial pareja amorosa que jamás aceptará establecerse como tal y mucho menos podrá consolidarse, sino una serie de imposibilidades concatenadas, confabuladas, concertadas, desconcertadas-desconcertantes, desconcentradas: la imposibilidad de convertir esa travesía impuesta en un viaje iniciático o un periplo interior por los abismos generacionales y sentimentales subjetivos, la imposibilidad de transformar la elaboración de una guía turística en algo más que mero trabajo ganapán concitador de inesperadas posibilidades, la imposibilidad de superar humanamente un recorrido geográfico más allá del círculo vicioso en giro constante, la imposibilidad del vértigo de la pasión nunca transgresora nunca decidida, la imposibilidad de entablar vínculos definitivos de toda una generación de antemano abocada a la frustración y al acto fallido, la imposibilidad de una expresión formal que rebase cierta retórica congelada y plácida de planos fijos y abiertos (muy abiertos) deliberadamente despojados hasta de la densidad lírica de Carlos Reygadas (sobre todo el de Luz silenciosa, 2007) o de Amat Escalante (sin duda el de Los bastardos, 2008), la imposibilidad de imponer a ojos nacionales una idea contundente de la trascendencia / intrascendencia buscada por todas partes (“Como si no fuera suficiente la acumulación de clisés sobre los dilemas de la creación, la incomunicación amorosa y las epifanías on the road, Ópera, de Juan Patricio Riveroll, se ve afectada por actuaciones en registros distintos, por un tratamiento folclórico del paisaje mexicano y por la pretensión artística revelada en el título”, comenta por excepción arrasante Fernanda Solórzano, en Letras libres, núm. 117, septiembre de 2008), la imposibilidad de romper el silencio esencial tanto de la experimentación fílmica posbressoniana como de la naturaleza premonitoriamente inerte de todas las criaturas.
La justeza de la brecha incluye también la distancia que media entre el cine comercial y un cine de expresión personal, valerosamente de espaldas al público y a sus prácticas significantes, pero caracterizado también por un quiero y no puedo demasiado con respecto a los referentes insuperables de quienes sólo quiere ser reflejo derivativo. Así, Ópera sigue la ruta inversa del emblemático posneorrealista Viaje en Italia de Roberto Rossellini (1953), pues la pareja amorosa, en vez de fortalecerse, va desintegrándose a la vista de todos, atraviesa por varias fases en su relación que, en lugar de acercar a sus participantes, los separa, los confronta entre ellos y consigo mismos, hasta culminar en una especie de no-relación, ajena al pathos y el lamento. Una relación a la deriva que desde un primer momento se planteó libre de promesas, terminará deshecha, antirromántica y desencantada, sin consecuencias. Pero, ¿alguna vez tuvieron algo en común el agotado acogotado Pablo y la rebelde independiente consentida Marina de perpetuo mal humor, o podrían haberlo tenido, aparte de cierta reverencia pronto irreverente por parte de ella y alguna infatuación por parte del varón fatuo? Una relación de fuego fatuo con las velas hinchadas por el árido sinfín impersonal del camino y el loop autodevorado de la carretera interminable sin cesar recomenzada. Una relación cual herida abierta, recubierta de cinta asfáltica, para ser cruzada y recorrida sin provecho por dos seres que en el fondo se ignoran recíprocamente. Una relación baldía en la que, sobre todo después de un traumático encuentro-sacudimiento en el bar de una pequeña ciudad, irá surgiendo un desprecio acerbo e inextinguible, El desprecio de Godard (1963), allí donde el God Art desemboca en la sequedad entrañable del mejor aún sólo para iniciados indiciados Monte Hellman (el de Carrera sin fin / Two-Lane Blacktop, 1971), o ¿qué tiene un GTO de colección que no tenga un Mustang clásico, semejante a aquél en el que viajan la virulenta inafectividad recóndita y los nacientes sentimientos de repulsa de Marina hacia Pablo? Una relación silenciosa, pero de un silencio ejemplar, un silencio con textura inhumanamente humana, un silencio a punto de estallar.
La justeza de la brecha expone sus emociones irresolubles, bajo la superficie de las experiencias de toda pareja constituida, e irresolutas, sobre la luz de un silencio melódico sólo roto por pequeños grumos de palabras. Nada se dirá de manera explícita ni verbal. Según lo evaluaron correctamente los jueces egipcios, todo estará dicho visualmente, mediante la flexibilidad aún dúctil de un lenguaje cinemático en el límite deliberado y quintaesenciadamente tieso, la longitud irredimible de los escenarios al sol poniente, el virtuosismo semidocumental de planos secuencia posReygadas como el del mercado público entre gente común y corriente, el timing sin falla ni fisura ni descanso, los letár-gicos movimientos de los dos protagonistas en los interiores de paso, la opresión por exceso de los paisajes abiertos.
La justeza de la brecha colma y desborda una desbordante metafísica del vacío incolmable. Allí donde puede llamarse Ópera una cinta tenazmente silenciosa, lacónica, carente de toda música de fondo (con excepción de la que brota del automóvil firmada por un tal Carusso), solitaria entre dos, y que sólo hacia el final emite y permite escuchar un fragmento operático (¿por qué no un aria de La sonámbula de Bellini?). Allí donde las voces sediciosas permanecen sordas ante el alma y el corazón, sobre todo en los ríspidos pasajes rápidos aspirados en exceso dentro de las habitaciones o al exponerse a cierto resuello en el tono durante los pasajes de reposo fuera del auto a cielo abierto cual momentos de perplejidad y revelación inconfesada inconsolable. Allí donde el vacío va más allá de la desdramatización y la retórica del aburrimiento de Antonioni, para hacerse equivalente de la apatía producto del desánimo ambiental y reveladora del asombro y la oquedad entre los seres. Allí donde el vacío significa la autoprohibición (por parte del cineasta manipulador, por parte de sus criaturas inmanipulables) de ceder a cualquier devaneo erótico, sensual, espiritual, sensitivo, o siquiera argumental y dramático. Allí donde el vacío se remite a dos vidas, y remite dos vidas, lo suficientemente vanas, fundamentales y representativas del México hoy en gestación, como para asignarles sinónimos de vacancia, vacaciones, ociosidad, exigencia y discurso sibilino depuradamente óptico.
Y la justeza de la brecha era ante todo un contradictorio monumento al tedio esteticista medido por serpeante desplazamiento íntimo sobre algunas hondonadas y por kilometraje rectilíneo, un apasionante desapasionado modelo para armar en el pleno conocimiento de la plenitud abstinente, una energía potencial que se gasta y desgasta en su cálida entropía neta y límpida, una ópera que se ha edificado in crescendo a partir de cuerdas interiores pulsadas por la vergüenza y la candidez, un presente indeciso que sólo podrá ser leído por un futuro análogo y una imaginación indefinida, una lisa y alígera obra exacta en crudo, un disfrute manifiestamente cruel y masoquista cual falso trozo de vida inerte, un punzante y subexpuesto objeto fílmico que dice menos de lo que es rebajado y sobreentendido, un flujo fílmico que ha ido construyendo su “atmósfera de libertad y gozo con esos sentimientos vitales que hacen que la temporalidad parezca eterna” (Nabeeha Lofty dixit).
La justeza de la omnibúsqueda
Esplende cual escarpada, intransitable, buscada y más buscada, encontrada a medias, inabarcable y casi sacra montaña interior la Sierra Tarahumara, ahora vista desde adentro, desde la perspectiva de los pobladores de San Ignacio, que es además la de algunos de sus más pequeños, tiernísimos y toscamente frágiles habitantes.
Dos hermanitos rarámuris de caracteres opuestos, el desobediente rebelde aventadazo y agresivo Tony (Luis Antonio Lerma Torres) y el obediente reflexivo sometido y aceptante Evaristo (Evaristo Corpus Lerma Torres), acaban de concluir sus estudios de primaria dentro de una escuela pública federal en castellano del pueblo cercano bilingüe / bicultural / binacional. Después de graduarse entre honores a la bandera y ambiguos deshonores a ellos mismos, deben ayudar a las labores rurales de la familia durante el periodo de vacaciones, en espera de que Evaristo ingrese a la escuela secundaria en una población más alejada y de que Tony resuelva sumarse o no a los recios trabajos comunales, por lo que el abuelo (José Ignacio Torres Rodríguez) aprovecha la disponibilidad de tiempo de los niños para enviarlos a llevarle unas medicinas a una vieja tía abuela enferma en una ranchería no demasiado distante, allá por Las Barrancas. Considerando Tony que, para acortar el largo y pesado trayecto, deben ir a caballo para alivianar el viaje, aunque esté expresamente prohibido por orden paterna y el anciano consentidor sea reticente a autorizarlo con un “No” rotundo, se llevan sin permiso el caballo blanco del abuelo.
Pero durante el trayecto, luego de cruzarse con otros nativos, medio adolescentes desmadrosos y sospechosos de raterillos, los chamacos se equivocan de sendero y van a dar de frente a un peligroso desfiladero angosto y muy profundo por donde el cuaco no puede proseguir. En lo que retoman el buen camino, el equino mal atado a un árbol, debido a una distracción de Tony, se suelta y se extravía. En medio de la mayor desolación y angustia, los muchachos buscan al animal por toda la sierra (“No podemos regresar sin él”). Cada vez más consternados y contritos, creyendo que ha sido robado por los amigos que cruzaron o por desconocidos, sólo pensando en recobrarlo, dominados y casi paralizados anímicamente por el temor a la furia del intocable abuelo (“El abuelo se enoja”, declaran lacónicamente) y la del incuestionable padre ya de antemano contravenido en sus mandatos. Sin rastro, tras una moralmente difícil jornada, en el desánimo total, separados el uno del otro y luego por fin vueltos a reunir, deciden por la noche retornar al redil, adonde, irónicamente, el caballo con la marca puesta por el abuelo ya se encuentra en el improvisado corral de la familia, pues vagando a través del monte aledaño, impulsado por el instinto y la querencia, ha regresado, dócilmente.
En Cochochi (Canana Films – Buena Onda Films – Lumina Films – Conaculta : Imcine, 90 minutos, 2007), película bidebutante conjuntamente fotografiada y dirigida por la joven pareja que integran el comunicólogo regiomontano de 27 años en Utrecht / Nueva York / San Antonio de los Baños formado Israel Cárdenas y por la artista plástica dominicana también de 27 años aunque sólo en Cuba fílmicamente formada Laura Amelia Guzmán, sobre un guión de ambos, ganadora entre otras distinciones del premio Discovery en Toronto y de los premios Fipresci en Gijón y Toulouse (aparte del Gran Premio Flechazo en este último festival), se busca un caballo, pero también muchas otras entidades, conceptos, calidades y cualidades, pues el relato tiene una trama, una propuesta y un contenido fundados en búsquedas múltiples.
Se busca el rodeo por lo directo. Se busca la sencillez como un valor absoluto y primordial. Se busca que todas las criaturas humanas estén ubicadas en su hábitat chihuahuense original y enfrentadas a situaciones verosímiles de su vida diaria. Se busca darle autenticidad máxima al asunto haciendo que los diálogos del guión se traduzcan a la lengua primigenia del lugar y así lograr mayor espontaneidad de los actores naturales al decirlos en su habla originaria y cotidiana. Se busca no ser intrusivos en las actividades exclusivas y excluyentes de la comunidad ejidal. Se busca la suavidad de un cuento dulce aunque rudo en medio del paisaje agreste del noroeste de la República. Se busca dramatizar hipotéticamente lo que pasaría si se perdiera el cuaco familiar sin mediar permiso expreso alguno, algo crucial porque contradice las patriarcales costumbres dominantes, indispensables para la convivencia y la subsistencia. Se busca dotar al filme de un ritmo lento, pausado, contemplativo, vivencial, no por razones de provocación artística, ni de supercalculada depuración expresiva límite (tipo Pedro Costa o Nobuhiro Suwa, Apichatpong Weerasethakul o Nicolás Pereda), ni por prodigio casi inhumano de imponer el sostenimiento de una mirada cruda e implacable (al estilo argentino o húngaro de Lisandro Alonso o Bela Tarr), ni por opción esteticista de moda o esnob, sino porque corresponde a una percepción del tiempo distinta a la occidental, que así se busca hacer sentir en toda su amplitud, densidad y hondura. Se busca la vacilación de la misma existencia en sí como el arte de lo abierto y lo inacabado / inacabable.
Se busca reflejar y denunciar oblicuamente el choque cultural del mundo de Occidente, con sus valores transmitidos a través de la escuela elemental y sus conocimientos acaso inútiles en la vastedad salvaje de la serranía, contra el universo rarámuri, con sus propias prácticas significantes y sus valores ancestrales tribal-patriarcales vueltos tradición férrea, inamovible, instintivamente rechazante. Se busca “tomar la rarámuri y entretejer las dos educaciones” (Israel Cárdenas entrevistado por Tania Molina Ramírez, en La Jornada, 24 de abril de 2009, curiosa y exactamente el día del arranque de la manipuladísima preventiva Decena Trágica a causa de la Fiebre Porcina luego llamada Influenza A / H1N1 que por aciaga coincidencia liquidó cualquier posibilidad de recuperación comercial de la cinta en México). Se busca ilustrar, a través de una anécdota conmovedora y una hermosa aventura esquemática, la enorme importancia, el valor duradero de integrarse, o estar integrado y allí sostenerse, en una comunidad con prevaleciente identidad cultural, como la asentada en el valle de Ocochochi (voz indígena del que deriva el término cochochi: tierra de pinos) y compuesta de 400 familias diseminadas, como las que habitan aquí en San Ignacio de Araroko, a media hora del centro urbano de Creel.
Se busca que la travesía, el viaje más largo de lo previsto de esta road movie a caballo y luego a pie, vaya emitiendo los ominosos indicios, haciendo refulgir los signos inequívocos de una anticipada maduración infantil que es, también, una especie de doloroso rito de iniciación a la vida adulta, dura, incierta y con el futuro geográfica y tribalmente acotado de los adultos circundantes. Y se busca avalar social, ética, narrativa y estéticamente todas las búsquedas anteriores mediante la justeza, tanto como por la formidable y grandiosa belleza natural serrana.
La justeza de la omnibúsqueda se define con referencia acoplada a la libertad, pues se busca tanto una libertad imaginaria-ficcional al interior de la cual los pequeños actores puedan sentirse libres de actuar e improvisar a su gusto y libre albedrío, como cierta libertad irrestricta, suelta, ligera, ingrávida en la elaboración de imágenes suntuosas que lo sean per se, sin darse cuenta de ello, casi a pesar suyo, y no por la búsqueda del preciosismo, ni tarjetapostalero posFigueroa, ni impelidos por algún tipo de tremendismo telúrico-cósmico-koyannisqatsi-new age, ni cualesquiera otro género de afán nefasto o funesto. Entonces, ante esta gesta doblemente libertaria, al espectador no le quedará de otra que ser muy riguroso y avanzar, acompañar con sigilo hacia el trauma infantil, amplificar emocional y afectivamente el diminuto drama humano que alimenta el contratiempo vivido y el miedo a la figura de los amos que alimenta. Existe una violencia mayor o tan grande como padecerla corporalmente, pues basta con estar expuesto a su inminencia, a sus abusivos sueños, a su silencio resonante en el corazón de la sierra, ese lugar desafectado y vacío de enunciación. En la ausencia prácticamente total de límites imaginarios al castigo merecido, callarse no hace más que repetir un impulso interior eminente por frustrado / frustrante. Un elemento exterior ha hecho intrusión en el aparato psíquico de los niños para provocar un desfase entre el yo desarrollado y su precocidad ambiental, obligado a hacer una elección en el momento en que sus pulsiones defensivas son terriblemente agresivas, como su situación misma, que se prolonga y prolonga durante la mayor parte del filme, y con toda seguridad, más allá de él.
La justeza de la omnibúsqueda se basará entonces, fundamentalmente, en la esmerada urdimbre de una artesanía fílmica orientada por y hacia el sentido del detalle, la validación simple pero consciente y cabal de cada momento y detalle. El conato de bronca sostenida por Tony en el patio de la escuela y detenida por uno de sus profesores instructores mestizos, preventivamente. La acrisolada marcialidad de la marcha de una escolta de bandera que forman en elegante exclusiva trenzudas muchachitas indígenas con bombachos blusones rosados y grandes enaguas típicas del mismo color. La dicotomía entre aquel hermanito que creía en el cielo de los blancos y aquél que no creía en él, hubiese quizá dicho metafóricamente Louis Aragon. O aquél urgido por la intimidada quietud meditativa en la primeriza intemperie nocturna y aquél ungido por la fiebre de la eventualidad abismal y la dormidera bajo el firmamento. O más bien, aquél que creía en el ilimitado cielo diáfano y aquél que rechazaba el cielo cancelado. Metafóricamente hablando y concretamente filmando pegada la nariz a los hechos en planos épicamente abiertos o en planos constriñentemente muy cerrados. La función, el relieve y la emergencia de la educación y de una beca escolar en una zona de elevado analfabetismo donde la opción de la escuela secundaria sólo se abre para contados Evaristos. El desgarre y abandono inmediato de libros de texto gratuito y diploma y carta de recomendación para beca (sus cuadernos, su diploma, pero obtenidos de los blancos) por un Tony de flequito repentinamente solitario, disimulado en una enramada. El fetichismo del caballo y la donosura imperial de éste (“Es el mejor que tenemos”) como la posesión más valiosa de la familia. La soltura esplendorosa y juguetona en la forma de montar a caballo. La divertida necesidad de travesura a lomo de la cabalgadura blanca, aun en el recorrido errático sembrado de separaciones, temores informes, encuentros inopinados y extravíos. El carácter caviloso y centrípeto del insolente desfiladero que cierra el paso como prueba iniciática feérica en la génesis morfológica de todos los cuentos ancestrales y pese a ello tan coetáneos de éste. La espesa niebla que separa a los chavos. El hombre que pasa de largo y siempre percibido de espaldas porque contesta con negativas a las interrogantes sin dignarse siquiera a voltear a ver a los niños. La tentación de los caballos salvajes vistos al pasar como si fuera otra cascada (“¿Agarramos uno?”), tan irresistible como la del ingente héroe neorrealista por excelencia instintivamente impelido a robarse con la misma imposible alevosía una bicicleta como aquélla de la que fue despojado (en el clásico de clásicos italiano Ladrones de bicicletas de Vittorio de Sica, 1948, al que Cochochi refrescantemente se vanagloria en remitir). La carita desconcertada del chicuelo a quien el vértigo de la cámara da vueltas envolventes. El auxilio de la gente buena y servicial dispuesta a ayudar. La fiesta regional protagonizada por la carrera de la bola, el cruce de apuestas entre aldeas rivales y la mujer del cumpleaños celebrando con ebria danza orgiástica instigada por el licor tesgüino. La ausencia de música de fondo, salvo la celebratoria en vivo. La eliminación radical de cualquier mácula de folclor o pintoresquismo. El resarcimiento y reempoderamiento del rumbo gracias a la ayuda de la radio local que funge como invisible cordón umbilical colectivo. Las piedras lanzadas al aire catártico a la vera del arroyo (“Yo nunca estuve de acuerdo con Tony, pero él nunca me hizo caso, ¿qué hubo?, es muy cabeza dura, Tony se quedó varios días en las barrancas”, declara la voz en off). El desgarrador retorno tras elegir enfrentar las consecuencias de sus actos (“Abuelo, perdón, yo amarré mal el caballo, por eso se soltó, voy a trabajar mucho para comprar otro”), de la transgresión cometida por “esta infancia desnuda, alejada de toda idealización romántica, y tan próxima a la faena de supervivencia rural” (Carlos Bonfil, en La Jornada, 26 de abril de 2009), con una lágrima colgando de la punta de la nariz cual moco cabizbajo. La serena parsimonia del abuelo de brazos cruzados mostrando el lugar donde en profundidad de campo a la mitad del campo pasta el caballo (“Por suerte es muy inteligente, regresó desde antier”) y pasando de inmediato compasivamente a otra cosa (“No te pongas triste, llévalo adonde estaba”). Y el epílogo en la escuela con el nuevo maestro, Tony pasando lista radiante al escuchar su nombre, mientras afuera Evaristo se marcha con otros muchachos tarahumaras hacia el fondo del encuadre. Todo énfasis le es extraño. Sentido del detalle: física y metafísica del detalle, evidencia física y metafísica instantánea de ciertos detalles reveladores. No son detalles en seco, son pequeños grandes detalles. Detalles donde lo aleatorio y de apariencia irrelevante cobran importancia central y cerval (como en aquella célebre larguísima escena del bote ociosamente pateado por un taxista ocasional aguardando afuera de la mansión donde ocurría la inmostrable acción principal del Primer plano de Kiarostami, 1990). El detalle mínimo e hiperrealista, el detalle certero, el detalle no buscado ni rebuscado, el detalle-destello, el detalle que aclara el pasado e ilumina ensombrecidamente el presente y el futuro inmediatos, el detalle espontáneamente encontrado como una inmediatizable captación inmediata de las esencias.
La justeza de la omnibúsqueda revoluciona de un plumazo el tema de los indígenas en el cine mexicano, tanto las ineptitudes antropoturísticas de lujo que ha prodigado durante décadas el cine indigenista etnográfico (tipo documentales por encargo del INAH o espontáneas bastardías oscurantistas de cualquier inepto farragoso Urrusti et al.), aunque con contadísimas excepciones inventivas (Muñoz, Rovirosa, Cortés, Portilla / Becerril, Nicolás Echevarría en su inolvidable mejor momento de inmensa vigencia actual), como todas las falsedades de las cineficciones poeticoides y liberales bienintencionadas sobre el mundo aborigen nacional (incluso del medio indio kikapú Emilio Fernández y del almapopular Ismael Rodríguez), o específicamente rarámuri, hasta ahora filmadas y vistas, en especial la dignísima pese a todo Tarahumara del madrileño-narvartense Luis Alcoriza (1964) y la ignorada o desapreciada por inenarrable En el país de los pies ligeros / El niño rarámuri de Marcela Fernández Violante (1981), ambas arduamente filmadas in situ, pero hoy, a la luz de la autenticidad medio lisa medio baldía de Cochochi, más ñoñas y paternalistas que nunca.
La justeza de la omnibúsqueda emula una pesadilla infantil. Al desarmante y estilo iraní de Kiarostami, si bien aquí no se trata de llevar a devolverle a solas su cuaderno de trabajo a un compañerito a través de un alejado serpeante y laberíntico vecindario desconocido en las tinieblas de la noche cerrada (¿Dónde está la casa de mi amigo?, 1990), ni de huir por la cinta asfáltica de una planicie atascada de automóviles lejos de un devastador sismo citadino (Y la vida continúa, 1992), sino de llevar a devolverle a solas entre dos su caballo de trabajo a un abuelito a través de un alejado serpeante y laberíntico monte desconocido en las terroríficas claridades del día cerrado, o bien de huir por la ausente cinta asfáltica de una floresta atascada de verdores lejos de una devastadora pérdida en despoblado. De cualquier modo, expuesto en equivalencias o correspondencias baudelairianas, una kafkiana travesía nocturna aunque sea en plena luminosidad diurna y expuesta al silvestre brillo solar en la espesura.
La justeza de la omnibúsqueda se guarece de toda banalidad gracias a un final a un tiempo lúdico, lógico y sarcástico. La búsqueda de los niños, toda su odisea de días ha sido infructuosa en apariencia, pues tras el milagroso retorno del caballo, en espera de volver a ser puesto a buen recaudo, es como si nada hubiese ocurrido, aunque todo lo colosalmente inmaterial y decisivo, incluyendo la toma de arduas decisiones y el nacimiento de la solidaridad y la punzante asunción de la responsabilidad y la entrañable osadía de elección autónoma y el realce de la trascendencia docuficcional y el pungente retrato individual-comunitario y el humanismo íntimo-pedagógico y el severo costumbrismo estoico y el significado ya no rutinario ni disforme de la palabra hogar y el contagioso alcance axiológico de la vida comunal y la convincente épica aborigen, hayan sucedido.
Y la justeza de la omnibúsqueda era ante todo una confabulación de no-hallazgos formales y sentimientos encontrados con respecto a la otredad, una adhesión entera y sin reservas al pensamiento del otro diferente, una bobería inflada por el paternalismo culpable que ha pasado de emisor a receptor, un íntimo goce más allá del principio del deber y del poder, un parco jamás árido fragmento de discurso contra el avasallamiento y el dominio, un trazo inerme que se inscribe en lo más intransferible del (nuestro) ser tarahumara, una búsqueda infatigable de satisfacción total e insatisfacción incondicional, una nostalgia infractora de la Ley del Padre omnipotente, una sustracción a la mirada que petrificaba el narcisismo de los hijos al tiempo que lo suscitaba, una protección reflexiva contra el desmembramiento y la división defensiva, una defensa necesaria y unánime, un cálido seguro contra todo riesgo racista.