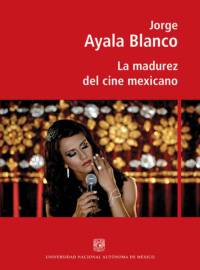Kitabı oku: «La madurez del cine mexicano», sayfa 2
9. Películas que cuestionan las formas mismas de representación, tanto como el cine potencial, mediante repeticiones y ensayos escénicos con cámara petrificada, o desnudamientos, autodenuncias y visualizaciones del cine desde sus tripas, cuyo campeón es hoy por hoy el archiprolífico y burlón mexicano-quebequense Nicolás Pereda, capaz de ensartar año con año, durante los últimos siete, a partir de 2007, una experiencia límite quasi escénica tras otra: ¿Dónde están sus historias?, Entrevista con la tierra, Juntos, Perpetuum mobile, Todo, en fin, el silencio lo ocupaba, Verano de Goliat, Los mejores temas, Matar extraños (en codirección con el debutante danés Jacob Schulsinger) y El palacio, más lo que se junte esta semana.
Y así sucesivamente, incluyendo las obras fílmicas extremas que en estos momentos se están preparando, rodando o filmando (o grabando, como ahora se dice, en homenaje a los formatos en video).
Por lo demás, de varias cosas o evidencias parecemos estar bastante convencidos.
a) Que lógica y cronológicamente, puede afirmarse que el cine de vanguardia es múltiple y que en todas sus ramas, evoluciona e involuciona, casi a placer.
b) Que una buena o gran película no necesariamente es una película de vanguardia.
c) Que los géneros cinematográficos, sin pretensiones vanguardistas, por todas partes, en el cine archicomercial o el restrictivamente llamado de arte, desde hace mucho han sido subvertidos y han estallado, dando lugar a híbridos fuera de norma, dotados de una narrativa cada vez más delirante, cuando no radicalmente vertiginosa.
d) Que la vanguardia no es, ni puede ser, ni llegar a ser, un género cinematográfico.
e) Que no podemos hablar ni de temas vanguardistas en sí, ni de modos de producción vanguardistas per se, ni géneros vanguardistas por sí mismos.
f) Y por último, que pretenderse, asumirse o proclamarse como vanguardista por parte de una película puede resultar lo más anacrónico y pasado de moda de la tierra, pues, infortunadamente, de nada es garantía, ni de calidad ni de sentido avanzado, puesto que sus resultados pueden ser de lo más rutinario o amateur, y sus formas lo más decepcionante o carente de imaginación y de invención propiamente cinematográficas.
Y a todo esto, ¿qué demonios es hoy el Cine de Vanguardia? La pregunta sigue en el aire, y a todos nosotros nos corresponde cercarlo, definirlo, estudiarlo y, ante todo, observar sus difíciles maneras de surgimiento, y disfrutarlo, desde un esfuerzo de lucidez y de madurez, vanguardista o no.
La madurez paródica
En Volando bajo (Krafty Films-Itaca Films, 90 minutos, 2013), originalísimo quinto largometraje del inasible y fino satirista sinaloense de 45 años Beto Gómez (El agujero, 1997; El sueño del caimán, 2001; Puños rosas, 2004; Salvando al soldado Pérez, 2011), con guión suyo y de Francisco Payó González, el morenazo cantante solista grupero mexicano de exportación Chuyín Venegas (Gerardo Taracena sensacional) se entera en su opulenta villa de la Riviera Francesa de la muerte de su amigo y excompañero de dúo musical Cornelio Barraza (Rodrigo Oviedo), una noticia que también ostensiblemente afecta y hace desmayarse en plenas escalinatas a su ojiazul prima güera de mandil e imprescindible cocinera de platillos mexicanos Toribia (Ludwika Paleta), quien siempre estuvo en secreto enamorada del difunto, pero será hasta la llegada de la anteojuda TVperiodista entrevistadora especializada en premios Nobel Sara Medrano (Sandra Echeverría) que el entristecido Chuyín podrá explayarse a regañadientes tan dolorosos cuan eufóricos, para narrar la historia de su relación amistosa y profesional con el entusiasta rubio Cornelio, desde que se conocieron de niños (Héctor Gutiérrez y otro) haciéndose travesuras en las inabarcables playas bajacalifornianas del municipio de Rosarito y su tenaz entusiasmo por componer canciones en la guitarra cada vez más complejas o carismáticamente ingenuas, tras adoptar como tutor musical y motivador porrista privado al entrañable abuelo canoso asaltabancos Lucho Venegas Reyes (Rafael Inclán), siendo por buena suerte muy pronto propulsados al estrellato, tras una incipiente serie de candorosas intervenciones novatas y abucheaos como cantantitos de relleno, si bien pronto integrando el fenomenal dueto Los Jilgueros de Rosarito, beneficiándose en forma decisiva del cambio de look que les enjareta el agente peluquero Lissandro Beltrani (Roberto Espejo), dejándose manejar por el empresario Lorenzo Scarfioti (Randy Velázquez) hasta que el duro tiburón mediático Bruno Sánchez Félix (Javier López Chabelo) los lance a la celebridad internacional (“Hay que darle a la gente lo que quiere”), aclamados y mimados por el público, encumbrados por el dinero fácil, endiosados por el cine aventurero popular más modesto, idolatrados y perseguidos por incontables mujeres hermosas entre las que habría de contarse incluso la bella arqueóloga nórdica Ingrid Larsson (Isabella Camil), hasta que la ambición desmedida de Chuyín por triunfar en el extranjero hubo de chocar con la modestia de Cornelio, disolviendo la alianza de Los Jilgueros, separándose en una mismísima sala de abordaje aeroportuario, tomando cada quien distintos caminos de éxito, uno solitario a medias desdichado y el otro optando por un ostracismo recónditamente feliz, no volviendo a reencontrarse sino en la patética aunque enternecida visita de Chuyín a la tumba de su colega antes inseparable de regreso a México, en la tierra originaria, sólo acompañado por la noble amante inconfesable Toribia haciendo migas con la generosa viuda y su hijito educado en el culto paterno, ya prescindiendo todos de la entrevistadora Sara, por fin reunida en otro lugar con una amorosa hijita semiabandonada, al término de esta incomparable parodia rememorante.
La madurez paródica lo es ante todo porque sabe entrar calculadamente a saco en los territorios minados de la parodia acrítica, abarcando al mismo tiempo que desbordando una hiperconsciente e superconsecuente melancolía de la totalidad de los temas melosos y variaciones del cine popular mexicano que desapareció en los años noventa y solamente ha podido perpetuarse a través de ignominiosos videohomes tan derrumbados como las estrellas a las que aún explota hasta la saciedad, una totalidad de lugares comunes del cine sobre supuestos efímeros o ascendentes / descendentes ídolos solitarios o bandas canoras, una univocidad de los lugares comunes más atroces sublimados por la parodia, la parodia más sublime y cursi (o tan Ruda y cursi como la de Carlos Cuarón, 2008) por igual precio, desde un interior vuelto tan sondable y vacuo como desde el estentóreo exterior repetitivo hasta la inclemencia, lugares comunes que la parodia ruzuma y resume, penetra con libertad aligera en ellos y los resucita y recrea, con una ligereza de espíritu a la que sólo se la disputa una gran elegancia de ejecución, una parodia decidida a generar un producto ultraexquisito dentro de una paradójica postura infrasupracultural.
La madurez paródica vuela bajo deliberadamente, al ras de una ficción de ficciones hecha realidad derivativa, al ras de una desgastante rutina íntima y doméstica vuelta colosal y exitosa, de acuerdo con los gustos y los consumidores más elementales, de los aficionados y los fans más básicos y desaforados, a tono con los adoradores de Rigo Tovar, Los Temerarios, Los Bukis, Los Yonic’s, Los Ángeles Negros, Los Pasteles Verdes, Los Terrícolas o last but not least Cornelio Reyna, cuyo nombre de pila adecuado y homenajeador ha servido para bautizar al olvidado protagónico blanquito y güerejo que prefirió quedarse arraigado en su mínima patria chica tras conocer la ilusoria celebridad, renunciando a la gloria cosmopolita por una hipotética delicadeza de la elegante almita mimética local.
La madurez paródica hace un ferviente homenaje tanto a esos grupos fronterizos de los años ochenta, como a las modestísimas películas de narcos, judiciales, albures y mojados del mismo periodo, duplicando sus tramas y achacándoselas a una épica visión de personajes superheroicos a la mexicana que, como la película misma (mucho más que un placer culpable), nunca perderán ni el candor, ni la frescura, ni la delicia de su encanto, ni la compostura, aún en las peores vicisitudes y peripecias folletinescas de toda cinta de escalada y ocaso de la fama (o séase, algo así como los Jersey Boys, persiguiendo la música de Clint Eastwood, 2014, que nos merecemos), por jaladas o previsibles que éstas sean, pues aquí esa fama está siendo vista desde una perspectiva con mentalidad pueblerina y ajena, sin ánimo naturalista ni realista ni neorrealista ni siquiera con mácula de tinte sociológico, incontaminada por sofisticaciones, a toda prueba, pues de lo que se trata es poner en relieve al desglamurizado aunque delicadísimo actor indigenoide Gerardo Taracena improvisándose sin doblaje como ídolo acústico siempre más cerca de aquel estoico roquero vulnerado Sixto Rodríguez (su semejante, su hermano) del magno documental Buscando al Sugar Man de Malik Bendjelloul (2012) que del aborigen feroz innato de la infame epopeya seudoactóctona Apocalypto (Mel Gibson, 2006), al regalo transferido de la guitarra-fetiche obsequiada al abuelo delincuente por un agradecido José Alfredo Jiménez por supuestamente salvarle la vida ante el ataque de unos maleantes, a la muerte por acribillamiento policial del abuelo en stop motion modelo Penn-Tarantino en trance de asaltar una sucursal bancaria norteña, a esos ilegales trepados a unas palmeras en el background para esconderse con increíble acierto de los perfiles de unos policías de la migra que los buscan desde el frontground de la imagen fílmica, o a esos ejemplares arrepentimientos edificantes de última hora para enaltecer la historia de una singular amistad irrepetible-irrecuperable y un amor imperecedero (el de Toribia por Cornelio), ya que “Es importante amar con amor / pero más importante es / amar con paciencia y dedicación”, como decía desternillante una de las letras entonadas a dúo por Chuyín-Cornelio con acento cachanillas tijuanense (“¡Ey!”), aunque sólo fuera uno de tantos temas compuestos expresamente por el integrante de la banda Monocordio Fernando Rivera Calderón, el epónimo líder Pascual Rey de San Pascualito Rey y el vocalista de La Gusana Ciega Daniel Gutiérrez para dar lugar a inolvidables videoclips ultranarrativos incorporándose al cuerpo de la acción principal.
La madurez paródica irrumpe en el aletargado cine mexicano genérico a modo de un magno híbrido fílmico que sintetiza el cine comercial y el cine de arte sólo para festivales, algo así como una celebración del cine que negamos, un homenaje maravillosamente controlado y genuinamente cinemático, un tributo al cine comercial desde el cine de arte al ubicarse, muy propositivamente y sin titubeo ni duda alguna, más cerca de la boxeadora estilización homorromántica Puños rosas (2004) y de la narcobélica sátira al cine (extranjero) desde el cine (poschurrero mexicano) mismo Salvando al soldado Pérez, que de los inicios del realizador en un cine de arte (El agujero, El sueño del caimán) que por lo visto hoy bordea cual si lo repeliera o despreciara y quizá hasta vomita (tan emocionante como ver caminar durante toda la película a un hombre por el desierto, supone uno de los héroes de Volando bajo), pero conservando como eje el prácticamente inédito documental-tributo de Beto Gómez a la canción popular ¡Hasta el último trago... corazón! (2005), con una conciencia formal a rajatabla y sobria calidez a todo ímpetu, inclusive en la extrema severidad de sus encuadres abiertos muy sostenidos y equilibrados sin importar el desequilibrio de las barbaridades y pachequeces que se están expresando.
La madurez paródica sitúa su ideal en un edén meramente fílmico donde pueden expandirse sin complejos ni recato la veracidad de las locaciones auténticas (sean las inmensamente playeras en Rosarito o las vorazmente europeas), la suntuosa dirección de arte de Sandro Valdez, la música ya mencionada de Pascual Reyes y aliados homólogos a base de contagiosos pastiches cancionero-gruperos, la rumbosa fotografía paradójicamente estricta de Daniel Jacobs, la reconstrucción de rodajes de películas con rimbombantes títulos programaticos (tipo Mojado de media noche y así), la inclusión de jocundos fragmentos-cita de churrazos inenarrables que realmente se realizaron (como un Santo y Mantequilla Nápoles en la venganza de La Llorona de Miguel M. Delgado, 1974) y la procelosa edición celosa de Viviana García Besné (no por algo heredera y otrora henchida cronista de la familia de exhibidores-productores Calderón en la fascinante saga documental Perdida, 2009, que fue aquí injustamente ignorada), pero sobre todo las caprichosas coreografías alucinantes en frío que envuelven las folclóricas performances videocliperas de Chuyín y Cornelio sobre los pintorescos puentes-rompeolas o en las coloridas escenografías de cartón obvio de TVestudios chafísimos, deliciosas pelucas falsísimas a leguas, micrófonos en mano entre rorrazas aniñadas y portando atuendos restallantemente plateados o dorados, todo lo cual representa en sí, pese a su ridículo inherente aunque sin delirio de grandeza ni delirio alguno que perseguir, ritos sociales revitalizantes cual dulces embestidas incontenibles, abalanzándose con aplomo hacia la añoranza del futuro y la posible revisión en perspectiva de una identidad comunitaria al fin reflejándose y trasponiéndose a la vez, en un preclaro impulso exclusivo.
La madurez paródica por pura bonhomía sabia y dominio formal cercena de raíz, corta de tajo y anula cualquier visión crítica hacia sus excéntricos héroes adulados; ni corrosión ni desprecio ni cinismo, únicamente una carga de nostalgia, un tanto casual, un tanto circunstancial, un tanto predeterminada, un tanto sensual, un tanto inquietante por su concreción misma, por su propio vacío, que no es otro que el vacío de lo real de época, el vacío reflejo, el vacío del imaginario que detentan y los encumbra, entregándolos de lleno al paso del tiempo que erosiona la futilidad de sus destinos divergentes.
La madurez paródica ha demostrado que la parodia no tiene por qué ser necesariamente burda, grotesca, hilarante, punzante desquiciada, chocarrera, caricaturesca, en una película graciosa sin que nadie se haga el chistoso, pues le basta con ser estilizadamente kitsch, kitsch de una manera tanto referencial como autorreferencial, kitsch sin vueltas de tuerca clave, kitsch basándose a veces sólo en un detalle fuera de lugar que se torna más bien insólito, como las ineludibles chanclas con pata de gallo del Chuyín con abrigazo y gorra de pieles sobre el techo de una barcaza bogando sobre el Sena parisino o en su mansión superlujosa de la Riviera acaso porque eso lo hace sentir cómodo, aparte de unos shorts también tan irrevocables cuan irreverentes: un toque de locura fértil, una brizna de alegría contrahecha y un rasgo tónico de coruscante humor popular y masificado bastan para que una escama de la dura piel de la idiosincrasia mexicana de época se vuelva novedosa, irrebatible, reveladora, liviana como una camisa de fuerza volátil.
Y la madurez paródica consigue que los sueños de la razón y la sinrazón fílmicas ya no produzcan ficciones monstruosas, sino fábulas arcangélicas con baladistas inasibles, en un cine de citas aproximadas y posmodernas paráfrasis desviadas, ahíto de un verdadero arsenal valedero de imágenes recontextualizadas que reproducen, decodifican y reinventan una forma de ficción mal recibida intelectualmente, por su pasado fantasmal y un presente ignominioso, exacto como los del héroe principal, pero ontológica y emocionalmente demasiado cerca de sus espectadores, cual sonora-canora logósfera destemplada al fin armónica y habitable, sin distingos culturales ni clasistas ni regionales.
La madurez ambientadora
En Los fabulosos 7 (Corazón Films - Mezcalina Producciones - Equipment & Film Design - Secretaría de Turismo de Oaxaca, 105 minutos, 2013), desigual octavo largometraje del exdirector exitoso chilango y fallido exfuncionario TVestatal de 54 años Fernando Sariñana (Amar te duele, 2002; Enemigos íntimos, 2008), con expreso guión exprés de Anaí López Pérez y Carolina Rivera, la añosa banda amenizadora / ambientadora de eventos particulares y fiestas privadas que comanda con mano firme el inframúsico cincuentón comercial Gabriel Valencia Gabo (Odiseo Bichir tan atribulado como acostumbra aunque ahora sin Lolita que perseguir) y su esforzada esposa vocalista omniestilística Silvia (Arcelia Ramírez) sufre al mismo tiempo cuatro desintegradores golpes que hacen cimbrarse su estancamiento interno en su base oaxaqueña: el deceso prácticamente en escena de uno de sus miembros veteranos pronto enterrado por el grupo, la incorporación de la fresca hembraza vocalista más moderna Claudia Mijares (Paty Díaz) que trastorna la dinámica del colectivo, la difícil decisión del líder de no comprar la casa familiar deseada sino quedarse mediante nuevos sacrificios con el salón de fiestas del excondiscípulo empresario en vías de autojubilación nacional Demetrio Cortés (Jorge Zárate), y last but not least la titubeante voluntad del vástago artístico-carnal de los dueños bandosos en declive, el ultrasometido y sobreexplotado compositor-tecladista veinteañero con audífonos perpetuos Julio (José Angel Bichir más barbilíneo que barbilindo), deseoso de participar en una competición de jóvenes bandas para ganarse una beca de estudio, residencia y desarrollo por cuatro años en Nueva York, al frente de su propio conjunto, en formación y ya en ascuas, cuya cantantita supertalentosa y galana relegada Chris (Ximena Sariñana sin personaje real que interpretar) empieza por ponerlo dolorosamente en su sitio moral, haciéndolo desde entonces oscilar entre las exigencias del padre padrone y sus legítimos ideales de autorrealización, para ir desmembrándose, disgusto a disgusto, en cada arbitrario tropiezo melodramático, a modo de pruebas a superar, como su inclusión a fortiori en las giras forzadas para juntar el monto faltante de la desorbitada adquisición, su traumático enamoramiento de la anestesiada sentimental Claudia (“Esto no va”) pronto prostituida por un nefasto riquillo calvo (Ari Brickman) que la orillará al intento de suicidio, la huida del chistoso de la banda ruca con todo el dinero en efectivo que se destinaba a la compra del salón de fiestas, la tentativa de la madre de fugarse con un amante, la disolución de la irresponsable banda juvenil tras haber triunfado en una primera audición, y la inevitable deserción de la banda familiar, para poder llegar a la audición final.
La madurez ambientadora establece un realista coloquial, verosímil, simpático y significativo contraste entre dos bandas distintas, opuestas en naturaleza y distantes pero coincidentes en el tiempo: la banda decadente de los padres que han sacrificado (y siguen sacrificando) su bienestar personal en aras de la música que amaron desde sus roqueros tiempos mozos de la secundaria y aún hoy los apasiona en sus años propensos al retiro nostálgico (Los Fabulosos 7, como decir Los Fabulosos Cadillacs ya no de ska ni de rock argentino que te mereces por querer animarte en Oaxaca), pues eso les permite conservar su misma mentalidad y seguir realizando sus tempranos sueños adolescentes –ya desmoronados– como si eso valiera la pena, y la banda neojuvenil de los chavos indisciplinados, medio informales, medio desmotivados, aunque con auténticas oportunidades de internacionalización, sin horas para ensayar salvo de madrugada, amargadones por desencantados de antemano e hiperlúcidos, como la encantadora pequeña vocalista tan dotada Chris, a quien Julio ve como cualquier Doña Psicóloga de Teleguía, sin siquiera intentar refutarle sus rollos-clave al salir de comprar chuchulucos en un minisuper de 24 horas (“Yo creo que no quieres ganar esa audición, que en el fondo no quieres sabotearlo, te tienen agarrado de los huevos, que es bien distinto, ¿qué no entiendo, a ver?, así quieres acabar tú también, porque suena romántico y, con lo pinche trágico que eres, a la mejor éso es lo que te jala, ¿no?”).
La madurez ambientadora se deja sabotear a lo idiota por la narcisista irresponsable cámara en mano del cinefotógrafo sin tripié ni brújula Guillermo Granillo y por la compacta edición de Óscar Figueroa y del propio director Sariñana, apenas con ínfimos respiros observacionales, permitiendo que se pierda mucha de la inflamable mecha irónica de la música pregrabada, con temas rockeros en el inconsciente generacional (Gloria Gaynor) o boleros inmortales (“Amor perdido”), y se banalice al nivel de la seudomúsica adicional de Alex Cuevas, pero aun así logrando delinear de paso formidables retratos urbanos actuales, como el de los amigotes pasmados Margarito Tito (Ausencio Cruz) que buscaría el paraíso donde estuvieran chavas empelotas todo el día y el abuelo satisfecho Don Jero (Fernando Becerril), ya de cínico humor autoirrisorio (“No se haga el desimportante, mi chavo”) o funeral (“¿Le tocamos 'Las golondrinas' o 'I Will Survive'”), y como el casi sublime retrato de la envejeciente madre adúltera con patéticas ínfulas de rockstar (una bella otoñal Arcelia tan notable como siempre y posRip como nunca) que ya únicamente por obesa obsesa rutina sin cintura le pone los cuernos al ensimismado marido babas, con el más repelente miembro de su banda anciana Leopoldo Leo (Juan Carlos Remolina), y que, sólo para retener los restos de su juventud extraviada, se agita denodadamente tanto al cantar rock o cumbia o cualquier ancestral canto de infartado bodorrio judío, como al disputarle tácitamente la hegemonía de la banda a la treintañera cantante superbuenona Claudia, cual si de eso dependiera la retención del hálito vital de toda una generación en vías de extinguirse sin trágico remedio.
Y en la madurez ambientadora, tras algunas mínimas transgresiones de pésimo gusto, como la carota autovomitada del amante derrumbado porque se siente solo como un perro, los pies coquetos dentro del filito del agua de la piscina, la olida de calzones del enamoriscado al retirarse sin despedirse de su compañera de una noche o los cocazos obligatorios para emputecerse con un obsequioso gordazo millonetas, se acaba desanimando y reanimando alternativamente a las criaturas protagónicas, la madre vencida por la rutina de encuerar consoladoramente al marido ebrio de frustración, y el hijo obediente enfrentándose por fin al padre explotador, sabiamente, para demostrarle lo bien que lo ha educado, al espetarle contradictoriamente, a lo incallable Chachita en Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, 1947), cuánto lo quiere (“Me tengo que ir, a nada, a una cosa que tengo que hacer, a la audición, y si sigo hablando aquí con ustedes, no voy a llegar; tanto te quiero, cabrón, tanto te amo que por eso tengo que hacer esto, para no odiarte toda mi pinche vida, esto ya no es mi tren, papá, ya no me toca, y me duele hasta la madre porque sé que nunca me vas a entender”) y, sólo auxiliado por la fiel Chris, salir victorioso en la exciting contienda musical, ante un representante estadunidense, como simbólica figura paterna sustituta ante la cual poder inclinar ahora la cerviz animosa.