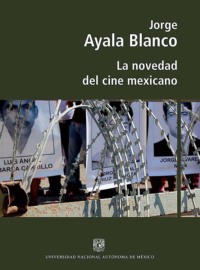Kitabı oku: «La novedad del cine mexicano», sayfa 7
La novedad expedicionaria
En Epitafio (Malacosa Cine - Varios Lobos - Una Comunión - Pimienta Films - Zoología Fantástica - Zamora Films - Eficine 226 / 189, 82 minutos, 2015), intenso largometraje de intonsa época épica realizado al alimón por la pareja que integran los muy disparejos autores totales egresados del CCC de 36 y 32 años respectivamente Rubén Ímaz Castro (Familia tortuga, 2006; Cefalópodo, 2009) y Yulene Olaizola (Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, 2008; Paraísos artificiales, 2011; Fogo, 2012), con guion de ambos inspirado y parcialmente basado en un episodio (en realidad sólo dos párrafos) de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España del cronista otrora soldado conquistador Bernal Díaz del Castillo (empezada a escribir a sus 84 años), en combinación con las Cartas de relación de Hernán Cortés y la correspondencia de su propio protagonista, aparte de trozos escogidos de un opúsculo intitulado Requerimiento de autor anónimo que ofrecía razones sagradas y divinas tanto a la apropiación de tierras ignotas como a la conversión religiosa de los naturales naturalmente infieles, el curtido Capitán del ejército imperial español Diego de Ordaz (Xavier Coronado) emprende hacia 1519, en compañía del bisoño soldado Pedro (Carlos Treviño) y de su veterano lugarteniente Gonzalo de Monóvar (Martín Román) que también le sirve como secretario-testigo para la eternidad, una expedición hacia la cima a 5,400 metros del volcán Popocatépetl por petición expresa del Gran Capitán Cortés, en estratégica búsqueda de una nueva vía para llegar a la capital México-Tenochtitlan del poderoso imperio azteca y así poder consumar su Conquista, arrancando por el villorrio poblano de Huejotzingo, hasta donde los sumisos cargadores nativos tlaxcaltecas, encabezados por el anciano más sabio de la dócil tribu (Roque Galicia), los guían, retrocediendo de manera supersticiosa ante el respetado Popocatépetl al que consideran vivo, inviolable e inescapablemente vengativo (“Allá irán a morir”), aunque mostrando a los extranjeros una ruta que consideran la más expedita para facilitar el difícil ascenso (lo que ahora se denomina Paso de Cortés entre el Popocatépetl y el contiguo volcán Iztaccíhuatl), cosa que Don Diego juzga sospechosamente medrosa e intenta hallar una más directa e inédita, acarreando hatos y arcabuces e incluso leña para las chisporroteantes fogatas nocturnas, pero ese atajo pronto se torna infrecuentable, ni siquiera se franquea vadeando las rocas aun en las faldas del promontorio, y los derrota ante imponentes cortinas de piedra, obligándolos a comenzar de nuevo, jadeando durante largas jornadas con sus noches, a punto de perder aliento y esperanza en cualquier tramo, abandonando en un presunto resguardo sin neblina cerrada ni nieve ni hielo pero a la intemperie al infeliz Pedro con los pies semicongelados, llegando a las alturas donde la respiración se agota y el infierno blanco se agita, usando las espadas como piolets primitivos, flaqueando Don Gonzalo al recordar las matanzas salvajes de los indígenas y lamentar no haberse quedado en Huejotzingo para construir una idílica hacienda, y sacando Don Diego sobrehumanas fuerzas gracias a su voluntad férrea y extrayendo de su obstinada debilidad palabras inflamadas por la fe en Dios y en su lealtad al emperador Carlos V, hasta que ya en las inmediaciones del cráter principal, habiéndose quedado el extenuado Gonzalo a prudente distancia, el ahora conquistador de las alturas chupe con sus labios rígidos un trozo de amarillo azufre en alguna de sus formas alotrópicas, cual si fuera un delicioso manjar o una trastornante pepita de oro, para encomendar ese excelso descubrimiento a la gloria de sus altezas y de sí mismo.
La novedad expedicionaria no sólo incluye de entrada indígenas formaditos en valla para despedir supersticiosamente a los gachupines al darle debido inicio al relato, ni sólo inserta en término central y rango quasi omnipresente a un mordido intérprete enjuto de pomposa importación intelectual-literaria para presumir su autoconsciente jeta señera y su estoica prestancia atribulada al encarnar de áspera manera iluminada a un Diego de Ordaz sin antipática bocaza de Diego de Díaz Ordaz, ni únicamente exigen allí existencia las inflamadas declamaciones hacia la cámara de textos históricos de Díaz del Castillo por la voz en vilo de esos conquistadores a veces fantasmales y a veces fantasmones mientras siguen ascendiendo, ni algo se atora rumbo al cráter de un volcán armado con las faldas del auténtico Popo más las áreas intermedias y la cima del Pico de Orizaba (sin que eso nadie lo advierta o le preocupe, pues el Don Goyo resultante sólo importa como lanzador de bocanadas de bruma, ceniza, paisajes sin sol, terremotos y exhalaciones corales), ni esto significa apenas un remedo de las soberbias cintas sobre alpinismo a pies descalzos que protagonizaba y / o filmaba la gigantesca Leni Riefensthal (de La montaña sagrada del insigne Herr Doktor montañista Arnold Fanck, 1926, a La luz azul de ella misma, 1932) al inicio de lo que sería una maltrecha carrera políticamente miserable, ni todo se torna farragoso en su verbosidad pese a la parquedad de sus parrafadas dialogales, ni mucho menos eso es sólo una pálida divagación masturbatoria, ni es apenas un vergonzoso desvío ante el desamparo majestuoso hoy por hoy y como desde entonces de los aborígenes superexplotados al pie del volcán (como en el soberbio film guatemalteco Ixcanul de Jayro Bustamante, 2015); a nada de eso puede reducirse la carga de Epitafio porque consiguen asomarse por ahí, por doquier y por suerte, un soberbio discurso visual (con sostenido estilo aunque sin humor), un amplio discurso dramático (en contraposición con el minimalismo del proyecto), un rico discurso conceptual (más allá de la dimensión alpinista bajo presión y ¡con armaduras, no mames!) y un propositivo heterodoxo discurso histórico-político, alegórica y sustitutivamente en torno a la Conquista de México, como sigue.
La novedad expedicionaria escancia con apretada consistencia el asombro de numerosas imágenes que permanecen en la retina y en la emoción óptica, imágenes de la amenazante negrura en las faldas volcánicas, imágenes del conquistador transportado en silla sobre las espaldas cobrizas, imágenes jadeadas y proclives al estatismo de una perenne fatiga contagiosa, imágenes sobrantes del espléndido ejercicio plástico en gélida desolación invernal / infernal de Fogo, imágenes donde se privilegian los movimientos internos del encuadre (jamás hierático pese a la solemnidad dominante) y escasean los movimientos de cámara pero de una precisión impertérrita (cierto travelling de recorrido lateral sobre un plano inclinado al llegar a la región de la nieve más compacta, el encuentro por turno con los atónitos rostros de los expedicionarios al confrontarse con una altura escarpada cada vez más distante), imágenes de la adversidad y la penuria múltiple y polimorfa, imágenes sobrecargadas con la figura desencantada de un imponente Don Diego interpretado con sobriedad protodeclamatoria por el escritor asturiano Xavier Coronado debutando como notable actor (en las antípodas del simpático payasito que resultó el provocador poeta-novelista francés Michel Houellebecq) pero cuyo tipo que “parece pintado por Velázquez” al confrontarse “borracho de azufre y gloria” con el Popo “como una bestia temperamental, cubierta de neblina; fría, implacable y gris” “sólo sabe hablar del rey y de Dios porque su vida entera es lealtad y fervor” y por ello “mira como actor de cine y habla como actor de infomercial” en una interpretación “extrañamente rasa, como si estuviese dictando una lección de historia” (según Daniel Krauze en El Financiero Bloomberg, 19 de agosto de 2016), imágenes adscritas de pronto por excepción a una subjetividad móvil (al percibirse monstruosos grumos de nieve) y registran el desplome de Gonzalo o rinden cuenta del resonante yelmo recogido por Pedro ya decorado por hielos coagulados y se remontan a la visión imaginaria de una flecha clavada en el abdomen manando sangre, imágenes insertas en un riguroso y sereno proceso visual casi severo e in crescendo, imágenes de espectros y siluetas y sombras lejanas que avanzan sin tregua pero en concierto concertante, imágenes en cromática progresión táctica hasta culminar en la cerrada blancura nebulosa ¿numinosa? A veces absoluta, imágenes del esfuerzo corporal como signo y sinónimo de la grandeza individual triunfando sobre la adversidad imágenes logradas mediante un esmerado trabajo óptico bordeando lo pictórico del fotógrafo-alpinista excececiano Emiliano Fernández cual relevo en su misma tesitura a medios tonos del Daniel López de Fogo (cedido al genio tailandés Apichatpong Weerasethakul para su espectral Cementerio de esplendor, 2015) y como lento observador de lo taciturno-introspectivo-meditabundo per se de toda ascensión, imágenes del diálogo sucedáneo en silencio ritmado / rimado entre un personaje-montaña y tres hombres ebrios de hazaña, imágenes que se atiborrarían de oquedades sin el concurso de una música inextricablemente mezclada de Pascual Reyes y Alejandro Otaola en un estruendoso aunque dosificado extremo del colosalismo metálico-metalero y la rebuscada elocuencia de la grandiosidad ambiental sin límite de tiempo (aún sigue sonando en este momento al término de la trama y los interminables créditos), e imágenes que final y crucialmente recurren a un diseño sonoro con tantos tintes protagónicos como la música al fundarse tanto sobre la corporización del soplar constante de la ventisca y el destartalado tintineo de los cacharros cuanto confundido con los ruidos de la inaccesible montaña rugiente a temperaturas congeladoras que prácticamente se sienten y apabullan.
La novedad expedicionaria ha logrado abordar abiertamente y con inmensa libertad al aire libre, pero de hábil manera casi oblicua, el tema siempre soslayado de la Conquista de México, ya no como pretexto para magnificar el proceso de evangelización por la Cruz y la Espada, como pareció imponerse de modo excluyente en el cine nacional desde la beata recreación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac aún silente de Carlos E. González / José Manuel Ramos / Fernando Sáyago, 1917, hasta cualquier enésima versión del presunto milagro de La Virgen que forjó una patria (Julio Bracho con guion en apariencia patriótico independentista del exideólogo cristero René Capistrán Garza, 1942), o su temeraria desmitificación a gritos tipo Nuevo Mundo de Gabriel Retes (1976), ni tampoco como incentivo místico para estimular egregias mitologías personales, al estilo de las formidables fantasías Cabeza de Vaca del documentalista Nicolás Echevarría (1980) y La otra Conquista como flor de un día de Salvador Carrasco (1999) o Eréndira Ikikunari del indigenista cosmogónico Juan Mora Catlett (2006), o sea, ahí está la Conquista, una metáfora prolongada donde se conquista la montaña como luego se conquista México, una alegoría por excepción y en sensacional clave minimalista insólita, nuclear y tangencial, poco brillante y no obstante heterodoxa en un contexto internacional más amplio puesto que “alejados de la tentación de dotar al proyecto de un frenético ritmo de cine de aventuras y de la grandilocuencia, a lo Herzog, de un titánico enfrentamiento entre la irracionalidad alucinada del conquistador y el espanto de los indígenas, lo que los cineastas capturan es el ánimo de los tres españoles convencidos de que más que lo que mueve a sus acciones no es el ánimo de lucro, sino la convicción de una anhelada trascendencia histórica, el deseo de convertir su gesta individual en valiosa contribución a la grandeza de la Iglesia y la Corona, imagen muy opuesta a la representación del conquistador como un ambicioso aventurero sanguinario” (Carlos Bonfil en La Jornada, 20 de julio de 2016): cualquier cosa, entonces, menos un émulo sólo en apariencia equilibrada de la cruenta heterogeneidad rubicunda en pos de El Dorado del histérico parahistórico Aguirre, la ira de Dios (Werner Herzog, 1973), ahora relevado y sustituido con creces de posmodernidad expresiva minimalista-hiperrealista de una especie de Ordaz, la templanza de Dios, aunque sea en las antípodas sermoneadoras del padre Antonio Vieira (Lima Duarte en el rol del causante involuntario de las desgracias teológicas de nuestra Sor Juana Inés de la Cruz) ya en el 1663 de Palabra y utopía del portugués Manoel de Oliveira (2000), más bien una suerte de Epitafio o Don Diego, la imbatible reverente revulsiva palabra ígnea de Dios, la crónica de un ascenso al Popo sin espectáculo ni énfasis ni encono dramático, pero necesariamente fotogénico y en éxtasis, más allá del colectivo “mal de montaña” y en la total desnudez de la Aventura, por así decirlo.
La novedad expedicionaria deliberadamente prescinde, pues, de cualquier descripción a profundidad del mundo precolombino y sobre todo precortesiano, para hacer el abordaje indirecto de una Conquista aludida, más que descrita, con fastuoso ingenio aunque con genio forzado, vuelta simbólica e inefable, jamás alejada de la epopeya si bien evocando colateralmente los temas de la sabiduría aborigen (tlaxcalteca, de Huejotzingo) y de su sometimiento a quienes consideraban seres extraterrestres, una Conquista menos física y cruelmente diezmadora (aunque se habla de ello) que espiritual e inmaterial, para decirlo en términos calcados del certero lenguaje verbal de la cinta, volcada hacia la portentosa hazaña individual y al descubrimiento de sendos yacimientos de azufre en la cima del volcán, el azufre fundamental como principio activo de la mezcla inflamable y explosiva de la pólvora necesaria para acometer, varios meses después, la Conquista de la urbe más grande y monumental hasta entonces conocida, aunque aquí nunca mostrada, sólo vista y apreciada supuestamente en toda su magnitud, al ser divisada desde las alturas, a través de los ojos del conquistador Diego de Ordaz, fallecido en consecuencia durante la década siguiente, cuando intentaba hallar el mítico El Dorado remontando las corrientes colombianas del río Orinoco, ¿otro El Dorado como lo fue antes, de manera prominente, su México-Tenochtitlan?, ¿de ahí el enigmático título del film: Epitafio?
La novedad expedicionaria reivindica y reidealiza la figura del Conquistador Español como sólo historiadores de abierta derecha radical, o simplemente conservadores (José Vasconcelos, Antonio Junco), y retrocineastas hechos bolas crispodeclamatorias como el infrecuentable Felipe Cazals de El jardín de tía Isabel al gusto del tío Rodolfo (1971), habían osado acometer: ¡antiquas linguas salvemus!, menospreciando la existencia de un conflicto enconado entre conquistadores y conquistados que se resolvería de manera sangrienta y atroz.
Y la novedad expedicionaria se consuma entonces como un inusitado poema nacional del antiguo país, un librillo de anales realistas del que sólo simularían quedar fragmentos, una reescritura sulfurosa del henchido realismo-socialista legendario de Así se templó el acero (Nikolai Ostrovsky-Mark Donskoy, 1942) reconvertido en un autoexcitado individualista Así se templó el azufre aspirante a la leyenda imposible, un intenso relato de intonsa época épica, un gajo de innominada epopeya sólo formulable a través del cine, un éxodo existencial para conjurar todos los derrotismos apocalípticos presentes, una enconada batalla contra el Popocatépetl enemigo cuya fuerza simboliza la fuerza de la naturaleza americana y un espacio de reflexión, un pequeño capítulo de la lucha contra la naturaleza para poner de relieve la irreductible enormidad de la Naturaleza humana.
La novedad desaventurera
En Paraíso perdido, antes La isla (Tigre Pictures - Filmadora Nacional - Fidecine / Imcine - Eficine 189, 85 minutos, 2016), incisivamente genérico tercer largometraje del videoclipero-publicista además de exautor total de 36 años Humberto Hinojosa Ozcariz (Oveja negra, 2009; I Hate Love / Odio el amor, 2012), con guion suyo y de Antón Goenechea presunta aunque incomprobablemente basado en hechos verídicos, el fortachón hispano fanático del oneroso cuan peligroso deporte viril del velerismo pero financieramente atorado en un proyecto de bienes raíces parcialmente ilegal Mateo (Iván Sánchez con complejo de nuevo Maciste) navega viento en popa por edénicas aguas color azul turquesa del Caribe a bordo del ostentoso velero Guancho en el que ha invertido toda su fortuna y la de su bella pareja mexicana rubia artificial Sofía (Ana Claudia Talancón ausente en México desde Arráncame la vida de 2008 pero dilapidando en bronceadores su carisma residual), quien lo acompaña en esa y muchas otras maravillosas travesías opulento, aunque en esta ocasión al lado de su medroso cuñado comerciante próspero de gruesas gafas medio tembeleque asustadizo medio inútil hasta para lanzar el ancla Pedro (Andrés Almeida enarbolando una pasividad reactiva), al que ambos desean pedirle que se endrogue con el crédito de los 14 millones de pesos que necesitan para su nuevo negocio supuestamente infalible, pero rechazado de tajo por el hombre, exacto cuando los tres desembarcan eufóricos en la playa al parecer virgen de una isla denominada Camarones que no figura en los mapas de navegación, un verdadero Paraíso Perdido y Encontrado, sin sospechar que en él merodea un cruel personaje armado hasta los dientes y cubierto con ajada bolsa negra sobre la cabeza (con dos agujeros para los ojos) que se llama a sí mismo El Niño (Raúl Briones) que se dedica a perseguir y atrapar y someter a cualesquiera inopinados visitantes ipso facto convertidos en sus víctimas, como aquel humilde turista en estampida asustada (Héctor HHH) que acabaría pendiendo de los árboles junto con otros macabros colgajos de aparente magia negra en el prólogo, y tal como lo acabará haciendo con una inerme Sofía infeliz y gimoteante de tiempo completo, luego de que los tres supuestos aventureros (en realidad desaventureros) hayan encontrado oculta en un arroyo cierta bolsa amarilla repleta de dólares enrollados, se hayan aterrado con ese descubrimiento intocable, hayan intentado darse a la fuga en el velero que de repente muestra su timón averiado, hayan emitido una llamada de alerta que por desgracia va a tardar demasiado en ser atendida por la guardacostas al rescate, hayan debido regresar a la isla ahora siniestra, hayan tenido que pernoctar allí encendiendo una torpe fogata y turnándose para hacer ineptas guardias dormilonas, hayan sido despertados a merced del hostil hombre con mortífero rifle de alto poder y hayan advenido en presas fugitivas de la más inhumana de las cacerías humanas, primero ejercida por el dichoso Niño que le abrirá un sanguinolento boquete a Mateo en el cuerpo y habrá de metamorfosear en bestia furiosa al otrora tranquilísimo Pedro que gracias a ello acabará sometido al yugo de una vara con cinturón al cuello al mismísimo desalmado para llevárselo al lado del trío en su huida por junglas y pantanos, ahora escapando de los traficantes en busca del tesoro en billetes que ha desaparecido, hasta que Pedro sea acribillado sin piedad (¿pagando así su mezquindad tanto como su ominoso papel de indeseable mal tercio o chaperón anacrónico?), Mateo termine de tristemente desangrarse para ser abandonado sobre la blanquísima arena de la isla y, corriendo acosada por el pánico y hostigada por sus perseguidores implacables, termine bogando y deshidratándose a la deriva en una blanca lancha tipo overcraft, sólo propensa a ser rescatada por avezados pescadores.
La novedad desaventurera parece que tan sólo quisiera realizar y darle armonía disonante al objeto fílmico que, sin análogo cálculo ni equivalente conciencia formal, siempre soñaron lograr René Cardona y René Cardona hijo, con o sin Hugo Stiglitz (de Un nuevo mundo, 1956, a Robinson Crusoe, 1968, y ¡Tintorera!, 1976, o El triángulo diabólico de las Bermudas, 1977), y numerosos hijos de los productores-directores de la vieja guardia (los De Anda, los Galindo), planteado ahora a un nivel expresivo similar al que han alcanzado películas más ambiciosas tipo Filosofía natural del amor de Sebastián Hiriart (2013), y para ello la cinta toma toda su energía de la elocuente mudez, casi abstracta casi autónoma, y desprendible con el sforzato continuo de cierta bienvenida música efectista de Rodrigo Dávila cual amplificado diseño sonoro, que exudan imágenes tan impactantes en frío candente como los negros nubarrones acercándose a la isla desierta, los cuerpos desparramados sobre la cubierta abarcada por un top shot cenital, el regio meneo del trasero en bikini negro de la bella contoneante sin dar referencia de la procedencia de su marcha ni de su destino, la idílica foto submarina interrumpida por la esponjada caída blanca del nadador Mateo en trance de comprobar su impotencia, la rotura de un timón por debajo de la embarcación, el humo negro emergiendo del confín montañoso ante la ciénega desolada, el retroceso de cámara como por codificada transformación moral al ser contemplados los jirones de un cuerpo desparramado desde los árboles, el alborotado Pedro tapando su desorbitada nariz ante la vista hedionda de unos inmensos pies colgantes, la sedente fiera homicida contemplando el producto de su obra torturadora cual kurosawano samurai satisfecho y en merecido reposo de guerrero después de la batalla en la espesura, las series de piernas desnudas corriendo desatadas por el estanque natural, los cuerpos desplomándose sin cesar en el agobio de un ahogante chapoteo sobre una espuma autárquica, el enhiesto perfil del hombre tapándose la boca extenuada pero denunciado por su camisa ensangrentada, la mano enguantada como garra atrayendo hacia su regazo maléfico y hacia sus bíceps inflamados la cabeza enmelenada de su adversario, el incendio colosal y solitario en la playa de una salvadora tienda de campaña en forma de cápsula espacial o frágil bala translúcida iluminada a gajos por dentro, la fálica lancha erguida por la hermosa Sofía al enfilar cual cañón apuntado ingobernable y casi flotando contra el observador, los tumbos y retumbos sobre el fango salpicante jamás suplicante, la bella semidesnuda Sofía doblándose del dolor al avanzar jadeante sin conseguir acallar la contracción de su rostro, y alguna que otra coquetería genérica o de estilo más desaforada e inhabitual.
La novedad desaventurera reclama y se bota la excéntrica originalidad (¿o era la original excentricidad tautológica?) de administrar un aglomerado de todos los vesánicos clichés de películas sobre salvajes cacerías humanas que en el cine han sido (desde La isla de los tormentos / The Most Dangerous Game de Ernest B. Schoedsack, 1932, hasta Cacería humana de John Woo, 1993) y, sin superar ni física ni metafísicamente el nivel retórico de cualquier corto Tom y Jerry o el de algún episodio estándar de El coyote y el correcaminos, ponerse a resolver todas sus escenas de violencia en sistemáticos fueras de campo, todo lo importante fuera de campo, usando y abusando de la violencia en off como escasas veces había ocurrido en el cine de acción pura, en buena medida por considerársele un contrasentido y reservándosela a secuencias muy particulares e irónicas, como la madriza-ballet en off al intruso en el cuarto de hotel futurista del Alphaville de Jean-Luc Godard (1961) hasta ostentando musiquita dancística en contrapunto burlón, obteniéndose en la inusitada y enojosa peripecia de Hinojosa resultados tan contraproducentes o expresivos en su tozuda relectura de los géneros y subgéneros comerciales tradicionales como los siguientes: el enmascarado rudimentario sojuzgando en el espacio por debajo del encuadre al turista recién ensartado por una lanza para arrastrarlo también por la parte baja de la imagen a la vez oprimente y expulsora a través del páramo hasta el bosque, el musculoso Mateo será acribillado sin que pueda mediar ninguna causa explícita para su sacrificio, los apabullantes machetazos asestados al fondo contra la víctima inmostrable, y así todo se volverá elíptico en tiempo y espacio, y toda acción posterior dependerá de esas elipsis, según las adversidades supuestas por el buen mal gusto de un bodrio en off.
La novedad desaventurera coloca su resto en una apuesta estridente de antemano derrotada a lacónicos diálogos pedestres (“¿Qué pasa, cuñado?” / “Me siento de la verga, güey”) o de fórmula (“14 millones, ¡no mames!” / “Cállate, ¿no ves que estás espantando a tu hermana?” / “No te duermas por favor, amor, ya está cerca el relevo”), expeditivas actuaciones acartonadas (los conflictivos buenos en predicamento) o guiñolescas (los villanos desquiciados en el límite de lo grotesco), oscilación entre las más crispadas desaventuras marítimas extremas (“Repentinamente lo único que les vemos hacer es huir, sin que aquello que les movió a desembarcar en la boca del lobo termine influyendo”, ya que sólo “fue un pretexto para hacerlos llegar hasta allí”: Mauricio Torres, en un artículo intitulado “La inconsistencia en vacaciones”, aparecido el 13 de marzo de 2016 en la frívola sección “Hey” de Milenio Diario), sea en tempo de cine psicosociológico (a partir del clásico triángulo moderno de Cuchillo al agua de Roman Polanski, 1962), o sea en clave de estilizado thriller minimalista-naturista sin más (en la sucesión de Terror a bordo del australiano Phillp Noyce, 1989), y la crueldad de un horror gore maniaco-caníbal cercenador (encabezadas por el revulsivo Cara de Cuero de todas las Masacres en cadena que en el mundo han existido a partir de la original de Tobe Hooper de 1974) o de algo más cercano (el carnicero con machete de la xochimilca Isla de las Muñecas del episodio de Jorge Michel Grau en México bárbaro, 2014), deslizando su sobrecarga sobre la tenaz obviedad brutal de las escenas como si se tratara de una maltrecha y pulverulenta épica alucinada, cuyas figuras arquetípicas pudieran servir en la concepción de un estereotipado juego de video-persecución, rumbo a una recta final que suena como lección desencantada con base en demasiadas películas semejantes y desemejantes, para demostrar al hipotético unísono, entre otras ínfimas e infames cosas, que “el espíritu animal es más fuerte que el hombre en el hombre” y que “nada es más ilusorio que el consuelo de tener palabras para decirlo, y lágrimas para llorar” (según propone el guionista francés Olivier Demangel en su novela 111).
Y la novedad desaventurera no concluye con una carcajada de irrisión a lo John Huston sobre la dilapidadora conquista de una fortuna para nada, sino con la imagen vencida de la clamante eterna Sofía a bordo de la barca de los pescadores rescatistas y para siempre abrazando la bolsa amarilla con los ahora y siempre inútiles rollos de billetes, recuperada por quién sabe quién, pero coronando así la despojadora anatomía de su fracaso.