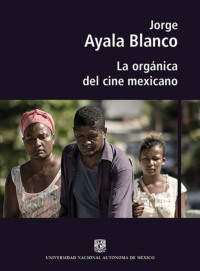Kitabı oku: «La orgánica del cine mexicano», sayfa 11
Y la orgánica desmadrada se solaza finalmente en la grandilocuente y ferozmente desquiciada travesura alucinada de su anticlericalismo, en verdad muy excepcional en el grávido / ingrávido cine mexicano grueso de ayer y de hoy, antes de que el suspicaz señor Obispo dionisiaco y avariento y repulsivamente al rape (“Algo me quieren esconder, ¡pero yo lo voy a descubrir!”), cual criatura anacrónica e indigna de un mal TVsketch restirado de Los Polivoces, también acabe desplomándose y sea arrastrado con las patas por delante fuera de campo, inevitablemente al lado de la acongojante acojonante gracia de la desgraciada película misma.
La orgánica kármica
En Ayer maravilla fui (Cooperativa Un Mundo - Mandarina Cine - Bambú Audiovisual, 79 minutos, 2017), heteróclito tercer largometraje pero sólo segundo ficcional del poblano autor total egresado de Historia en la UNAM y de realización en el Centro de Capacitación Cinematográfica de 39 años Gabriel Mariño (cortos estudiantiles previos: Vivir 1 y Beso negro, ambos de 2015; documental largo parcialmente filmado en la India: Bardo, 2007; primer largo narrativo: Un mundo secreto, 2012), mejor ópera prima o segunda en el Festival de Morelia en 2017, el taciturno septuagenario todo endeblez esquelética Emilio (Rubén Cristiany desencuadernado famélico) se agita bajo las pesada cobija corrugada de su cama, despierta a solas, se descubre apenas curiosamente rodeado por alegres figurillas antropomórficas hechas con escuálidos cerillos distintos, contempla resignadamente estático la desencajada imagen que le regresa el espejo del baño, platica cariñosamente con las plantitas de su mínima terraza (“¿Cómo estás, chica?, estás creciendo muy bien, firme y fuerte, pero salpicada de lodo”), camina hasta el mercado público del barrio, barre entre puestos con burda escoba, se sienta en la banqueta, pela una naranja, se deja agitar por una visible emoción temblorosa cuando acude al fin a una pobre estética donde se hace atentamente cortar el cabello por la peluquera guapa tan discreta como él Luisa (Siouzana Melikián de angosta boca sin carnosidad en los labios) y regresa medianamente satisfecho a su depto para trazar un nuevo tembloroso palote sobre la página que encabeza su nombre en una libreta donde lleva el registro de los días transcurridos bajo esa triste figura, pues esa apariencia de Emilio es sin duda provisional, pasajera y fugaz, pues en realidad se trata de una semidoliente alma solitaria que vaga y vegeta en una infrecuente Ciudad de México cambiando involuntaria y fatalmente no sólo de apariencia física, sino de cuerpo, deslizándose monótona e interminablemente entre las personas y las cosas, sin posibilidad alguna de saber cuándo se detendrán sus incontrolables mutaciones, ni el necesario abandono intempestivo de cada una de sus transitorias envolturas, trátese la del patético anciano taciturno treintón Emilio o la de quienes, mujeres o varones, habrán de sucederlo a ojos vista: la tierna lesbiana apasionada Ana (Sonia Franco de insujetables angulosidades y larga pelambrera), que también merodea y conoce a la bella enigmática Luisa, enamorándose de ella y siendo bien correspondida, o del despistado escurridizo populachero Pedro (Hoze Meléndez desglamurizado como nunca), asimismo merodeando a la misma peluquera para pretender interesarla sensualmente, aunque siendo incapaz de atraerla en lo mínimo y penando cada vez más insatisfecho de la extraña contingencia que lo aqueja, esos incesantes cambios de cuerpo que debe asumir y eludir reconocer y mostrar, intentando permanecer al lado de su amada y sintiendo el deseo de confesarle abiertamente, mucho más que como un simple sueño, su anómala condición, en feroz pugna interior contra su vertiginoso hartazgo y una radical falta de esperanza, hasta que una mañana va a incorporarse de su lecho convertido en la mismísima Luisa, a modo de perentoria o acaso definitiva culminación de una inhabitual y más que humana / inhumana orgánica kármica (la kármica del budismo entendida como el resultado de nuestras acciones buenas y malas a causa de las cuales renacemos sin cesar dentro de un mundo impuro y contaminado de problemas y dificultades y sufrimientos que son el veneno inherente a nuestro aferramiento propio).
La orgánica kármica se hace guiar por una implícita voz interior femenina sólo en un momento audible que, al modo del monólogo omnívoro del personaje titular de El buquinista (Gibrán Bazán, 2018), acompaña desde un principio la invasión insospechada de inéditos rincones citadinos y parece transfigurarlos con su socavador conjuro fantasmal y al hilo de sus deslizantes recorridos interminables, reinventando una Ciudad de México desencarnada y paralela prácticamente desconocida, sólo poblada por sonámbulas multitudes vagabundas sin rumbo, puentes peatonales asomando entre enrejados, espectrales estaciones de Metro con agitada fotogenia de cristalería, perfiles oblicuos mirando durante eternidades desde las azoteas y los balcones de piedra, imágenes volátiles que simplemente se dejan llevar a la vera y a rastras de una suerte de documental de montaje urbano visualista, posvertoviano e impresionista, como si se tratara de una continuación de aquel carismático / anticarismático film Bardo parcialmente rodado en la India, o en menor medida que el periplo terrestre-marítimo de la errabunda heroína promiscua de Un mundo secreto, en otro nivel de realidad pero en idéntica órbita de interés espectacular-especular, ya que “si dicho ser sobrenatural, con virtudes camaleónicas semejantes, aterriza en una urbe tan disparatada como Ciudad de México, las posibilidades de asombro se vuelven infinitas... que transitan por un territorio inhóspito... no muy alejado del que propone Amat Escalante en La región salvaje (2016), otra cinta nacional con tintes sobrenaturales” (Carlos Bonfil en La Jornada, 22 de julio de 2018), si bien utilizando ahora un medio tono constante, dejando que fluyan por su propio peso sus numerosas deambulaciones urbanas, el trabajo matizado de un reducido grupo de actores (la mayoría jóvenes) talentosos e involucradísimos, la edición del realizador y Pedro G. García siempre apostando por la fluidez laminar y el sostenimiento de un ritmo que pasa por encima de sus baches y riesgos afrontados, la casi agresiva ausencia de música que permite el protagonismo del sonido ambiente a cuentagotas de Pablo Fernández, la dirección de arte de la excuequera Érika Ávila precisa en cada ambientación deliberadamente gris y opaca, pero ante todo la preeminencia de la fotografía en riguroso blanco / negro elaborado hasta la irrealidad cotidiana por Iván Hernández.
La orgánica kármica logra, por su atención reposada y tensa a la vez, que los actos mínimos adquieran categoría de rituales y, por rara coincidencia expansiva, de discursos; el ritual-discurso de las desechas cobijas corrugadas y de pronto intempestivamente pobladas por la pareja sexual que remite al milagro del amor sin necesidad de mayores atributos, el ritual-discurso de los palotes que concede trivializante significado a la implacable sucesión banal de los días y los meses en páginas contraintuitivas y puerilmente llenas, el ritual-discurso del merodeo-deambulación por el anacronizante salón de belleza que acojona la represión puritana y la desesperación informulada por inexpresable, el ritual-discurso de los arreglos de cabello al gusto de la peluquera amada como sucedáneo del acercamiento corpóreo y la caricia subrepticia, el ritual-discurso de los diversos trabajos ocasionales (el viejo inicial como barrendero de puestos, la joven temporal pero románticamente definitiva como ayudante de mesera con salario exiguo, el muchacho sucesivo como desempleado patético en afanosa búsqueda de chamba local por local) que sólo sirve para afianzar la precariedad de la sobrevivencia citadina, y el ritual-discurso del coloquio matinal con las plantas en maceta que hace evidente una necesidad de afecto y una ternura persistente hasta el absurdo dispendioso, quizá con el arcano de terminar siendo, al cabo de la suma de rituales y discursos, “the Master-Mistress of my passion” (William Shakespeare en su bisexual avant la lettre Soneto XX), reclamando así esos contenidos toda su verdad.
La orgánica kármica establece sin embargo tácitamente que, de todos sus rituales-discursos, el que más se sostenga simbólicamente sea el de los cerillos, imágenes de la fragilidad y del misterio de las almas, imágenes de lo efímero y de un intimismo en el polo opuesto a la grandilocuencia, imágenes de lo desechable que burlona e ingeniosamente ha encontrado la manera de permanecer (esos cerillos recargaditos u orondamente sentados o abrazaditos), recordando que Ayer maravilla fui y hoy ni su sombra soy, en un proyecto narrativo-poético cuya índole “es arriesgada porque se atreve a presentar una historia de ciencia-ficción sin efectos especiales, a partir del cuestionamiento de si los seres humanos somos capaces de enamorarnos de la esencia de otro ser humano, o si el cascarón físico determina el amor” (Mariño dixit en conferencia de prensa), puesto que Emilio-Ana-Pedro, a semejanza de un “personaje de Shepard o de Carver” habrá de quedarse “como transpuesto largo rato, perfectamente silencioso, sumido en un mutismo que da la impresión de no tener remedio, hasta que un impulso venido de muy hondo lo impele hacia la calle pero no a cualquiera sino, aquí sí, a cierta calle reiteradamente visitada, morosamente recorrida, no sin furtividad pero habitada largo rato para descubrir ahí, en la estética-peluquería de barrio, la razón de los desvelos y el insomnio y, de un modo oscuro y nada fácil de traducir a las palabras, la razón también de las transmutaciones... que alcanza, como sorprendida de su propia suerte, el nirvana fugaz de la horizontalidad que se comparte” (Luis Tovar en el suplemento La Jornada Semanal del diario La Jornada, 15 de julio de 2018).
La orgánica kármica retoma el tema de la transmigración de las almas que había dejado en el aire la obra maestra basada en la memoria y la dignidad de Iván Ávila Dueñas La sangre iluminada (2006) a su vez haciendo resplandeciente eco metamórfico a su lúgubre lamento de inmortalidad perversa Adán y Eva (todavía) (2004), rehaciéndola sin demasiada originalidad ni brillantez, incluso con deliberada opacidad a base de intimistas piezas clásicas para piano de Franz Schubert (fragmentos de la Fantasía en fa a cuatro manos, D 940 y de una Sonata) en sus momentos de secreto e introspectivo vuelo sobrenatural a la manera de súbitos intermezzi, siempre con enorme delicadeza y severidad sostenida en su búsqueda pasional y en su prolongación de un deseo erótico por fin consumado, porque ha sabido plasmarse en imágenes como la de una mano sumergida en el agua quieta, acercamientos progresivos entre las féminas a la salida de una fiesta ocasional aburrida, o el estrechamiento de sus manos cómplices y en seguida sus cuerpos mutuamente disponibles, en contraste con los actos fallidos de la eróticamente fracasada mutación-metamorfosis infrakafkiana llamada Pedro.
La orgánica kármica tiene la textura, el lento deslizarse y la cadencia mágica de un sueño tranquilo, pese a sus intensidades y sus sobresaltos apasionados, ostentando una somnolencia despierta que se vuelve a sumergir una y otra vez en sí misma, y todo eso en plena vigilia y autoconciencia, de pronto confesada por Ana abrazando acostada a un lado de Luisa, con las caras muy juntas y escuchando ambas la voz en off de la Ana confesando con gran lucidez su situación a la amada (“Hace algunos días tuve un sueño muy extraño, soñé que estaba en la ciudad, pero no era la misma ciudad que vemos todos los días: era más bien como un bosque, los edificios, las personas, sus caras, sus reflejos en los espejos, todo estaba atrás de los árboles, yo estaba arriba de uno de los árboles y podía verlo todo, estaba arriba viendo todo, y cambiando de cuerpo, tomaba el cuerpo de personas normales, y los usaba, hasta dejarlos cansados, desgastados, yo no sabía por qué pasaba eso, salía el sol y cambiaba de cuerpo, hasta que apareciste y me veías, te contaba todo, tú no te ibas a ningún lado”), a modo de una vuelta sin regreso, abierta a todas las angustias reprimidas de una imaginación encabritada bajo control.
Y la orgánica kármica arrastra la fatalidad difusa, transitoriamente iluminada, extraviada, intermitente-impertinente, en ocasiones caótica e inasible de su karma, por espacios fractales y stanzas inaprensibles, hasta el final, hasta el arrobo matutino que acaso sea otra etapa de ánima en prisión corporal, o acaso la fusión y el acabamiento de todas sus vicisitudes y tropiezos deleznables y efímeros, porque el más allá está aquí, en el omphalós y en la transmigración primigenia, en ella.
La orgánica afrodescendiente
En La negrada (Tirisia Cine - Foprocine / Imcine - Tribeca Film Lab - Impulso Morelia 3, 102 minutos, 2018), halagüeño tercer largometraje del autor total excuequero oaxaqueño de 54 años Jorge Pérez Solano (corto documental: El señor del honguito, 1992; cortos ficcionales: Duermevela, 1993, y Playback, 1994; TVserie: En ambiente, 1998; primeros largos: Espiral, 2008, y La tirisia, 2014), la recia y grandota si bien dolientemente maltrecha peluquera cuarentona pueblerina afrodescendiente Juanita ( Juana Mariche Domínguez) languidece en un sanatorio de la cabecera municipal Pinotepa Nacional, sin poder conseguir el riñón de reemplazo que requiere, por lo que pronto será dada de alta para ir a extinguirse y morir en su casa, mientras entristecida y en la desesperación absoluta, su guaposa hija tardoveinteañera Sara (Sara Gallardo Domínguez), aunque sea endrogándose préstamo tras préstamo impagable y llevándole en prenda las escrituras de la casa a la vieja Madrina preparadora de pescados para su traslado a la venta (Dionicia Alvarado), hace titánicos esfuerzos por sacar avante el modestísimo salón de belleza que representa el último y único patrimonio para la sobrevivencia familiar, en tanto que su rudo marido afropromiscuo medio baquetón (baquetón: flojo, pasivo, apático, dependiente, despreocupado) medio perpetuamente deprimido y mandilón Neri (Felipe Neri Acevedo) suele aparecerse por la casa sólo unos cuantos días a la semana, pues las demás jornadas hebdomadarias se va dizque de pesca en la cercana laguna Corralero o a capturar pese a la veda pero bajo pedido un par de diminutas tortuguitas para satisfacer la gula de vacacionistas en automóvil y ni siquiera se esconde para pasársela al lado de su otra mujer establecida, la tosca negra restaurantera de playa ansiosa de terminar de pagar un nuevo refrigerador Magdalena (Magdalena Soriano Colón), con quien ya ha engendrado tres hijos: la inquieta adolescente Ángela (Ángela Hortencia Baños) y dos traviesos pequeños, pues el santo varón multisemental Neri, con otras hembrazas en su haber o en ciernes, y quizá otros hijos regados por ahí, vive y vegeta, inclinado hacia el placer y el ocio innoble, bien acogido a la arcaica práctica local de un llamado queridato, que le permite sostener abiertamente dos o más relaciones conyugales a la vez con varias queridas, ya que se trata de una suerte de poligamia ilícitamente aceptada, cada una en su casa y Dios con la de todos, algo que hoy por supuesto resulta irritante para las mujeres afectadas, en este caso, tanto para la Juanita que agoniza con digno señorío y la Magdalena que se niega al llanto porque de manera sobrecompensatoria ya obtiene el refri que traslada en barca auxiliada por Neri, ambas geográficamente situadas en regiones un poco distantes y siempre sin conocerse entre ellas, pero ahora, a causa de las circunstancias funestas que enfrentan, van a ser visitadas por los vástagos de la otra, rumbo al fatal desenlace de esta curiosa, dramática e inacabable orgánica afrodescendiente.
La orgánica afrodescendiente capta a la vez involucrado y distante el ritmo bullanguero (adjetivo calificativo que le encanta al realizador, cual simpático pueblerino aferradamente oaxaqueño, entrevistado por Sergio Raúl López en La Jornada el 10 de agosto de 2018) de la costa del Pacífico, por medio de todos sus elementos creativos en juego y como jugando en varios niveles de significación, trátese de esos actores naturales de gran intensidad y temple apabullante aunque sin experiencia previa alguna ni entrenamiento posible, esos deambulatorios e inquietos negros picardientos que entre ellos se tratan a gritos de “Negro” y de “Negra” (o irónicamente de “Güero” y “Güera”) sin que nadie se ofenda, esa crucial fotografía en colores tenues del también coproductor otrora sensitivo realizador en su etapa formativa cuequero César Gutiérrez Miranda a base de elegantísimos planos abiertos frontales de figuras que pasan de derecha a izquierda al parecer solares y espontáneamente, esa estilizadísima dirección de arte naturalista de la excuequera Lola Ovando, esa música autóctona transfigurada o no de Esteban Zúñiga, y esa contundente edición categórica tipo docuficción potencial posChantal Akerman del docente cuequero Francisco X. Panchisco Rivera a modo de álbum de estampas para hojear en profundidad.
La orgánica afrodescendiente acomete, en forma insólita dentro del cine nacional y latinoamericano presentes y pretéritos, un elogio enardecido aunque en tono ínfimo de la Negritud, un encomio en acto, que es vivencia, primer contacto y descubrimiento en vivo, pero también noticia conclusiva, documentación abreviada y manejo de datos sobre la Tercera Raíz de nuestra nacionalidad, porque llegaron al país durante la Colonia más de un cuarto de millón de esclavos negros africanos cuyos descendientes hoy suman un millón trescientos ochenta y un mil habitantes (según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) que representan el 1.2 por ciento de la población total, a la vez que se hace el retrato de los propios negros agitándose orgullosos de su apariencia y, como ya se dijo arriba, burlándose de sí mismos, sujetos a la guía ligera y volátil, casi etérea, una antidramática construcción narrativa que, con un prólogo-epígrafe en verso dicho por un viejo lugareño a cámara, hace preceder los acontecimientos minúsculos de cada día de la semana (miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de un mes después), apenas compuestos por las impresiones laborales y triviales en apariencia de la vida diaria de un puñado de criaturas dentro de su contexto directo: una especie de célula de la microhistoria social de los pueblos originarios hoy sumergidos aún en la ausencia de reconocimiento y registro por la absoluta negación racial de su existencia misma.
La orgánica afrodescendiente puede concatenar y expresarse así mediante la inminencia de los pícaros versos narcisistas sobre “El negro chulo” porque “más morado lo pone el sol”, el avanzar majestuoso de la señora rutilante con una inmensa bolsa en perfecto equilibrio sobre su testa, los numerosos pescados abiertos en filete y puestos a secar sobre un cable o extendidos para ser expuestos sistemática y achicharradoramente en el sol a plomo sobre una plancha cual lecho de Procusto o tzompantli azteca en plena región mixteco-zapoteca, los quasi rapados voluntarios para arrasar el cabello ensortijado natural (“Quedó bien chingón”) o el tuzado en forma de estrella, la cervecita constante y compulsiva como vínculo e indispensable mar de fondo de la existencia relacional, el impulso irreprimible de tornarse visible en un mundo que aún ahora invisibiliza a los señalados por la diferencia física, el contraste indeliberado entre las redes adultas reparadas con fibra y pesca de los chavos ejecutada con firme caña larga sobre las límpidas aguas tranquilas, la fotogenia de las inmersiones submarinas con arpón bajo las corrientes transparentes de nítida envoltura marina, el romance impetuoso que se aplaza por dos meses o más hasta cumplir con las deudas penosamente contraídas, el único mechón rubio colgante de la sensualosa negra Sara precozmente taciturna, los diálogos escuetos y vertidos de manera cortante como taquigrafiados más que proferidos por los seres que a través de ellos manifiestan y exhiben sin pudor su índole (“¿Y esto?” / “No es para ti” / “¿Y entonces?” / “Y entonces nada, no es para ti, y se acabó”) y estilo tajante de vida acostumbrado a la permanencia a través de su tradición a la defensiva permanente (“Así ha sido y así será”), el personaje clave de la chava activista afroamericana que reparte volantes para un foro de discusión reivindicadora de la negritud de todos en las risueñas calles de Pinotepa, la fragilidad de la mujer en manos del tímido barquero enamorado que sin embargo detiene momentáneamente su barca a mitad del cruce lacunario, el transporte a cuestas del aparatoso refrigerador blanco como obstáculo que da la medida de las cosas vista desde el frontground hacia la profundidad del campo total (“Hasta que trabajas”), el robo de un insignificante adorno cosmetológico a su media hermana peluquera emergente por parte de Ángela como recuerdo-antojo del primer día en que toman contacto, la ignorancia y desentendimiento absolutas con respecto al crecimiento y las necesidades de los hijos por parte del padre desobligado a rabiar al ser interrogado por la otra querida ya feneciente aunque todavía llena de curiosidades (“¿Cuántos años tiene tu hija?” / “No lo sé, no le llevo las cuentas”), el itinerante peregrinaje multiterritorial de Sara en busca del padre al que adora hasta la idolatría para comunicarle la sabatina gravedad terminal de la infeliz Juanita casi Odisea homérica en miniatura cósmica, el humillante canto del Himno Nacional (“Desde el Masiosare”) por la misma Sara en un retén del Ejército Mexicano en una Zona de Revisión Migratoria para demostrar que no es una centroamericana ilegal racialmente detectada (“Tú no eres mexicana, ¿verdad?, ¿de dónde eres, negra?”), el padre de cabeza desmesuradamente cúbica haciendo extrañas ceremonias atávicas de alabanza con los brazos en cruz frente al mar, la mirada limpia y fresca contra el inmaculado azul del cielo prácticamente inmaterial, o los concluyentes versos primarios de las damas negras desdentadas o no recitando a cámara una tras otra su goce jocundo (“Si por negra me desprecias / no desprecies mi color / de perlas y diamantes / esta negra es la mejor”) para acabar aplaudiéndose a sí mismas (“Ay, ay, ay”), y en medio de todo ello lo que supuestamente debería ser lo relevante: el deceso por elipsis de Juanita y la decepción matrimonial de Magdalena y la poligamia irresponsable de Neri como incidentes mas sin pathos ni subrayado dramático ni otra importancia que la meramente anecdótica sumergida en el tráfago translúcido de la cotidianidad.
La orgánica afrodescendiente marca y respalda un afortunado e inesperado salto expresivo en la maduración del esforzado lenguaje narrativo de Pérez Solano, hacia un poderoso estilo fílmico mucho menos narrativo, exento de toda exageración ya sea documental o interpretativa, muy pausado, original, pulsátil e individualizado, al margen de cualquier ostentación o pose minimalista vacua, pues aquello que en el relato de féminas solas porque sus maridos habían proveedoramente emigrado al vecino país del norte Espiral era una historia de soledades penando como en un rocambolesco páramo de sueños exteriores e interiores, y lo que en el cuento de la joven casada intentando ocultar el producto de su adulterio ante el inminente retorno marital sólo para hacer en la irrecuperable pesadumbre llamada La tirisia era una truculenta divagación tan pintoresca cuan melodramática, ahora en La negrada se ha vuelto emociones y sentimientos vistos sin énfasis alguno, intempestivamente procreando una obra de sensaciones puras, lisas, deslizantes, apenas barruntadas a partir de una calidez cotidiana donde tal parece que nada pasara, pero ocurriendo a través de visualizaciones en apariencia desdramatizadas, inopinadas, repentinas, intercambiables con cualesquiera otras y sin embargo precisas e irreemplazables, incontaminadas de cualquier mácula de folletinismo barato, melodramatismo, truculencia, pintoresquismo, divagación o bastardía, como si el relato se gestara a través de gestos inviolados, morosas actitudes involuntarias, en el oro y el incienso de los trabajos, las deambulaciones y los días.
La orgánica afrodescendiente se estructura, entonces, de manera oscilante y ultrasensible en el perfecto entre: entre la narración lírica al ras de la arena (cual engendro del mencionado negro viejo asestando frontalmente a cámara sus declamaciones floridas) y la crónica sociogenealógica que es exterioridad pura y diseminada (los usos y costumbres de una comunidad negra en cierto edén del sur de Oaxaca a través de sus vivencias comunes y corrientes: ¿a cuál de tus mujeres le toca hoy?, hoy no me toca), entre el melodrama innombrable y el cuadro de costumbres más exacto hoy posible, entre el documental y la ficción, o más bien: entre la ficción filmada como documental y el documental filmado como ficción, entre la geografía humana amplificada y la observación intimista, entre la requisitoria antivirilista y la admirativa justificación falocrática de los negros léperos (“Vale verga” / “Verga, qué rico”, dijo el mercurial travesti bailarín con pareja callejera), entre el rollo bíblico patriarcal innominado pero de facto y el matriarcado de abejas reinas con zángano-semental sin mayor utilidad (en las antípodas del matriarcado satírico a punta de escopeta de La cebra de Fernando Javier León Rodríguez, 2012), entre la crítica ambigua al queridato y la impedida exaltación femenina (“Es un tema doloroso en el término sentimental, no en el sexual. Esta idea de tener una pareja es una figura que, aunque no sea real, los hace sentir bien. Es algo que todavía no alcanzo a entender; en la historia, aunque esta mujer vive con sencillez, su complejidad es saber si su amante, ahora que enviude, se va a casar con ella. Meterme en la cabeza de una mujer es una de las cosas que más me gustan, pero que jamás podré descifrar”: Pérez Solano en la entrevista citada), entre la viviseccional lucidez tradicionalista y la superchería al pie de la letra (ese coloquio santero de una hija de Neri con la madrina oscurantista), y entre un inminente miércoles cualquiera y un sábado instalado en la fatalidad inevitable rumbo a un salto en el luctuoso domingo del mes siguiente, entre el abandono y el autoabandono de sus personajes sólo a solas doloridos.
Y la orgánica afrodescendiente confirma al fin, mediante su inalterable sencillez evangélica erotizada, la grandeza conceptual de un cine sin fronteras en la afirmación de una mexicanidad peculiar e intransferible a la vez que esencial, más allá del color de la piel.