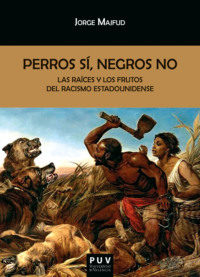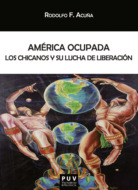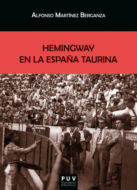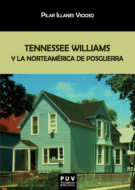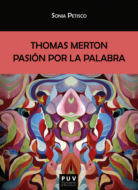Kitabı oku: «Perros sí, negros no», sayfa 3
El autor, para demostrar que es capaz de ver algo bueno en un pueblo primitivo elogia a los guaraníes: “la etnia guaraní misionera, esa sí fundamental en la construcción de nuestra sociedad, desde las murallas montevideanas, por ella levantadas, hasta la formación de nuestro ejército”. Es decir, los guaraníes (corregidos) contribuyeron a la construcción de las murallas y los ejércitos de los colonizadores que se asentaron en la franja de tierras charrúas. Aunque el número de estos esclavos que colaboraron en la empresa era ínfimo en relación al pueblo que se extendía desde Paraguay hasta Uruguay, conviene identificarlos con todo el pueblo. Esos salvajes sí eran buenos porque colaboraron “en la construcción de nuestra sociedad”, trabajaron en las murallas y se hicieron matar por los nobles colonos blancos.
No dice Sanguinetti que la sociedad de ningún país se construyó en un par de décadas al inicio de su historia política, sino que se sigue construyendo mientras ese país existe, y un factor central de esa construcción surge cuando cada pueblo admite, reconoce y mira de frente los crímenes y genocidios de su propia historia.
Según nuestro expresidente, “se olvida también […] que en nuestra vida republicana nadie quiso eliminar a los charrúas como personas sino barrer su toldería, modo de vida incompatible con la vida criolla, refugio de delincuentes, constante aliado del invasor portugués y del ‘bandeirante’ traficante de esclavos, que procuraba allí la gente para secuestrar niños guaraníes o mujeres blancas y venderlas en Brasil”. Es decir, (1) si los charrúas hubiesen colaborado con su propia expoliación, hubiesen sido bien recibidos. Como peones, en el mejor de los casos. Pero como no estaban de acuerdo y se resistían tuvimos que matarlos; (2) Para Sanguinetti, los charrúas eran tercos, primitivos y tenían un “modo de vida incompatible con la vida criolla”. Compatibilidad o muerte. Colaboradores del colono o delincuentes. (3) Y lo peor, los charrúas colaboraron con los “invasores portugueses” (desde el punto de vista charrúa, los castellanos debían ser turistas) y con los “traficantes de esclavos”, como si nuestra sociedad no hubiese nacido beneficiándose del tráfico de esclavos, negros y mestizos, y del abuso de mujeres indígenas, la mayoría de las veces, y del abuso de mujeres blancas algunas menos.
Alegremente, Sanguinetti cita el caso de una matanza en 1702, “en que el ejército guaraní, al mando de los padres jesuitas, mató —según su versión— a 500 guerreros, destruyó una toldería y envió a ‘cristianar’ a las mujeres y niñas”. Los guaraníes masacrando en nombre de Cristo… ¿Necesitamos más pruebas del aberrante e hipócrita modus operandi de esta calaña de colonizadores? ¿No recuerda estas proezas a Hernán Cortés y a Adolfo Hitler masacrando en nombre del mismo (mil veces) Crucificado, aplaudido por otras masas de bestias adoctrinadas en nombre de la moral, la civilización, Dios y el progreso. ¿No recuerda esto a los negros esclavos azotando otros negros esclavos hasta que la víctima terminaba por reconocer la bondad de los azotes para controlar la mala naturaleza de las razas inferiores?
“De modo que el tema del enfrentamiento con los charrúas es un ‘choque de civilizaciones’ que no se puede reducir a una mera batalla final”. La referencia a Samuel Huntington, cuya teoría sirvió para justificar guerras como la de Iraq, le sirve hoy a la mediocre clase tradicionalista de Uruguay para justificar los crímenes de un pasado que es defendido por su valor de mitos fundadores.
“No olvidemos que cuando la dominación brasileña, Rivera le propuso a Lecor un plan de reducción de los charrúas, tratando de preservar sus vidas.” Lo que se puede entender como un intento de control de natalidad mediante la distribución de condones entre los salvajes, ya que no vamos a pensar que intentaban reducirlos en guetos o matar a algunos, como era la costumbre y tal cual fue el resultado final. Pero los Riveras no fueron los únicos responsables de la cacería humana. “Organizada la República, le tocó a Rivera librar en 1831 la tan discutida campaña, aprobada por la unanimidad del Parlamento, sin una voz en contra, dado el clamor del vecindario de la campaña.”
Señor expresidente, este dato no exime a un criminal; implica a toda su clase dominante (los gauchos, los negros y los indígenas no pertenecían al vecindario ni tenían diputados).
Para Sanguinetti, la matanza de charrúas en Sal-si-puedes fue “‘poco genocida”. Los sobrevivientes charrúas que “organizados dieron muerte, poco después, a Bernabé Rivera, principalísima figura del ejército patrio y sobrino del presidente” fueron víctimas de una media matanza. Por lo cual Rivera es medio asesino y quienes lo defienden hoy son medio hipócritas.
“Es doloroso por el país que se use la historia de modo abusivo, fundamentalmente para denostar al General Rivera, a quien el país le debe los mayores esfuerzos en la lucha por la independencia.” Cualquier historiador sabe que no hubo pura lucha por la independencia ni siquiera hubo independencia total y menos revolución. Esa lucha estuvo dominada por una fuerte lucha de intereses de clase, de raza y hasta por intereses familiares, individuales. El primer gobierno de Fructuoso Rivera data de 1830. José Artigas, el héroe máximo de la rebelión liberadora del Plata y el más humanista entre los jefes políticos, nunca quiso regresar a vivir bajo el mando de semejantes libertadores. Murió en 1850, tres décadas después de exiliarse en Paraguay. Hoy sabemos que Rivera propuso asesinar a ese “monstruo anarquista”.
Julio María Sanguinetti, el expresidente que tantas veces se puso la bandera de haber asegurado la paz de nuestro país negociando la impunidad de secuestradores y torturadores del Estado militar —América latina, siempre mendigando derechos—, entiende que el genocidio de los charrúas fue realizado por “magníficos esfuerzos de tantos patriotas para consolidar la paz y abrir las rutas del progreso”.
La paz de los cementerios y del olvido.
Reconocer los crímenes de nuestra historia no nos hace peores países. Defender semejantes crímenes contra la humanidad nos hace partícipes. Y si fuimos presidentes, nos hace, por lo menos, sospechosos.
2009
Blanco x Negro = Negro
El centro de los debates en las internas del partido Demócrata de Estados Unidos es un caso interesante y, sea cual sea su resultado, significará un cambio relativo. No es ninguna sorpresa, para aquellos que lo han visto desde una perspectiva histórica. Sin duda, el más probable triunfo de Hillary Clinton no será tan significativo como puede serlo el de Obama. No los separa tanto el género o la raza, sino una brecha generacional. Una, representante de un pasado hegemónico; la otra, representante de una juventud algo más crítica y desengañada. Una generación, creo, que operará cambios importantes en la década siguiente.
Sin embargo, en el fondo, lo que aún no ha cambiado radicalmente son los viejos problemas raciales y de género. El centro y, sobre todo, el fondo de los debates han sido eso: gender or race, al mismo tiempo que se afirma lo contrario. Es significativo que en medio de una crisis económica y de temores de recesión, las discusiones más acaloradas no sean sobre economía, sino sobre género y raza. En la potencia económica que, por su economía, ha dominado o influido en la vida de casi todos los países del mundo, la economía casi nunca ha sido el tema central como puede serlo en países como los latinoamericanos. Igual, entiendo que el desinterés por la política es propio de la población de una potencia política a nivel mundial. Cuando hay déficit fiscal o caídas del PIB o debilitamiento del dólar, los más conservadores siempre han sacado sus temas favoritos: la amenaza exterior, la guerra de turno, la defensa de la familia –la negación de derechos civiles a las parejas del mismo sexo– y, en general, la defensa de los valores, esto es, los valores morales según sus propias interpretaciones y conveniencias. Pero ahora las más recientes encuestas de opinión indican que la economía ha pasado a ser uno de los temas principales de atención para la población. Esto ocurre cada vez que la maquinaria económica se aproxima a una recesión. Sin embargo, los candidatos a la presidencia temen desprenderse demasiado del discurso conservador. Quizás Obama ha ido un poco más lejos en este desprendimiento criticando el abuso de la religión y cierto tipo de patriotismo, mientras Hillary ha rescatado la breve y eficaz multilla de su esposo que, en 1992, en medio de la recesión de la presidencia de George H. Bush, lo llevó a la victoria: It’s the economy, stupid. Su fácil consumo se debe a esa sencillez que entiende la generación McDonald.
Hillary Clinton es hija de un hombre y una mujer pero, a pesar de lo que pueda decir el psicoanálisis, todos la ven como una mujer, and period. Barack Obama es hijo de una blanca y un negro, pero es negro, y punto. Esto último se deduce de todo el lenguaje que se maneja en los medios y en la población. Nadie ha observado algo tan obvio como el hecho de que también puede ser considerado tan blanco como negro, si caben esas categorías arbitrarias. Esto representa la misma dificultad de ver la mezcla de culturas en el famoso melting pot: los elementos están entreverados, pero no se mezclan. De la fundición de cobre y estaño no surge el bronce, sino cobre o estaño. Se es blanco o se es negro. Se es hispano o se es asiático. El perjudicado es John Edwards, un talentoso hombre blanco que salió de la pobreza y parece no olvidarla, pero no tiene nada políticamente correcto para atraer. Ni siquiera es feo o maleducado, algo que mueva a un público compasivo.
Pero las palabras pueden –y en política casi siempre lo hacen– crear la realidad opuesta: Hillary Clinton dijo hace pocos días, en Carolina del Sur, que amaba estas primarias porque parece que se nominará a un afroamericano o a una mujer, y ninguno va a perder ni un solo voto por su género –aquí se evita la palabra sexo– o por su raza (“I love this primary because it looks like we are going to nominate an African-American man or a woman and they aren’t going to lose any votes because of their race or gender”). Razón por la cual Obama le habla a las mujeres y Clinton a los afroamericanos. Razón por la cual en Carolina del Sur casi el ochenta por ciento de la población negra y sólo el veinte por ciento de los blancos votó por Obama. Razón por la cual Florida y California –dos de los estados más hispanos de la Unión– se resistirán a apoyar a Obama, el representante de la otra minoría.
Así, mientras la costumbre ha pasado a despreciar la calificación de “políticamente correcto”, nadie quiere dejar de serlo. Los debates de las elecciones 2008 me recuerdan a la Cajita Feliz de McDonald. Tanto derroche de alegría, de felicidad, de sonrisas alegres no necesariamente significan salud.
La secretaria de Estado de la mayor potencia mundial es una mujer negra. Desde hace años, una mujer afroamericana tiene más influencia sobre vastos países que millones de hombres blancos. Sin embargo, la población negra de Estados Unidos –como la de muchos países latinoamericanos– continúa sin estar proporcionalmente representada en las clases altas, en las universidades y en los parlamentos, mientras que su representación es excesiva en los barrios más pobres y en cárceles donde compiten a muerte con los hispanos por la hegemonía de ese dudoso reino.
2008
Diálogo del amo, moral del esclavo
Uno de los principios más consolidados en la reciente historia de la humanidad es la prescripción del diálogo. Diálogo entre países, entre culturas, entre razas, entre sexos. Sin embargo, al mismo tiempo que la aceptación casi universal de este principio significa un triunfo del antiguo humanismo —como el principio de la necesaria igualdad en la diversidad— no por eso ha de ser un triunfo consolidado en la práctica. Como los demás ideoléxicos positivos, el principio del diálogo entre diferentes debe sufrir de la colonización semántica del poder de turno.
Si los imperios pasados asesinaron en nombre de la verdad verdadera, hoy en día no es posible hacerlo sin recurrir al diálogo. Es decir, se oprime y se imponen los valores del más fuerte en defensa del diálogo, ya que el otro significa una amenaza permanente, la interrupción de esta relación que se asume como igualitaria.
Habría que ver de qué tipo de diálogo estamos hablando en nombre del diálogo, así a secas. No por ser Dios único y sus Sagradas Escrituras las mismas, ha impedido a lo largo de la historia que los hombres y mujeres se odien y se asesinen en su nombre, por causa de las diferentes representaciones que cada uno hace del Padre, por causa de los nombres distintos que cada uno le ha dado, o por las incompatibles lecturas que diferentes sectas hacen de los mismos escritos, en nombre de la verdadera interpretación.
Como todo ideoléxico, también el diálogo se convierte en un instrumento semántico de dominación, de justificación y de manipulación de la conciencia colectiva. Si ese diálogo es una forma de apaciguar los ánimos del oprimido para legitimar una opresión, un estado injusto, si ese diálogo es una simple negociación, concesión o limosna que da el poderoso, el privilegiado, quienes administran las cuotas morales y las narraciones de la historia, entonces no es exactamente el tipo de diálogo que tengo en mente.
En este caso, muy frecuente en las relaciones internacionales, en las relaciones políticas y en las más domésticas relaciones matrimoniales donde predomina la voluntad de uno de los miembros, el diálogo es, en la práctica, un monólogo. Un monólogo semejante a aquellos tratados europeos, que bien supieron usar los primeros humanistas en el siglo XVI, donde la tesis central se exponía en forma de diálogo entre dos personajes, pero todas las razones estaban siempre de un lado y el otro servía apenas de tonto verificador. No muy diferentes son los más antiguos Diálogos, de Platón. Y ni que hablar del estilo de catequesis que practican las modernas cadenas internacionales de televisión, donde, en nombre del diálogo y la información objetiva, un periodista invita a algún débil disidente para burlarse de las opiniones ajenas y confirmar las suyas propias, las opiniones del poder, de la propaganda y del dinero. Como lo formuló en versos el poeta Hebert Abimorad, un diálogo es la verdad dividida en dos partes desiguales. Esto, que a su vez puede ser una verdad inevitable, se convierte en un problema cuando una de las partes se reserva el derecho de dictar cuál es la verdad mayor en un diálogo entre desiguales, en un monólogo a dos voces.
El mismo peligro de manipulación semántica corren los más débiles al consumir irreflexivamente el ideoléxico democracia. No es posible una democracia sin el principio de una progresiva radicalización de sí misma. Es decir, no es posible una democracia representativa, tal como es el anacrónico modelo del siglo XIX; un modelo de democracia estática, orgullosa de sí misma, autocomplaciente, propuesta como ejemplo universal aunque para imponerse deba romper con todos sus propios principios.
Una democracia estática es simplemente el perfecto negocio de las clases dominantes, de las elites más fuertes. Un sistema reaccionario que moraliza en nombre del orden y del progreso. Es decir, una democracia es progresiva o no es democracia, y su objetivo es realizar la conciencia de que este mundo, siempre imperfecto, no tiene dueño legítimo. No por casualidad los conservadores del siglo XIX reaccionaron con furia cada vez que un progresista mencionaba la palabra democracia, obra del demonio según los monárquicos ibéricos.
Recuerdo que cuando era niño me sorprendía escuchar en un informativo que un jugador de fútbol había sido vendido a Europa por varios millones de pesos. Mi madre trataba de aclarar la situación explicándome que, en realidad, lo que se vendía era el contrato de ese jugador. Pero sus palabras finales, simples como su débil corazón, me quedaron grabadas a fuego: “Ni un hombre ni una mujer tienen precio. Ni todo el dinero de todos los bancos del mundo podrían pagar la vida de un solo ser humano”. Hoy en día no sé si esto es verdad o no, sobre todo porque a veces uno debe dudar de qué es un ser humano, un ser deshumanizado o un monstruo con aspecto humano. De cualquier forma, conservo aquella reflexión de mi madre como uno de mis principios morales e intelectuales más básicos.
Hasta el más humilde habitante del rincón más desconocido del planeta vale tanto como el presidente o el rey más poderoso del mundo. Ahora, la moral y los valores, si se miden por la cuota de poder de cada individuo, deberían ser inversamente proporcionales. ¿Cómo confiar en el poder, sobre todo cuando se ejerce sustrayéndolo del prójimo en su nombre propio, en uno de esos tantos delirios de representatividad? Es decir, debería ser más confiable una mujer, un hombre sin poder institucional que aquel que lo monopoliza. No se puede confiar ni en el mejor de los Césares.
Sin embargo, hasta hoy, la verdad ha sido la inversa. Es la moral del más fuerte la que predomina en la práctica y en el discurso social. Incluso muchos pensadores que iniciaron las repúblicas americanas restringieron el voto democrático a aquellos que poseían propiedades, ya que —se argumentaba— el sólo hecho de tener intereses materiales los hacía más responsables para dirigir un país. En otras palabras, quienes poseen mayor poder social siempre van a ser más responsables de defenderlos en nombre de la felicidad ajena. Si esta teoría de la responsabilidad fue alguna vez verdad, lo cierto es que en el subconsciente colectivo, la idea sobrevive aún hoy en las nuevas sociedades, perpetuando el crimen contra la conciencia colectiva —la conciencia democrática.
No hay diálogo entre un esclavo y su amo, aunque éste muestre un gran corazón escuchando a aquel y concediéndole el poder de hablar y elegir el color blanco de su camisa o el nombre blanco que más le gusta según su gusto blanco. No hay democracia cuando unos tienen más posibilidades de educación y de participación en la vida política de su sociedad, aunque cada tanto llegue al gobierno el hijo de un camionero o un lustrador de zapatos se reciba de abogado o se haga millonario vendiendo tomates. Porque una democracia no se define por sus excepciones sino por sus reglas. Ni el diálogo ni la democracia deberían ser simples concesiones que hacen los poderosos motivados por su bondad. Un derecho humano no es un privilegio que se deba mendigar a quienes legal e ilegítimamente se han arrogado el derecho de concederlo cuando lo creen conveniente.
El diálogo y la democracia son derechos, pero nada más que derechos mientras se pretendan ejercer sobre la base de la desigualdad muscular entre las culturas, entre los países, entre los sexos, entre los diferentes de de todo tipo.
Claro, desde este punto de vista, tanto el diálogo como una verdadera democracia son sendas utopías. Utopías, sí, pero necesarias y vitales para la sobrevivencia de un mínimo de justicia.
Ahora, si las elites se reservan el derecho de afirmar que la igualdad de condiciones no es una razón básica de justicia, o que sus hijos y los hijos de un marginado tienen las mismas oportunidades de dirigir los destinos de su sociedad, de sus valores morales, entonces “los menos iguales”, es decir, quienes deben sufrir de esta ideología, de este concepto particular de justicia, también se reservarán el derecho a imponer su propia concepción de justicia por la violencia. Porque a una violencia se responde con otra, y la opresión económica, sexual, religiosa, cultural, ideológica y moral son formas de violencia. Incluso de las peores formas de violencia, ya que uno bien puede recuperarse de un puñetazo en la cara pero difícilmente un individuo se recupera de la violencia moral. Tal es el caso del racismo, del sexismo, del clasismo o de la violencia teológica que define quiénes están condenados al infierno y quiénes han sido salvados, quiénes se comunican con Dios en sus sueños y quiénes sólo son capaces de soñar con una mesa llena de comida.
La historia reciente nos demuestra que este cambio no llegará por la acción armada y revolucionaria de ningún ejército iluminado. Por el contrario, esto sería una regresión y una nueva excusa del poder. El cambio llegará, está llegando, con la maduración progresiva de la humanidad como conjunto, de la incansable crítica como conciencia, de la desobediencia como derecho, del respeto como necesidad, de la dignidad como obligación y de la justicia como orden humano antes que como un simple orden financiero.
2007
El dulce azote del lenguaje
¿Por qué los negros en Estados Unidos se llaman “afroamericanos”? ¿Por qué los blancos no se llaman “euroamericanos”? A los blancos se les dice americanos; a los negros, afroamericanos, que es como decir “casi-americanos”. Porque la palabra “negro” es despectiva mientras nadie se ofende por ser llamado “blanco”. ¿Qué tienen los llamados “afroamericanos” de africanos, además del color de la piel? Más tienen de Europa por asimilación y por reacción que de África por su cultura o por su memoria (y lo digo por haber vivido entre tribus africanas). De los europeos, la mayoría heredó su religión y la ideología capitalista; de los europeos heredaron la máquina, el dolor, la humillación y a veces el resentimiento. Razón por la cual los afroamericanos deberían ser llamados “euroamericanos”, si no fuese porque afroamericano es un eufemismo de “negro” (tabú que indica algo malo) que no se refiere a una cultura africana sino, simplemente, a su color de piel. Algo así como decir “hijo ilegítimo”. ¿Cómo un recién nacido (un ser humano sin pecado) puede ser ilegítimo? ¿Cómo un indocumentado puede ser “ilegal”?
Ninguna palabra es inocente (ya lo sabía Antonio Nebrija en 1492, cuando decía que el lenguaje es el principal compañero del imperio), pero hay algunas que están hinchadas de ideología, como por ejemplo las palabras “libertad”, “democracia”, “justicia”, “liberación”, “progreso”, etc. Usándolas como espadas sagradas, nos permitimos imponer nuestras convicciones aún por la fuerza, como hace casi quinientos años Cortés, Pizarro y tantos otros “adelantados” salvaron a América Latina decapitando, torturando, violando, esclavizando y quemando pueblos enteros como forma de persuasión. Creer que importando e imponiendo un sistema político cambiará automáticamente la realidad de un país es ignorar su cultura y su historia. Bastaría con los repetidos fracasos maquillados de éxitos que tenemos que presenciar cada día en el mundo para darse cuenta de ello. Bastaría con imaginar a China imponiendo un sistema monárquico a Estados Unidos en el 2040, por citar un ejemplo inverso. Para cambiar la cultura de un pueblo por la fuerza se necesitan siglos o décadas de corrupción y violencia, como bien lo demostró la colonización española, la inglesa, la americana… Siglos de violenta narración.
“Seguí mi camino —reportó Hernán Cortés en 1520 en carta al rey Emperador Carlos V— considerando que Dios es sobre natura, y antes que amaneciese di sobre dos pueblos, en que maté mucha gente y no quise quemarles casas por no ser sentidos con los fuegos de las otras poblaciones que estaban muy juntas. Y ya que amanecía di con otro pueblo tan grande que se ha hallado en él, por visitación que yo hice hacer, más de veinte mil casas. Y como las tomé de sobresalto, salían desarmados, y las mujeres y niños desnudos por las calles, y comencé a hacerles algún daño; y viendo que no tenían resistencia vinieron a mí ciertos principales del dicho pueblo a rogarme que no les hiciésemos más mal porque ellos querían ser vasallos de vuestra alteza y mis amigos; y que bien veían que ellos tenían la culpa en no me haber querido servir […] Después de sabida la victoria que Dios nos había querido dar y cómo dejaba aquellos pueblos en paz, hubieron mucho placer”.
Tener una convicción no es malo a priori; todo lo contrario; el problema son los métodos, como la inocente manipulación ideológica del lenguaje. Cada día asistimos a la lucha por el significado, desde los “medios de comunicación”, desde los discursos políticos, religiosos, académicos, etc. Estamos sumergidos en una guerra semiótica y semántica basada en la asociación arbitraria de conceptos-imágenes-palabras que es construida día a día, por repetición, con un objetivo ideológico y económico. Esos premoldeados productos semánticos —la Libertad, la Democracia, la Civilización, el Progreso, etc.— se convierten luego en axiomas donde se asientan las nuevas discusiones, axiomas que hacen suyos hasta quienes deben sufrir el significado impuesto por esta forma de violencia ideológica. Todo lo cual no significa que la libertad, la democracia, la civilización y el progreso no existan; pero por la misma razón de que existen, o puede existir, se los coloniza antes de que sean apropiados por sus víctimas.
El objetivo casi nunca es la verdad, la búsqueda interesada de comprender al otro, de escuchar: el objetivo es ser escuchado, es convencer en nombre de los “verdaderos valores”. Actualmente no existe el diálogo; existen discusiones permanentes, intentos dialécticos de legitimar con símbolos y palabras algo que no depende de los símbolos ni de las palabras. No puedo decir que estamos ante un diálogo de sordos porque los sordos cuando dialogan se entienden.
En ese aspecto nuestro orgulloso tiempo se parece a la Edad Media: por entonces, quien triunfaba por la fuerza de su brazo y de su caballo se atribuía toda la verdad de una disputa dialéctica, ajena al brazo y al caballo. La fuerza no sólo impone su verdad por el miedo y la coacción sino, sobre todo, por la seducción del vencido (luego de masacrados, los mexicanos reconocían llorando ante Cortés que la culpa era de ellos, por resistir a la invasión).
Un hombre pobre nada tiene que enseñarle a un hombre rico sobre cómo hacer fortuna, aunque la fortuna del hombre rico se deba a la lotería o al despojo ajeno. De ahí se sigue que un hombre pobre también es, necesariamente menos sabio y menos inteligente que un hombre rico (razón por la que los presidentes y senadores de una Gran Democracia casi siempre son hombres ricos o amigos de millonarios), con lo cual llegamos a la concusión de que Einstein era un retrasado mental y Sylvester Stallone un genio. Y peor si ese hombre pobre es un habitante del Tercer Mundo —categoría de por sí misma ideológica— que asume y confirma que la riqueza material es riqueza, a secas: espiritual, moral, intelectual, etc.
¿Quién se atrevería a decir que una comunidad indígena que ha tenido la sabiduría de vivir en paz durante siglos es el Primer Mundo? Podríamos decirlo, pero nos rompe los oídos, debido al “buen gusto” que hemos desarrollado escuchando otras frases y otros conceptos prefabricados.
¿Por qué, de igual forma, llamamos “afroamericanos” a seres humanos europeizados por la cultura y por la violencia de la historia? ¿No es una nueva forma de violencia ideológica que hace suya la misma víctima, que de esa forma se define como periférica, por el color de su piel, al tiempo que cree revindicar una cultura como forma de resistencia y reivindicación? ¿No es esta una clasificación compulsiva que una persona de piel oscura se autoimpone, creyendo de esa forma resistir a una imposición? ¿No es esta clasificación una forma de dominación de una ideología que se pretende superar?
Porque, entiendo, una cosa muy diferente es la cultura afroamericana — indudablemente rica, desde Nicolás Guillén en Cuba hasta los seguidores de Yemanjá en Argentina, desde el Jazz en Chicago y Nueva Orleáns hasta la Samba en Río— y otra cosa muy distinta es clasificar a una persona como “afroamericano” sólo por el color de su piel —como si le hiciéramos un favor.
2006
EXCUSAS DEL PATRIOTISMO
La enfermedad moral del patriotismo
Natural es todo aquello que inventaron los hombres y las mujeres antes que naciéramos nosotros; toda mentira que no cuestionamos es necesariamente una verdad. Una mentira útil nunca sirve al engañado sino al que engaña. Una mentira útil, un instrumento de la perversión inhumana es el patriotismo.
Por todos lados vemos inflamados discursos patrióticos, actos públicos, guerras y matanzas, ofensas y contraofensas, ceremonias de honor y ritos solemnes impulsados por esa orgullosa y arbitraria discriminación que se llama patriotismo. Claro, no se pueden montar discursos en nombre de los intereses de una clase social, ya que la tradición no es suficiente para sostener un concepto moralmente insignificante y generalmente negativo, como lo es el concepto de “interés”. Por lo tanto, se apela a un concepto de larga y bien construida tradición positiva: el patriotismo. Con ello, se niega la división interna de la sociedad afirmando la división externa. La división interna —de clases, de intereses— no desaparece, pero se vuelve invisible y, a la larga, se consolida con la sangre del patriota que no pertenece al reducido círculo de los intereses que la promueven. El patriota muere religiosamente por su patria. Su patria concede medallas a sus padres, a sus hijos, y toda la seguridad a sus “intereses”. Así, morir es un honor. El honor no procede de una reflexión moral sino del discurso patriótico, del rito, de los símbolos nacionales, de una virtual trascendencia del individuo en la “salvación” de su patria.
No voy a entrar ahora a analizar el significado de la trágica sustitución de interés real por patriotismo interesado. Simplemente me bastará con anotar que sólo la idea de “patriotismo” es insostenible, desde un punto de vista humano, desde la conciencia de la especie a la que pertenecemos. Es más: el patriotismo no sólo es insostenible para cualquier humanismo, sino que se lo usa para destruir a una humanidad que busca, desesperadamente, su conciencia universal.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.