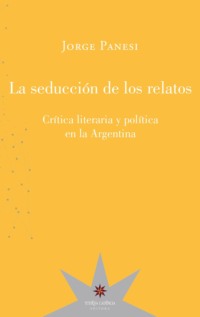Kitabı oku: «La seducción de los relatos», sayfa 2
La red es una rueda de la suerte, del encuentro fortuito tanto como de la destreza para encontrar. […] Bazar Americano confía su futuro a un espacio donde los lectores, reales y virtuales, discutan con la revista y entre ellos.
“Con la revista y entre ellos”. Notable variación en la perspectiva polémica del diálogo, un deslizamiento concreto en el terreno experimental con que se conciben los debates intelectuales en el presente. Pero del artículo con título tanguero queda una nota a modo de residuo que se hace cargo o soporta aún el encierro intelectual, el diálogo trunco, aquello que llamamos “reverberaciones”, y que bien podrían ser diálogos fantasmales. “Ya nada será igual” se hace eco de un debate grabado en el que el comité de la revista analizó la situación argentina en el mes de mayo de 2001. Diálogo y eco de un diálogo. Y así lo presenta Sarlo, como una vuelta y como un eco:
La situación [política argentina] que parecía gravísima, todavía no anunciaba este momento de máxima cerrazón.
Mucho de lo que se dijo en la reunión de mayo es retomado en el artículo de Beatriz Sarlo, como debate o como eco. Quien oficia de fantasma o eco intelectual es la voz de Oscar Terán desde un recuadro gris que “dialoga” con el cuerpo impreso de Sarlo. Interiorización del diálogo y la polémica. Acorralamiento de la discusión clásica entre intelectuales.
Si la discusión no trasciende las fronteras de un “nosotros” que se afirma en una soledad compartida, entonces habrá que hacer lugar al repliegue dentro del material de la revista. Se trata de un corrimiento, una mutación o de un nuevo estatuto interior de la disputa. Ya no el reportaje polémico, ya no la polémica por escrito en que dos boxeadores intelectuales intercambian los golpes o las injurias retóricas, sino la charla, el diálogo ad hoc que luego se transcribe. Sustituto de una polémica que resignó saltar el muro. En estos diálogos transcriptos, un “nosotros” dialoga y eventualmente cree polemizar entre sí o con un invitado que casi siempre parece ser de la familia. Pero no me estoy refiriendo solamente a Punto de Vista, estoy describiendo un género o subgénero dentro de las revistas culturales, como puede verse en los extraños reportajes o diálogos de los que hace gala el contrapunto o la contracara polémica de Punto de Vista, la hermana tuerta de Punto de Vista, la que dirige Horacio González y se llama El Ojo Mocho. Extraños diálogos porque, a diferencia de la hermana mayor, El Ojo Mocho ostensiblemente declina (o finge declinar) la edición de los diálogos, mochos a fuerza de ser insistentes, al borde del anacoluto y el balbuceo.
Este género o subgénero funcionaría en el actual contexto cultural argentino como portador de una definición o autodefinición del grupo editorial, y en el que los otros, el otro, los probables otros de la polémica se refractan y se desdibujan por medio de alusiones. El “nosotros” es exclusivo y se autoafirma en el subgénero que generaliza las particularidades, las exclusividades, las exclusiones. El diálogo trascripto marca un territorio interior, un repliegue, pero al mismo tiempo, lanza un pedido de escucha y de lectura más allá de los límites de la clausura real o imaginaria.
Supongo que a esta altura de mi exposición ya existirán reparos u objeciones. Se me dirá que la frase “Ya no hay polémicas” no se refirió jamás a nada cuantitativo, sino a la calidad y el alcance de las discusiones. Sea, pero precisamente el tono de uniforme melancolía con el que los intelectuales se refieren a estas cuestiones indica no solo un desplazamiento del espacio de discusión, y de los términos mismos en que se emprenden los debates, sino también algo central en la guerra, constitutivo del combate como tal: la claridad con la que se constituye al enemigo. El enemigo es borroso, ubicuo, omnipresente, inasible. En la época de la globalización el enemigo está en todas partes y en ninguna, se nos escamotea sin esconderse, lo que reclama otros parámetros, otros medios y otros lenguajes abiertos, aún imprevisibles para establecer la discusión. Quizá Ludmer viera algo de esto cuando protestaba por las adhesiones congeladas a las teorías canónicas que repiten mecánicamente discusiones ajenas en vez de lanzarse por otros caminos más azarosos, menos reglamentados por el saldo de polémicas ya saldadas. Pero ¿en la teoría social, en la teoría literaria o política hay definitivamente algo ya saldado? Si se trata de políticas culturales, nada es del todo residual y no hay residuo que no permanezca actuante, que no exija una nueva polémica, en otros términos.
Se me objetará también que hablar sobre este nuevo estatuto de las polémicas intelectuales habría exigido un análisis y recuento empírico más detallado del campo. No creo que el puntilloso examen de las numerosas y hasta proliferantes disputas, además del previsible tedio de la audiencia, hubiese arrojado más luz sobre una situación que Horacio González, en consonancia inadvertida con Punto de Vista, ha titulado “Hombres en tiempos de oscuridad”.7 Oscuridad o incomodidad intelectual ante el nuevo estatuto de las polémicas. Es, como en el caso de González, tener que disputar incesantemente con el hermano o con el amigo, según podemos comprobar en la polémica política y teórica que El Ojo Mocho ha sostenido con El Rodaballo de Horacio Tarcus. “Zoon polemikón” titula González un apartado de su revista para disputar con Tarcus. Y comprobamos en este último un empecinado aferrarse a la discusión como un modo de esclarecimiento intelectual, necesario, indispensable, último bastión de la racionalidad. Lo que González le reprocha es la adhesión a un núcleo teórico novedoso, “la nueva subjetividad global”, porque “la nueva subjetividad global […] se parece demasiado al internacionalismo de Juan B. Justo o de la Segunda Internacional”. La racionalidad que El Rodaballo reclama tiene para Horacio González el aire de un prejuicioso dogmatismo:
Los compañeros de El Rodaballo formulan temas relevantes y necesarios. Festejamos su ánimo para la polémica, pues no podemos reclamarla y después desentendernos cuando esta se da. Lo que resulta incómodo –y toda polémica, sin duda, lo es, pues la incomodidad es su propia “búsqueda de racionalidad”– lo encontramos en el blasón pedagógico que se evidencia en una rectitud profesoral que aquí y allá [reparte] amonestaciones como populismo o vitalismo. Demasiados fantasmas para tan escasos intentos –el de todos nosotros, incluyendo los de El Rodaballo– por renovar el pensamiento crítico argentino.8
Quizá sea difícil imaginar una polémica desinteresada en la que no se mezclen los turbios intereses que mueven siempre la lucha por el prestigio intelectual, ni que la discusión pueda llevarse a término sin una buena cuota de dogmatismo en las posiciones. Lo importante es aquí el gesto de búsqueda sin predeterminación de las nuevas formas de la polémica que González parece afirmar: la búsqueda de una racionalidad que no estuviera predeterminada más allá del diálogo mismo, lo que equivale (como en la alusión a la ruleta de Internet en el caso de Sarlo) a la irrupción de una cierta forma del azar y de lo otro.
Porque ni siquiera el combate cuerpo a cuerpo de los oponentes y los intercambios epistolares que puntúan la polémica entre El Rodaballo y El Ojo Mocho escapan del corsé tradicional con que siempre los intelectuales han imaginado la forma del litigio. Y así nos encontramos en el número 11-12 de El Rodaballo con dos cartas de lectores: una de Carlos Correas (autor de una nota bibliográfica que ha enojado mucho a Tarcus), y otra sobre este mismo asunto de Horacio González (a quien Tarcus responde con otra misiva). Lo que Carlos Correas reproduce, como un eco que solo intenta expandirse a partir del intencionado vacío que deniega la polémica, es ese para quién o para qué del diálogo belicoso. Correas se afirma como un outsider intelectual y académico, pone en abismo las condiciones mismas que regulan inexorablemente la disputa:
Jamás discuto con nadie y no busco en absoluto el “debate de ideas”. Soy un hombre solitario y, al menos conscientemente, carezco de tal o cual “política cultural”. Sólo compito conmigo mismo y en esto radica uno de mis orgullos.9
En el ghetto todos se pelean sin vislumbrar un más allá que los redima del obligado cautiverio. En el último rincón solitario del margen académico: así le complace verse a Carlos Correas con orgulloso gesto autosuficiente que reproduce a ciegas la lógica individualista del neoliberalismo económico. Aunque nos invita también a meditar sobre el estatuto universitario de las polémicas, sus regulaciones, sus rituales, sus burocráticas maneras pulidas. La desazón allí (o en el prolongado “aquí” que convierte a El Rodaballo o a El Ojo Mocho, o la propia Punto de Vista, en patios traseros universitarios que intentan escapar a la lógica académica del debate) es quizá la misma: no hay un enemigo claramente identificable, todos son amigos y enemigos, cofrades en el mismo entuerto. Lejos estamos del regocijo juvenil con que los jóvenes polemistas de Martín Fierro atacaban los ídolos, o de la seriedad política y teórica con que Contorno construyó una nueva mirada universitaria sobre las ruinas del estéril acartonamiento académico de la década de los cincuenta. ¿Y hasta qué punto podemos decir que nos hemos liberado hoy, en nuestras polémicas, de esos fetiches constitutivos de la crítica argentina?
De tener yo tiempo y los lectores paciencia, nos convendría visitar otro ghetto, más exclusivamente literario, el de la poesía. No menos sacudido en su repliegue por las polémicas, como nos lo señala la irrupción en ese ámbito restringido de una revista que se llama La Guacha y que apela, en su afán desmitologizante de las figuras canónicas, a los modos y formas de los magazines del espectáculo mediático. Arturo Carrera y Alejandra Pizarnik y otros tantos son abatidos de su pedestal como mitificaciones intelectuales. Sin embargo, si el gesto parricida e iconoclasta posee el picante sabor de un escándalo orquestado, el gusto poético de los redactores forma una alianza con polvorientos nombres que pertenecen a los abuelos (Horacio Armani, Antonio Requeni, Horacio Salas). Como si estos heterodoxos para matar a sus padres, cayeran en la ignominia de celebrar acríticamente el supuesto esplendor de los abuelos.
Si Sarlo, en un gesto de voluntaria confianza10 (“pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad” es su sentencia rectora), entrega al azar electrónico o virtual de ignotos polemistas cibernéticos el futuro de su revista, en el ghetto de la poesía hace ya tiempo que estas virtualidades circulan levantando acres polvaredas de incomodidad en una disputa anónima, artera. El correo electrónico de nuestros poetas hace un tiempo se había estremecido con las crónicas sociales, de sociabilidad poética, de un firmante, “El vampiro de Düsseldorf”, que ejercía sus artes sanguinarias sobre el estrecho cuerpo de la cofradía poética argentina.
¿Un soporte nuevo alcanza para modificar el rumbo, el espesor y la finalidad siempre enigmática de las polémicas? ¿O las hace más secretas, más encerradas, sin contacto con el resto? Como no me veo obligado a contestar estos interrogantes, me basta con señalar que en el “bazar americano” de los debates intelectuales de hoy, apunta con nitidez apenas una sensación, casi un sentimiento: necesitamos de las polémicas y, sin ser capaces de inventarlas (porque en su azar son estrictamente, culturalmente, necesarias y no se inventan las polémicas como se construyen estrellitas de cine), nos precipitamos en la incertidumbre de ensayar sin esplendores un cobijo en la intemperie para una manía o una pasión que es nuestro ser mismo. Porque el tiempo, o todos los tiempos, como dice Derrida, o como dice Hamlet, siempre están “out of joint”. De no estarlo (pero es lo radicalmente inconcebible), vendría uno de nosotros y diría “Ya nada será igual”. Que no es hablar ni de la derrota ni de la insípida esperanza, sino de la polémica.
2 Este trabajo fue leído en el Congreso Internacional CELEHIS en Mar del Plata en diciembre de 2001, un momento muy desesperanzado para la Argentina. Debo aclarar que la supuesta falta de polémicas que procuro refutar como un lugar común bastante generalizado comentaba un contexto levemente anterior, hacia fines de 1990. Conjeturo ahora que la communis opinio, en su desencanto por una inexplicable paz intelectual, presentía la inminencia del descalabro.
3 María Moreno, “El lugar de la resistencia”, en Radar libros, Página/12 (7/10/2001).
4 Ibíd (subrayo yo).
5 Francine Masiello, El arte de la transición, Buenos Aires, Norma, 2001.
6 Ibíd., pp. 22-23.
7 El Ojo Mocho, núm. 15, primavera 2000.
8 Horacio González, “Razón de la polémica, polémica de la razón. A propósito del último número de El Rodaballo”, en El Ojo Mocho, núm. 15, primavera 2000.
9 Carlos Correas, en “Correo de lectores”, El Rodaballo, año VI, núm. 11-12, primavera-verano 2000.
10 “Bazar Americano, el sitio de Punto de Vista”, en Punto de Vista, núm. 70, agosto de 2001.
2. POLÉMICAS OCULTAS11
El título “Polémicas ocultas” tiene una ascendencia bajtiniana, sin duda. A la que agrego un sentido más general y menos localizable. Son polémicas cuyas huellas perduran en el tiempo y que bien podríamos denominar “polémicas constitutivas de una cultura, de una parte o sector de una cultura”. En principio superadas en un momento de la historia, su olvido u ocultamiento es solo aparente: vuelven, no por ser reprimidas sino porque dicen algo del modo histórico en el que se ha formado tal cultura o una franja determinada de ella. El supuesto que subyace a esta denominación, un poco arbitraria por cierto, es que esas polémicas, culturalmente constitutivas, son el motor de un juego a través del tiempo que va anexando nuevas formas de discusión, cancelando otras, reabriendo viejas discusiones. Una polémica constitutiva impone difuminadamente, ocultamente, a los actores que la ejercitan aun con conciencia opaca de sus huellas, límites y derroteros impensados que hay que volver a pensar.
Según este esquema, una polémica o una discusión pública son una punta visible de una fractura más oculta y más vasta. La frase iluminista “civilización o barbarie”, por ejemplo, es a la vez un principio dicotómico de esclarecimiento histórico, sociológico y cultural, una intervención polémica en el plano de las ideas que abre, por la aceptación de su principio intelectivo, una brecha de largo alcance reinterpretada y vuelta a interpretar en los contextos de crisis política. Así ocurre –como es bien sabido– en la interpretación de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa, y casi se perpetúa en las ficciones de Jorge Luis Borges, que al decir de Ricardo Piglia, cierran en el siglo XX un capítulo polémico abierto en el XIX. “Enciclopédico y montonero” sería la frase con la que Borges pretende tempranamente, durante la década del veinte, suturar la brecha, que en realidad se reabre para ubicarse él sucesivamente en el polo bárbaro y luego en el ilustrado. Y si el temprano capítulo de la cultura del Río de la Plata, el que ha opuesto los modos coloniales e hispánicos a las ideas iluministas y románticas, está definitivamente clausurado, la polémica nacionalista de los años treinta y cuarenta desvela la “polémica oculta” cuyo saco contiene también la cuestión del europeísmo y el localismo, la vindicación de las raíces hispánicas, la pureza del idioma nacional y la revisionista valoración de los tiempos de Rosas. Respecto de la pureza del idioma, del casticismo jerárquico y esencial, reflejo de las esencias y jerarquías sociales, conviene recordar que este lingüístico afán defensivo y belicoso reproduce las alarmas y preocupaciones de comienzos de siglo en torno del llamado Idioma nacional de los argentinos (1900), una contribución no retrógrada del francés Luciano Abeille que mereció la controversia de Miguel Cané y Ernesto Quesada12 a la luz de los conflictos sociales que los inmigrantes habían engendrado.
Todo esto ocurre con la revista nacionalista Sol y Luna, que apareció entre 1938 y 1942, estudiada por Marcela Croce.13 Cabría preguntarse leyendo el estudio histórico-crítico de Croce ¿con quién polemiza Sol y Luna?, ¿cuáles son sus adversarios? No son, en el fondo, enemigos circunstanciales, sino grandes corrientes establecidas de pensamiento, acontecimientos históricos liberadores. Enemigos de Sol y Luna son la Ilustración, Descartes, Kant, la Revolución francesa, la Revolución rusa, el liberalismo, el régimen democrático. Amparada en el símbolo de la cruz y la espada, el programa de la revista es conservador, hispanófilo, fascista, franquista, falangista, clerical, restaurador. Poética del resentimiento histórico, su polémica podría pensarse extinguida, al dejar de aparecer la revista en 1942, pero de estudiarse detenidamente las difusas ideas de resentimiento social y cultural del que llamamos “proceso” entre 1976 y 1983, veríamos allí, seguramente, la reactivación de alguna de estas líneas conservadoras y reaccionarias más o menos dispersas que se reúnen en lo que de manera un tanto vaga llamamos “polémicas ocultas”. Aunque oscuramente intuidas por sus agentes estas “polémicas ocultas”, debemos reconocer en los difusos conatos ideológicos de la dictadura de 1976 la clara percepción de un enemigo presente al que hay que destruir masiva y corporalmente, acallando cualquier diálogo y cualquier posible polémica. La cruz y la espada, símbolo pesado que quiere imponerse desde Leopoldo Lugones hasta Sol y Luna en el orden nacional, alcanza entonces una materialización cultural que a modo de un fantasma histórico reaparece dejando su virtualidad para corporizar los viejos anhelos reaccionarios reprimidos. Los fantasmas que siempre se agitan en las polémicas, como esperanza o como temor, reaparecen cuando uno de los bandos en guerra se declara vencedor de la contienda. La polémica no es un juego intelectual que el totalitarismo haya prohijado jamás. Si la consigna que se difunde para restaurar el orden es el miedo, el principal miedo del régimen será el diálogo polémico, porque temporalmente suprime las jerarquías.
Al parecer, es la política más o menos mediada, o impuesta sin mediaciones para acallar el disenso, la que en la cultura argentina (pero podríamos decir, en cualquier cultura contemporánea) regula los marcos de aparición y desaparición de las polémicas. Más aún de las “polémicas ocultas”, cuya conexión con la política está abierta siempre, como a la espera de circunstancias propicias para reactivarse. Porque debe haber, en efecto, un acuerdo básico de igualdad para llevar a cabo una polémica, y también el reconocimiento subjetivo del otro como polemista para que la polémica pueda alcanzar un destino intelectual de esclarecimiento. De lo contrario, sería lisa y llanamente una guerra. En los desacuerdos culturales de largo aliento o “constitutivos”, el silencio o la desaparición de los enfrentamientos intelectuales supone el peso hegemónico de uno de los bandos que declara liquidado el tema de debate.
Sin embargo, no es la guerra y su resultado aniquilador lo único que en la historia intelectual en la Argentina ha silenciado las polémicas. Los acuerdos tácitos y hegemónicos son no menos pesados para el surgimiento de campos de disputa específicos, y particularmente para la razón de ser de los intelectuales, a quienes les gusta autoconsiderarse como campeones de la razón crítica, siempre necesitada de polémicas y discusiones. Uno de los pilares de la configuración del intelectual reside en su capacidad de enfrentamiento a ese peso de los acuerdos hegemónicos a los que siempre debería poner en entredicho. Y estoy pensando aquí en una extraña sensación generalizada de desencanto e impotencia que me pareció muy perceptible hacia fines de la década de los noventa entre los intelectuales argentinos, y que creí poder resumir en una frase que por entonces resonaba con matices nostálgicos y derrotistas.14 La frase, muchas veces oída en ese contexto francamente depresivo, era “En la Argentina, no hay (o ya no hay) polémicas”. Sin tener en cuenta entonces lo que hoy intento desarrollar como “fracturas culturales constitutivas”, que estarían como un telón de fondo siempre renovado de las discusiones y como al acecho, me dediqué, un poco obviamente, a demostrar que la vida literaria y cultural del momento estaba totalmente traspasada y habitada por las polémicas, con un doble supuesto también obvio: la cultura vive de sus propias fracturas porque no puede ser un todo homogéneo, y luego, por la razón misma de los intelectuales que siempre se alimentaron de las polémicas. Pero ¿qué se quería decir con ese acuerdo intelectualmente generalizado del “En la Argentina, no hay polémicas”? Supongo que se aludía al peso de un acuerdo social, ya entonces en completa disolución, y que querían decirse dos cosas. La primera: “En la cultura del menemismo, no pudo haber polémicas”; y también, y en segundo lugar: “La cultura de la Alianza es una prolongación del menemismo y, por lo tanto, en ella no puede haber polémicas”. El desencanto intelectual supondría en alguno de los dos casos la preexistencia de cierto tipo, aunque fuese vago, de esperanza luego desesperanzada. Salvo que la desesperanza fuese estructural, y lo que evidentemente la provocaba, consistía en un doble cambio: un cambio en el estatuto de las polémicas intelectuales, y otro correlativo, el cambio en la función o rol social de los intelectuales mismos.
Pero desde hacía ya dos décadas, el espacio de resonancia de las polémicas se había reducido o enclaustrado; y según este nuevo estatuto polémico, al intelectual solo se lo convoca como especialista a la discusión mediática cuando la índole más o menos abstrusa del tema lo requiere. El intelectual es un funcionario de la cultura (habla el lenguaje oficial), o bien es un especialista (que solo discute con sus pares en un lenguaje especial). En cambio, los periódicos y la televisión se alimentan de otro tipo de polémicas que nacen y mueren más rápido que los suspiros; la discusión intelectual, en cambio, requiere de un tiempo más lento y reflexivo. Salvo que la desesperanza tuviese incluido un tinte nostálgico por un momento privilegiado en que la discusión intelectual se conectaba casi directamente con el polemos de la política, la innovación cultural, los deseos de emancipación casi a punto de palparse en el horizonte…, y la guerra. Por supuesto, me refiero a la década de los setenta (antes del “Proceso”), momento en el que todas las polémicas intelectuales se cargaban voluntaria o involuntariamente de sentido político.15 De ser cierta esta última hipótesis, la desesperanza nostálgica durante el año 2000 o 2001 buscaba en el pasado un punto de anclaje ideal cuyo retorno imposible acrecentaba las ilusiones perdidas. Porque la interiorización o el repliegue de la polémica, su fragmentación en espacios reducidos y su especialización en vocabularios restringidos mostraban de hecho un nuevo estatuto polémico, fruto, a su vez, de una nueva función y estatuto estructural de los intelectuales. Como se vio inmediatamente después, la “crisis de los intelectuales” era enteramente política: lo que se discutía febrilmente en las calles –incluso confusamente– era, como se decía en ese pasado reciente del que espero quede alguna memoria como “polémica oculta”, una crisis de la representatividad y la representación. Las preguntas escasamente formuladas entonces podrían haber sido: ¿qué representan los intelectuales?, ¿a quiénes representan? y, sobre todo, ¿qué pueden hacer para debatir los términos y condiciones de nuevas formas de la representación? Sin duda, había por entonces muchas polémicas; el espacio intelectual estaba traspasado por ellas, y también por las más evidentes pero que se resistían (y se resisten) a las meras indagaciones circunstanciales: las polémicas constitutivas. Quizá el interés académico que se registró en ese momento por el ensayo de interpretación nacional (interés que es cíclico en los estudios literarios argentinos) muestre la búsqueda de esas líneas de discusión axiales que contestarían retrospectivamente aquellas preguntas acerca de la representación y del papel que se les atribuía a los intelectuales, y que ellos mismos se atribuían en los distintos contextos indagados.
La regulación institucional académica reproduce un viejo modo de funcionamiento del medio intelectual a través de la discusión especializada o erudita. No es lo que llamo estrictamente “polémica”, a la que le doy unos alcances más vastos y un interés cultural que supera el necesario repliegue universitario. El saber en las humanidades y las ciencias sociales se propaga y se engendra mediante “discusiones”, verdadero motor de un juego académico en el que sería ingenuo ver solamente el interés por construir la verdad más allá de las disputas por el poder y el prestigio institucional de las distintas capillas. Es un modo institucional, pero también retórico, que exige disposiciones diferentes al papel tradicional con el que se asociaba al intelectual polemista. Ser polemista era uno de los atributos esenciales mediante los cuales se pensaba la figura del intelectual en Argentina (no una condición suficiente del papel o la función, pero sí una condición necesaria del ser intelectual: la capacidad para entrar en polémica, para polemizar, y aun para generar polémicas). Fuera del ámbito académico, rescatando viejas disputas literarias o filosóficas, anticipando un modo de funcionamiento impensado por la índole de cuestiones que la universidad no debatía entonces, Borges titula en 1932 unas páginas que considera “minucias” (“Vida y muerte le han faltado a mi vida” confiesa allí), en Discusión.16 Discusión, entonces, es un ámbito restringido de la polémica, un uso contemporáneo que sostiene y alimenta la vida intelectual de nuestras universidades, del mercado editorial universitario y del mercado universitario mismo. Huelga decir que la matriz de las discusiones universitarias actuales es de espíritu (y cuerpo) estadounidense, como ya había visto proféticamente Max Weber en 1918: “La vida universitaria alemana se está americanizando en aspectos muy importantes”, dice en “La ciencia como vocación” para sintetizar cuál es esa mentalidad estadounidense que coexiste con el sistema alemán, orientado contrariamente hacia el carisma profesoral:
El norteamericano se hace la siguiente idea del profesor que tiene delante: me vende sus conocimientos y sus métodos a cambio del dinero de mi padre, del mismo modo que el verdulero vende coles a mi madre.17
Politizada o, más bien, sectorizada por los partidos políticos tradicionales, la universidad argentina ha discutido teóricamente las minucias de la especialización en el sentido de Weber, plegándose directa o indirectamente, franca o inadvertidamente, al dominante espíritu del tiempo, que para el que la polémica revulsiva que se interroga por el edificio y el terreno social sostenedores de su funcionar se cambian por las confortables y disciplinadas “discusiones”, que adquieren hoy en día, a pesar de su sofisticación teórica, un alcance global. No estoy recriminando nada, sencillamente describo e interpreto una corriente en la que nadamos. Y tampoco estoy seguro de que el privilegio de la extraterritorialidad universitaria que permite decirlo y discutirlo todo sin reservas ni concesiones a poder político alguno (tal como lo presenta Derrida en L’Université sans condition)18 sea algo más que un ejercicio sostenedor del establishment. Dudosa sería la discusión que, en esas condiciones, le permitirían alcanzar el estatuto que entreveo detrás de las “polémicas ocultas”.
Iluminista, transparente y democrática (aunque sometida en secreto por las jerarquías y sobre todo por las jerarquías del éxito académico), la discusión universitaria diseña un modo de producción intelectual que naturalmente encuentra un mercado lector global. Me refiero como ejemplo al libro Contingencia, hegemonía, universalidad,19 publicado en el año 2000 por un conjunto internacional de intelectuales (Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Zizek), que como principio de composición han redactado cada uno de ellos un cuestionario al que luego responden sujetándose al principio del diálogo, la discusión y las conclusiones. Las polémicas constitutivas, en cambio, traspasan los protocolos, se cuelan como residuos ideológicos inesperados en la discusión formal y se someten al desconcertante e inexplicable imperio de las pasiones.
Y con las pasiones quisiera volver a Borges. No por un capricho personal, y menos aún porque lo considere la cifra o el non plus ultra de la literatura argentina, sino porque ha hecho de la polémica, el duelo, el duelo intelectual y las discusiones, uno de los ejes formales de su literatura. Literatura que en ese plano de la contienda cultural se corresponde con las polémicas constitutivas de la cultura argentina. “Enciclopédico y montonero”, la frase que Borges escribió en la década del veinte, resume la intensidad de una pasión dual, pero también la de una brecha histórica que no termina de cerrarse. En las discusiones posteriores (desde 1930 hasta 1955) sobre el nacionalismo, los germanófilos, la hispanofilia, la guerra civil española, el fascismo, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el peronismo, Borges indaga siempre el modo en que la cultura argentina capta, debate y padece esos acontecimientos, proyectándolos en una polémica cultural constitutiva que no se estrecha en la mera discusión de los pormenores históricos contemporáneos.
Vuelvo a Borges y a la pasión que implica la polémica, no tanto por decisión propia, sino por un libro reciente que a partir de una teoría de las pasiones, y de la pasión biográfica asordinada que le sirve de soporte, también vuelve a Borges. El libro de Beatriz Sarlo La pasión y la excepción20 sobresale o escapa de la minuciosa y claustral disputa académica para abrirse a lo inexplicable e irracional de ciertos sucesos históricos excepcionales. No tiene un reconocible afán polémico, pero seguramente despertará reacciones belicosas. No importa aquí discutir los pormenores del análisis de Sarlo, sino indicar que se trata de una intervención polémica. Convendría distinguir pragmáticamente entre lo que llamamos “polémica” de la discusión académica o intelectual, por un lado, y de la “intervención polémica” por el otro. No siempre las intervenciones culturales dan lugar a un desarrollo polémico, tal como ocurre en los duelos o en los desafíos que pueden o no ser aceptados. No todos los polemistas de vocación logran producir polémicas a pesar de sus esfuerzos de compadritos intelectuales. Pero creo que el libro de Sarlo se entrecruza con los hilos de un enfrentamiento histórico cuyos ecos de guerra resuenan todavía en las consecuencias jurídicas de aquellos años de excepcionalidad. En este sentido, La pasión y la excepción, más allá de sus intenciones, se interna en los nudos históricos que no dejan de solicitar la explicación y la interpretación. Suceso excepcional es para Sarlo la ejecución de Aramburu en 1970 y, antes, el mito que la cultura peronista construye alrededor de Eva Perón, y el ocultamiento de su cadáver. “Argentino inevitable”,21 testigo privilegiado o cifra de la trama cultural, Borges se convierte en una suerte de oráculo sin respuesta: “Formo parte de una generación que fue marcada en lo político por el peronismo y en lo cultural por Borges”, dice Sarlo.22 Y encuentra en la trama de la violencia histórica, en su encadenamiento de venganzas sangrientas, dados vuelta y cambiados de signo, la espada y la cruz de la espada que los nacionalistas de Sol y Luna proclamaron con dudoso énfasis retórico. Pero estas espadas católicas y guerrilleras (el conjunto inicial de los Montoneros provenía del catolicismo) se hunden realmente ahora en los cuerpos de quienes deben pagar por los crímenes históricos irredentos: