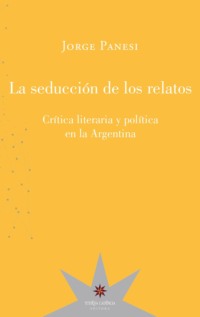Kitabı oku: «La seducción de los relatos», sayfa 5
65 Weber, ob. cit., pp. 83-84.
66 Martín Kohan, Narrar a San Martín, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005.
67 Sandra Contreras, Las vueltas de César Aira, Rosario, Beatriz Viterbo, 2002; Julio Premat, La dicha de Saturno. Escritura y melancolía en la obra de Juan José Saer, Rosario, Beatriz Viterbo, 2002.
68 Julio Premat escribió su tesis (presentada en la Université de Paris III) sobre Haroldo Conti y Antonio Di Benedetto. Claramente no solo defiende su persistencia en criterios que él mismo percibe como “anacrónicos” (p. 13, ob. cit.), sino la validez de su trabajo anterior.
69 Premat, ob. cit., pp. 12-13.
70 “Hacen entonces lo que ya casi no se hacía, esto es, una lectura en sentido clásico, la lectura conjunta de la obra de un autor” (Martín Kohan, “Dos recientes lecturas modernas”, ob. cit., p. 84).
71 “[C]reo que […] el imperativo del corpus […] y la resistencia ante la categoría de obra y autor proviene más de la academia americana, en todo caso de la lectura que la academia americana hace del postestructuralismo francés, y en buena medida de su orientación hacia los estudios culturales, cuyos objetos de estudio (posnacionalismos, fronteras, minorías, marginalidades, géneros, estado, hegemonías y políticas de resistencia, etc.) se nos han vuelto hoy los objetos hegemónicos de la crítica” (Sandra Contreras, “Intervención”, ob. cit., p. 89). El adjetivo “culturalista” no lo ha deslizado Contreras, sino yo.
72 Lo mismo observa Miguel Dalmaroni: “[…] la subjetividad autoral, la ‘función autor’ o la ‘figura’ de autor forman parte de las más poderosas condiciones simbólicas y materiales de existencia histórica de la literatura y de algunas otras prácticas discursivas y artísticas” (Dalmaroni, ob. cit.).
73 Véase el muy transitado “¿Qué es un autor?”, en Michel Foucault, Entre filosofía y literatura, Barcelona, Paidós, 1999, y Jacques Derrida, Signéponge, París, Seuil, 1988.
74 Dalmaroni, ob. cit.
75 En un momento de vacilación terminológica, Dalmaroni llama “artístico” al “posible filosófico”: ver la nota 7 de “Corpus crítico, corpus de autor, corpus histórico emergente”: “Por supuesto, la calificación de ‘filosófico’ para este posible es provisoria y tentativa; según la idea de ‘composición’ que uso para describirlo, podría también calificárselo de musical, o mejor aún, artístico” (subrayo yo).
76 Contreras, ob. cit. pp. 90-91. Se refiere a “Temporalidades del presente” que Ludmer publicó en el Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, núm. 10, 2002, pp. 91-112.
77 En rigor, Dalmaroni discute también los criterios historiográficos utilizados por María Teresa Gramuglio en el tomo VI, El imperio realista, de la Historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé Jitrik, Buenos Aires, Emecé, 2002.
78 “[…] es seguro que en la Argentina algunos sí consiguen trabajo en universidades o en el Conicet, donde el control sobre los principios de lectura es muchísimo más liberal: nadie queda al margen por haber escrito una tesis sobre autor (así que aquí nadie tendría por fuerza que renunciar a escribir una, a excepción de que se crea obligado a legitimar su práctica menos por el poder de convicción de esta que por la concordancia de sus presupuestos con los de ciertos circuitos que garantizarían alguna clase de impacto o de beneficio simbólico o económico” (Dalmaroni, ob. cit., nota 1).
79 No creo, sin embargo, que “el relato de las vanguardias” esté en el mismo plano u orden explicativo que los “grandes relatos” de los que habla Lyotard.
80 Jorge Panesi, “Las operaciones de la crítica: el largo aliento”, en Alberto Giordano y María Celia Vázquez (comps.), Las operaciones de la crítica, Rosario, Beatriz Viterbo, 1998. Me permito recordar dos acotaciones: a) “‘Largo aliento’ califica un gesto abarcador que señala dilatadas y determinantes zonas literarias, culturales, sociales, políticas; este gesto crítico intenta aprehender y extraer de allí nudos, figuras, desplazamientos decisivos, con el fin de que, al construirse, muestren un funcionamiento cultural y sus transformaciones. Aprehensión histórica global, condensada en una sinécdoque significativa. En este caso, todo el siglo XX…”; b) “‘El tema’ debe ser sometido a un proceso de formalización, de relativa abstracción, lo que permitirá construir un sistema relacional estricto y, en definitiva, postular leyes de funcionamiento que se extraen de este tramo crítico privilegiado (el momento ‘auto’ de la operación), el momento de constitución del corpus o el corpus como sistema”.
81 Martín Prieto, Breve historia de la literatura argentina, Buenos Aires, Taurus, 2006.
82 Kohan, ob. cit., pp. 39-40.
5. LA SEDUCCIÓN DE LOS RELATOS:
DIEZ AÑOS DE CRÍTICA ARGENTINA (2004-2014)
Reconozco cierta malicia en utilizar para la crítica literaria dos ideas que pertenecen a la vulgata con la que se piensa, sobre todo en el ambiente mediático, la coyuntura política argentina actual83: la categoría de “relato” (La seducción de los relatos), e implícitamente, la de “década” que la estrecha imaginación de los cronistas politólogos ubica, como en un almacén de ramos generales, entre las pérdidas o las ganancias. Pero se deberá reconocer, más allá de la ironía, que esta elíptica alusión al contexto político, a la relación con la política –deliberada o tácitamente– ha sido desde siempre el gran asunto de la crítica. No entraré en este escarpado desfiladero, no porque crea que haya en nuestro campo una división política de orden partidista que nos haga empuñar las armas retóricas para defender posiciones irreconciliables (otra idea perezosa y omnipresente), sino porque, a pesar de las apariencias, esta cuestión me parece poco interesante. Las políticas en o de la literatura son como ciertos personajes que figuran en la lista de convidados a una fiesta: resultan más exitosos y presentes si no se los invita. Con esto quiero decir dos cosas bastante triviales: primero, que en nuestro discurso no todo es político, para salvaguardia de la política misma, y luego, que finalmente, en relación con la crítica, la política es ineludible.
Y curiosamente, la noción de “relato” pasó de la teoría literaria, la lingüística, la historiografía, las ciencias de la comunicación o la antropología hacia las descripciones de la politología y los periódicos, hasta formar parte de la lucha política misma; por supuesto: para unos, la operación que otros llaman “relato” recibe el más existencial nombre de “proyecto”. Convengamos que hay un aire constructivista en el uso del término “relato”: es una construcción de sucesos, acciones y sujetos a partir de una perspectiva determinada que ordena lógica, temporal y causalmente series heteróclitas entre sí (en este caso se trata de una perspectiva política). El “relato” funciona como una construcción cognoscitiva, retórica y performativa: aquello que da a conocer es producido por la acción del discurso mismo.
Convengamos también que, caídas las pretensiones imperiales y cientificistas de la semiótica o el estructuralismo (una de cuyas invenciones fue la “narratología”), el discurso teórico-crítico que se ocupaba de las narraciones literarias se vio libre de volverse sobre sí y sobre su objeto en busca de categorías descriptivas y explicativas que de algún modo siempre habían figurado en el repertorio de ambos. En la Argentina este movimiento es claramente individualizable en el umbral de nuestro recorte (el año 1999) con la aparición del libro de Josefina Ludmer El cuerpo del delito,84 que es una especie de apoteosis y celebración de los relatos, pero especialmente del relato crítico, o de la utilización de las narraciones como categorías para ordenar amplias secuencias históricas. El relato como instrumento de intelección crítico,85 pero también de “liberación” metodológica, como acabo de sugerir, y según celebra, aliviada, Ludmer:
[El cuerpo del delito] es una zona flotante, […] en la que me puedo mover como quiero, puedo saltar de un “cuento” a otro, y también atravesar tiempos y realidades.86
Ludmer inauguraría algo así como el “pasaje a la narración” de la crítica argentina contemporánea (quiero decir: la crítica literaria liberada de sus propias constricciones discursivas con la pretensión de ser literatura o cualquier otro discurso inclasificable); y, en su siguiente libro, Aquí América Latina. Una especulación,87 difícilmente reconozcamos los protocolos críticos tal como funcionan en el discurso universitario: es ficción, es especulación política y cultural, es un diario casi íntimo, una mezcla de géneros, pero, sobre todo, es narración.
En El cuerpo del delito las notas, esos fetiches legitimadores de la erudición académica, se vuelven también relatos, cuentitos, que adquieren independencia respecto del cuerpo del libro: testimonian el uso maravillado de la biblioteca de Yale donde fueron escritas (en la terminología de Viñas señalarían un nuevo tipo de viaje y un nuevo tipo de relato: el viaje académico). El cuerpo del delito tiene una dedicatoria:
Este trabajo no es […] sino “un trabajo escolar” para mis queridos maestros del grupo Contorno.
Ser discípula de Contorno supone compartir, al menos, una tarea manifiesta o subterránea, la de narrar otra vez, de otro modo, la historia de la literatura argentina. Un proyecto histórico totalizador que se advierte en la construcción de los relatos críticos que abarcan y relacionan distintos momentos de la literatura, la cultura y la política. Si el viaje es lo que permite aglutinar y al mismo tiempo discriminar etapas, sujetos, tramas, tiempos, espacios sociales y sus luchas políticas, como ocurre en Viñas, el delito cumple la misma función en Ludmer.
Pero los maestros no han mezclado los géneros, han mantenido relativamente separada la obra crítica de su otro trabajo literario como autores de ficción, poesía o teatro. Tanto David Viñas como Noé Jitrik han escrito o tratado de escribir historias de la literatura argentina, y ambos, paralelamente, a lo largo de toda su carrera, prosiguieron escribiendo literatura. Como Sartre, que dividió sus esfuerzos entre la narrativa o el teatro, por un lado, y la filosofía y la crítica literaria por otro. En la mezcla de géneros, Ludmer sigue a otro maestro, a Derrida, que no ha dividido su producción en dos apartados diferentes, sino que se ha preocupado por mantenerlos juntos. Dos direcciones posibles, entonces, en el volverse relato de la crítica argentina durante nuestro corte temporal: seguir el camino trazado y reforzado por las instituciones (en particular la académica), manteniendo separados el discurso narrativo de la crítica literaria (podría citar el caso de Sylvia Molloy, Martín Kohan y Aníbal Jarkowski), o bien mixturar las perspectivas en ensayos donde el discurso crítico pierde sus bordes. (Una manera “discreta”, no extrema, de deslizarse hacia otros campos y objetos, además de los literarios, es la inclusión de apuntes o relatos autobiográficos, corroborando “el giro autobiográfico de la literatura argentina” del que habla Alberto Giordano).88
Este esquema o esta simplificación no quisiera soslayar las mutaciones drásticas que hoy borronean la identidad de la crítica literaria, puesto que cambios estructurales ponen en duda su existencia tal como la hemos conocido. Las llamadas por Ludmer “literaturas postautónomas”89 que indiferencian –según ella– realidad histórica y ficción, por un lado, y la literatura con la realidad, por otro, presuponen la desaparición de la crítica, su muerte, su entierro, o al menos, su agonía. (Antes de publicar su último libro, Aquí América Latina, Ludmer sorprende en una entrevista a su interlocutora diciéndole que “ya no ha[ce] crítica literaria”.90 El “pasaje a la narración”, la dosis autobiográfica, la experimentación genérica, y hasta las producciones más aferradas a las ideas convencionales pueden ser un síntoma de desconcierto o incertidumbre ante esas mutaciones letales. En todo caso, la narración como instrumento resulta una extensión lógica que permite abrir los alcances de este discurso hacia dominios culturales más extensos. Se olvida, sin embargo, que este proceso de caída, presentado como forzoso e ineluctable, tiene su contrapartida en una fuerza institucional equilibradora, la universidad, el mundo académico, que mantiene intactos los viejos hábitos, los protocolos y los objetos de la crítica, y que sin revoluciones estruendosas, y sin estremecerse, puede dar cabida a los trabajos de Ludmer.
En el año 2006, Nicolás Rosa parece registrar este afán narrativo o el cobijo interesado que la crítica le presta al relato para aferrarse a otros sostenes: publica Relatos críticos: cosas animales discursos.91 Relatos críticos, título que señala este rumbo, y algunos de los objetos casi inesperados con los que ahora el lector se tropieza. Rosa piensa en este libro en los confines de la crítica literaria y de la literatura, en sus bordes, y las zonas de pasaje: las pasiones, los instintos, los animales. Y aunque no abandona el formato tradicional, es perceptible un querer ir más allá de la crítica misma, o sacarla de sí misma y obligarla a pensar otra cosa mediante el acopio de saberes disímiles. Y la narración acude como microrrelatos, inscripciones circunstanciales o autobiográficas: Nicolás Rosa habla de su madre, de un perro de la infancia, de una mujer santiagueña que en su casa realiza las tareas domésticas, de un viaje por Valencia. Insistencia del detalle cotidiano, de la enigmática dureza de lo real, pero al mismo tiempo, inocultable, surge el pudor ante la autobiografía, un cerco de los protocolos críticos que comienza a resquebrajarse. No es esta grieta lo que se agranda en Relatos críticos, sino la inquietud (o el deseo) por algo que se vislumbra y a lo que se le da la bienvenida sin saber del todo qué habitaciones se le brindarán en la casa hospitalaria.
No es entonces la narración o los relatos sino el síntoma de relaciones alteradas que no implicarían solamente un cambio en los lenguajes que la crítica habla y escribe, un mero cambio de piel o de formato impulsado por el tiempo, o por la renovación impaciente que reclama la rutina. Si la gran cuestión de la crítica ha sido siempre el modo en que se relaciona con la política y, para ser más específicos, con las políticas institucionales de las que depende, las alteraciones que parecen sacudirla provienen del lado de la política. La política en sus manifestaciones culturales no puede desligarse de la técnica, de la técnica comunicativa, de la comunicación de masas, del accionar de los medios masivos, de la manipulación del ocio y del espectáculo, de la técnica de las encuestas y del dominio de la opinión pública. Se imbrica o se mezcla con todos esos factores que afectan y cambian las relaciones estables e institucionalizadas (parlamentarias, judiciales, electorales, culturales) que seguimos inercialmente concibiendo como “políticas” a la vieja usanza e independientes de este compositum. Porque la política forma un compositum inestable, donde se mezclan realidades de todo tipo a las que hay que dominar o aprovechar, incluso las realidades de orden fantasmático: es en el terreno del accionar político más que en el literario (como supone Ludmer) donde ahora no se puede diferenciar entre realidad y ficción, y no solamente por una actitud perversa, mendaz u oportunista de los agentes políticos, sino por razones constitutivas.
Es una verdad de Perogrullo, pero conviene recordar que la casi totalidad de la política y parte de nuestra vida cotidiana hoy día depende, se abastece de, y se tironea con los medios, forjadores de realidad y de relatos, de pequeños relatos y, desde luego, de contrarrelatos que disputan la hegemonía. En la década de los setenta, y desde una perspectiva revolucionaria de la época, quien más insistió en esta conjunción, convencida de que algo cultural y políticamente determinante se jugaba con el vínculo entre los medios de comunicación, la política y la crítica cultural o literaria fue Beatriz Sarlo:
Una crítica cuyo punto de vista se reconozca dentro de una práctica política revolucionaria no puede […] sino privilegiar como objeto los medios masivos de comunicación.92
Saco a relucir estos debates del pasado porque es ya un lugar común en los análisis políticos actuales (y de tan comunes, ineficaces) sostener que existe una reivindicación de algunos aspectos ideológicos de los años setenta que los antiguos militantes, o sus herederos, extrapolan a la coyuntura contemporánea (reedición que podría considerarse parte del “relato” oficial). Sarlo desdeña los análisis que engloban todas las opiniones del discurso kirchnerista bajo el rótulo cómodo de “relato”, una categoría –según ella– machacada y difundida por las carreras de comunicación y los talleres periodísticos.93 Sean o no estas repeticiones históricas del revival revolucionario parte del llamado “relato”, si quisiéramos hacer un balance dentro de nuestro ámbito literario y académico, veríamos que son tantas las reivindicaciones como los mea culpa y los arrepentimientos. Sarlo se ha empeñado desde hace algún tiempo en ejercer la crítica sobre sí misma como actora de esas convicciones revolucionarias setentistas. Y viene narrando con encarnizamiento, sarcasmo e ironía sus cándidas y religiosas posturas políticas de otrora.
Se me ocurrió reflexionar sobre estos aspectos narrativos de la crítica literaria en relación con la política, por una casualidad, por una coincidencia, quizá por un azar que cuando se manifiesta provoca un aura de misterio y despierta en los agnósticos la consiguiente efusión interpretativa, el delirio hermenéutico. En este año, 2014, casi al mismo tiempo que Beatriz Sarlo publica Viajes. De la Amazonia a las Malvinas,94 y se instala de lleno en el género narrativo, Horacio González hace lo propio y nos entrega una primera novela, Besar a la muerta.95 No sé si el rótulo de “crítico literario” es el más adecuado para Horacio González, y dudo que lo acepte para sí, pero admitamos lo que ya se admite en muchos coloquios y encuentros: se coloca a quienes se ocupan de temas literarios en la categoría general de escritores, síntoma de que, en efecto, la crítica literaria se ha vuelto una actividad borrosa.
Lo interesante, lo azarosamente interesante de esta coincidencia es que el gesto literario se da en dos escritores que representan sectores políticos opuestos, dos contendientes que, por otra parte, han demostrado una amable convivencia intelectual. En este momento ambos se han convertido en una suerte de nueva tipología de los letrados universitarios: son intelectuales mediáticos. Como el fenómeno no se limita al charme o al carisma personal, asunto sin embargo no baladí para los medios, nos podríamos preguntar acerca del uso de la figura del “literato” o del “intelectual”, qué plus aportan al discurso dirigido al “gran público”, o qué rédito de inventiva aportan al análisis periodístico quienes además de la política siguen ocupándose de la literatura. ¿Se trata de relatos, se les exige que construyan otra perspectiva novedosa sobre los previsibles relatos de los políticos argentinos? ¿O son legitimadores intelectuales, vueltas de tuerca sobre posiciones ya consolidadas? ¿El poder y el contrapoder buscan en ellos el reaseguro de un prestigio? La discusión de las respuestas excedería los límites de estas reflexiones y mis propios límites.
La casualidad, entonces, como principio. Con un agregado: Sarlo celebra en sus relatos de viaje lo casual, lo imprevisto, lo que llama “fuera de programa”, “un salto de programa”. No parece un punto a analizar políticamente y, sin embargo, es el centro de todos los relatos, la moraleja de todas las fábulas que narra: “[…] las experiencias inolvidables están hechas de materias perfectamente casuales, pero dispuestas de un modo que las vuelve significativas”.96 Es como decir: dar entrada a lo otro, a lo inesperado, a lo azaroso, es dejar de leer el libreto ideológico y la monserga revolucionaria que se cierra dogmáticamente sobre el propio muro que construye. Los jóvenes viajeros contestatarios de los setenta viajan con la guía Michelin, con un mapa o con un libro que adelanta intelectualmente lo que todavía no se conoce ni se ha experimentado. “Viajes de aprendizaje” los llama Sarlo, pero sobre todo, “Viajes ideológicos” como el que realizó a Bolivia y a Perú llena de prevenciones: “[…] no éramos turistas. Pertenecíamos a una categoría imaginaria: jóvenes latinoamericanos. […] Buscábamos América Latina, un espacio y un tiempo futuros”.97 En la medida en que su viaje revolucionario fue motivo de crónica en la revista Los Libros en 1971, Sarlo apunta ahora que en ese artículo escribió “una veloz síntesis de la situación política en Bolivia” (esto es: un sospechoso y apresurado resumen). Los capítulos del libro que narran los viajes a la Puna, Bolivia, Perú y Brasil son una reescritura o una rectificación de aquellas experiencias de “progresismo candoroso”, “una desconfianza antiimperialista” y de “prisioneros de nuestra ignorancia” (“no habíamos leído a Benjamin”, “no habíamos leído La casa verde”, “estábamos sometidos a la metafísica de la presencia”, escribe casi con culpa Sarlo). En este sentido, el viaje a las Malvinas que emprendió como cronista de La Nación en 2012 puede leerse en contraste con el latinoamericanismo biempensante de los viajes juveniles (“forma sistema con los viajes de mi juventud”). Es el viaje contra-militante:
Yo no estoy segura de que quiera conocer más las islas. Y tampoco las quiero, porque quererlas me acerca peligrosamente al nacionalismo del que he tratado de apartarme.98
Si el esnobismo es una de las grandes pasiones argentinas, como sentenciaba Borges, Sarlo abraza con conciencia neurótica esa pasión que atraviesa todos sus viajes, los primeros y también los más cercanos, atiborrados de museos, conciertos, galerías, espectáculos, quizá como acicate de la curiosidad intelectual: “practicábamos una especie de snobismo modernista”,99 dice de los primeros; “voracidad ciega o snobismo hambriento”, “ lo desesperante es que sigo haciendo lo mismo desde hace décadas”,100 confiesa sobre los últimos. De este esnobismo queda también el orgullo de “ser los primeros” que aparece una y otra vez en los relatos: por emprender un derrotero exclusivo, no turístico, como el encuentro con la tribu de los aruba, por usar unos borceguíes primorosos, o equipararse en la ignorancia de la selva boliviana con el Che Guevara, y anticipar lo que todavía no había sido publicado, “ese evangelio del latinoamericanismo antiimperialista, el best seller de Eduardo Galeano”.101
Está claro que en el “nosotros” de Viajes, raramente especificado (solo se destaca la figura de Alberto Sato, exmarido de Sarlo), en su indeterminación deliberada puede caber toda una generación. No se trata de un relato, sino de una elocuente elipsis.
El libro de Horacio González, Besar a la muerta, se inserta en la tradición argentina de la novela centrada en el diálogo o el intercambio intelectual, en la línea de Leopoldo Marechal, Julio Cortázar o Ricardo Piglia. Una tradición que habría que llamar “novela charlada”, o mejor aún –puesto que también aquí está en juego la cultura popular– “novela chamuyada” (“¿No habían sido sepultadas en el polvo literario del pasado las novelas conversacionales?”,102 se pregunta el transcriptor en la primera frase del texto). Un cura prepara un asado al que asisten otro cura que ha abandonado el sacerdocio y un profesor especialista en Max Weber, que pétreamente se llama “Rupestre” (“Rupestre –dice con borgiano equívoco referencial el narrador de la novela– soy yo”).103 Por supuesto, como González, el profesor Rupestre dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales, una facultad tomada por los alumnos. El acento está puesto en lo que González llama “la liturgia peronista” (“el peronismo es todo liturgia”, dice el narrador), en este caso, una carta del confesor de Eva Duarte, Hernán Benítez, a la hermana de Eva, Blanca Duarte.104 El diálogo que se mantiene a lo largo del asado nocturno se centra en dos misterios contenidos en la carta: la aquiescencia de Perón ante la leve orden del padre Benítez para que bese a la muerta, y un dolor secreto (hay que entender: espiritual) de Eva que solo conocen el confesor y las hermanas.
Ese es el esqueleto narrativo, pero la novela de González es también una humorada y una reflexión no solo sobre la liturgia o la cultura peronista, sino también una reflexión sobre la cultura popular argentina en general y sobre su lenguaje. El discurso narrativo se vuelve sobre sí mismo y sobre los usos de las palabras y las expresiones idiomáticas. González elige elementos de la cultura popular o mediática que han quedado grabados en la memoria, como la imagen desolada de aquel supermercadista chino ante el despojo de los vándalos que se vio en la televisión durante los disturbios de diciembre de 2001. A partir de este drama, la novela rescata al personaje y lo entromete en una farsa en la que no falta la odontología mística ni la recepción en la Facultad de Sociales a cargo de los estudiantes durante la toma.
Estas humoradas y farsas de la novela que se asientan en sucesos históricos difuminados o mediados por el humor y la charla son la veta política de la novela. ¿Por qué? Precisamente por la disolución de los conflictos que la historia o la trama política ha creado. Sobre ese material conflictivo, la mirada que predomina es bonachona e instalada en la complacencia. Un ejemplo en el que un antihéroe histórico se transmuta milagrosamente en héroe es Néstor Kirchner:
El gobierno de la época –la época que le era contemporánea a este asado– había asumido sorpresivamente el poder con un partido que se llamaba Frente para la autocrítica y transformación victoriosa […], pretendía heredar las mejores tradiciones del movimiento nacional popular y de la izquierda. Su orientador era una figura hasta ese momento desconocida, un oscuro gobernador de provincias que había permanecido muchos años en las filas conservadoras […], incluso dentro de las que serían acusadas de “vender al país”, pero luego de su inesperada elección asumiría un programa que llamó de centro-izquierda y empleó la sugerente palabra “diezmada” […] para referirse a su generación.105
Sería muy fácil decir que a la mirada condescendiente de uno se le opone la mirada crispada de la otra, y ver en esas posiciones el poder y el contrapoder. Prefiero subrayar lo que para mí formaría una trama abarcadora construida por las preocupaciones dominantes de los que se dedican a la literatura y al análisis cultural, histórico o sociológico. Esa trama no mitiga los conflictos del pasado ni del presente, al contrario, se alimenta de ellos. Sarlo y González comparten el interés por la cultura popular, por el peronismo y la liturgia del peronismo, por el atractivo de Eva Perón y por analizar no solamente el tejido argumentativo-racional de la política, sino también sus aspectos emocionales o míticos. Creo que alcanza para reconocer un lenguaje común más allá de las contorsiones y antinomias del presente.
La trama abarcadora se refiere a ese discurso tan elusivo y frágil todavía llamado “crítica literaria”. El gran relato crítico, el relato de los relatos de la reflexión sobre la cultura argentina desde Contorno, Jitrik y Viñas hasta Ludmer, Sarlo y González (los enumero porque son mi corpus) pasa por dos grandes nudos constitutivos: la cultura fundada por el liberalismo y sus consecuencias felices y también desdichadas para nosotros, sus descendientes, y como otro nudo de reflexión cultural y en correlato o en oposición al anterior, encontramos el peronismo nacionalista, revisionista, antiliberal, con su misterio, su mística o su galimatías que obnubila las clasificaciones políticas. De esos núcleos se alimentan las tramas de nuestros relatos.
83 La coyuntura es la de los años kirchneristas, a fines del mandato de Cristina Fernández. El trabajo fue leído en el Congreso CELEHIS en Mar del Plata (diciembre de 2014) y publicado en la Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, núm. 29, 2015.
84 Ludmer, El cuerpo del delito, ob. cit.
85 “El delito como instrumento crítico” es uno de los subtítulos de la “Introducción” a El cuerpo del delito, ob. cit., p. 11.
86 Ibíd., p. 16.
87 Josefina Ludmer, Aquí América Latina. Una especulación, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
88 Alberto Giordano, El giro autobiográfico en la literatura argentina actual, Buenos Aires, Mansalva, 2009, y Vida y obra. Otra vuelta al giro autobiográfico, Rosario, Beatriz Viterbo, 2011.
89 Josefina Ludmer, “Literaturas postautónomas”, en Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura, núm. 17, mayo de 2007 (en www.lehman.edu/faculty/guinazu/ciberletras/), e incluido en Aquí América Latina. Una especulación, ob. cit.
90 “Elogio de la literatura mala”, entrevista con Flavia Costa, en Ñ (9/02/2008) (en http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/02/09/01603491.html): “–Considero que ya no hago crítica literaria. –¿Qué hace, entonces? –Trato de ver […] algún punto del mundo en que vivimos a través de la literatura. Leo el modo en que la literatura construye realidad […] Y uso la literatura porque tengo entrenamiento en eso, pero se podría ver el mundo a través de cualquier cosa…”.
91 Nicolás Rosa, Relatos críticos: cosas animales discursos, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2006.
92 Beatriz Sarlo, Latinoamericana, año I, núm. 2, junio de 1973, p. 19.
93 Beatriz Sarlo, “Pobre angelito”, en Perfil (9/11/2014), pp. 14-15. Dice al respecto de la categoría “relato”, usada en los análisis políticos del kirchnerismo: “El ‘relato’ fue pensado, en análisis demasiado veloces, como la causa eficiente de los entusiasmos kirchneristas y se convirtió en el objeto de odio de sus opositores. Tanto como un triunfo del relato fue una prueba de lo fácil que es hacer análisis discursivos después de que sus métodos se difundieron masivamente en las carreras de comunicación y en los talleres académicos de formación periodística. A todo tipo de discurso se lo llama relato. Todo acto de gobierno se inscribiría en la esfera narrativa. Y todo relato adoctrina. Si esta fuera una ley de la ideología, miles de nosotros deberíamos seguir siendo católicos después de haber pasado por el catecismo y aprendido la vida de Cristo”.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.