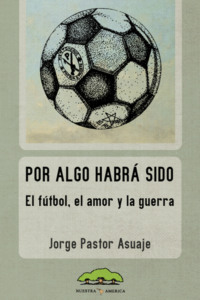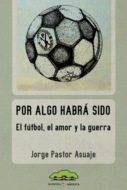Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 10
Zamba p’a ti
Mi conexión principal con la música, sin embargo, seguía pasando por Alfredo. Apasionado por la batería, tenía como ídolo a Mingo Martino, el jazzista cuarentón que estaba siempre con su orquesta en los bailes de Universitario, y no tardó en convertirse en un buen baterista. Pero claro, un baterista no pude ponerse a tocar “La cucaracha”, ni “Para Elisa”, ni “Pájaro Campana”, la batería es un instrumento jodido para ser solista, no es como la guitarra o el piano, ni siquiera como el violín o el bandoneón. Pero había dos guitarristas y un bajista que andaban buscando un baterista para formar un conjunto y se enganchó con ellos.
El cuarteto de Alfredo comenzó a ensayar intensamente, yo me convertí en su principal espectador, en hincha acérrimo y en letrista potencial, porque les había gustado la idea de que escribiera canciones para ellos. Así fue surgiendo mi amistad con los “Raules”, los guitarristas del grupo. Raúl R., la segunda guitarra, era una bestia descomunal, de casi dos metros y más de cien kilos. En cualquier lugar llamaba la atención por su tamaño, sobresalía notoriamente de la media normal. Esa altura no lo hacía sentir superior, sino todo lo contrario; le creaba un complejo terrible. Eso lo descubrí en las vacaciones de invierno en Tandil. Fuimos los dos solos y salimos a dar vueltas por la ciudad, para tratar de levantarnos alguna mina; cada vez que nos acercábamos a alguna yo no tenia mejor idea que joder con su altura. Me puse muy pesado con ese tema (he descubierto que a veces soy un tipo bastante jodido con los defectos ajenos) y Raúl se calentó feo conmigo. Pero después se amargó mucho y se fue a tomar un café solo. Ahí me di cuenta de cuanto le jodía esa estatura que otros mirábamos con envidia. A pesar de su tamaño, Raúl no era un duro, sino un tipo bonachón y generoso. Al llegar el verano nos consiguió un trabajo en una droguería. Ordenando medicamentos durante varias noches pudimos ahorrar dinero para irnos de vacaciones.
El otro Raúl era un virtuoso de la guitarra, que me maravillaba por su capacidad para interpretar a Jimmi Hendrix y, en especial, a Santana. Era el momento en que estaba de moda Santana con su célebre Samba p´a ti.
La introducción de “Samba p’a ti”, tiene un arpegio inconfundible. No era tan difícil, pero pocos podían tocarlo bien, y Raúl lo tocaba a la perfección. Iba al Nacional, como el otro Raúl, y confesaba haber sido hasta no hacía mucho “un boludo atómico”, al que sólo le interesaba hacer facha en el centro y entrar a los bailes del Jockey. Raúl tal vez hubiese conseguido algún éxito como rockero, pero unos años después resolvió que en su vida había cosas más importantes que aspirar a ser un John Lennon o un Mick Jaegger. Para ese entonces ya nos veíamos muy circunstancialmente, aun así la relación establecida entre nosotros perduraba, aunque ya nos unía otro interés, más allá de la música.
Yo sabía que Raúl que había empezado a estudiar ecología y estaba militando en política, pero no sabía en qué organización militaba. La última vez me lo encontré en el colectivo, el golpe de estado tenía apenas un par de meses y el miedo mío una eternidad. Era otoño, la tarde recién había nacido, un sol tímido entibiaba el preámbulo de la amargura. A esa hora, a esa altura del año, los colectivos por el Belgrano se iban llenando con una carga variada de estudiantes, docentes, empleados y jubilados yendo a estudiar, a trabajar, a hacer trámites, a matar el aburrimiento en la casa de algún pariente o a las primeras funciones del cine continuado. Yo venía de City Bell, a los primeros controles de la tarde, estaba sentado en los asientos del fondo de todo, en el medio, porque desde ahí tenía más panorama para observar los movimientos en el colectivo y decidirme a bajar si veía algo raro. En Gonnet subió Raúl y se sentó al lado mío. Cuando uno está viviendo en la clandestinidad no es mucho lo que puede hablar, excepto que esté dispuesto a mentir. “Estoy viviendo en tal lado, estoy trabajando en tal otro”, esas trivialidades que forman parte de las charlas normales entre personas que hace mucho que no se ven, en ese caso no tienen lugar. Raúl* sabía que yo estaba en una situación de seguridad delicada y yo sabía que él tenía una militancia comprometida, y no nos hicimos ese tipo de preguntas. Casi a entredientes iniciamos una conversación política que amenazaba con profundizarse cuando al llegar a la caminera el colectivo se detuvo adosándose a una fila que esperaba a ser revisada por los policías del destacamento. Entonces nos sentimos unidos como nunca lo habíamos estado: por unos cuantos minutos, que parecieron interminables, compartimos el miedo. Casi en silencio, en un colectivo repleto donde era peligroso hablar de ciertas cosas, esperamos que llegara el momento en el que podría decidirse nuestra vida o nuestra muerte. Alguno de los dos podía llegar a no pasar el control, o tal vez ninguno de los dos. No lo sabíamos, todo iba a depender de la sagacidad o de la buena voluntad del policía o del militar que nos revisara, o quizás de algún imponderable que no podíamos prever. Cuando le llegó el turno a nuestro colectivo nos dimos cuenta que el control era selectivo, revisaban a unos sí y a otros no. A nuestro colectivo lo hicieron seguir. Respiramos aliviados y seguimos conversando unas cuadras más, todavía conmovidos por el miedo. Después cada uno se bajó en un lugar distinto y nunca más volvimos a vernos.
Yo supe de él recién tres años después, por los diarios y por los comentarios de los exilados. Junto con su hermano estaba en la larga lista de desaparecidos cuyas madres buscaban denodadamente, sacudiendo la conciencia del mundo. Y la suya, quizás, sea la más emblemática de todas.
* Raúl es Raúl Bonafini
Los primeros trabajos
Lentamente, la música, la política y las vacaciones iban haciéndose un lugar entre nuestras inquietudes, aunque sin desplazar del todo al fútbol. Las salidas de los fines de semana yo las alternaba entre algún programa con los compañeros de Alfredo, las incursiones por las confiterías bailables con Ruben y alguna salida con Julio y con el Pato. Analizándolo en perspectiva, mi vida no era nada sacrificada; estaba enteramente dedicada a las obligaciones del estudio, que no eran muchas: me limitaba a ir al colegio, siempre tarde, y a Educación Física, también tarde, para ser coherente. Hacía las tareas imprescindibles como para cumplir y estudiaba cuando tenía ganas, a las apuradas; aún así, mis notas eran bastante satisfactorias, recién me llevé una materia a examen en tercer año: matemáticas. La profesora era una mujer gorda, muy seria, que me tenía conceptuado como un vago, lo cual se ajustaba bastante a la realidad. El día del examen me fui con el traje negro de casimir inglés que nos había hecho hacer mi padre en su segunda visita en seis años. El traje era impecable, a medida, pero yo tenía el pelo larguísimo, todo enrulado y una pinta de zaparrastroso terrible. Así que la profesora cuando me vio dijo: “Asuaje, si no se peina no entra a dar examen”. Y yo accedí. Me mojé bien la cabeza y entré. Debí haberme negado, ella no tenía derecho a prohibirme dar examen, pero en ese momento ni se me ocurrió rebelarme. Cuando me tocó dar fui tan rápido y tan preciso que me pusieron diez y la profesora me preguntaba asombrada: “Asuaje, ¿cómo hizo?”.
A esa altura mi vieja ya insistía cada vez más conque “vos te tendrías que buscar algún trabajito, con una sola entrada no se puede”. Y yo entré a buscar trabajo, realmente estaba dispuesto a laburar. Alfredo y sus compañeros me habían invitado a ir de vacaciones a Mar del Plata en carpa, dos cosas que yo nunca había hecho: no conocía Mar del Plata y nunca había vivido en carpa. Para poder ir necesitaba plata y mi vieja no podía dármela, así que dependía de un trabajo. Pero no tenía suerte, a los avisos que iba por una cosa o por otra no me tomaban. Hasta que un día me avisa mi vieja que Julio me andaba buscando, el padre tenía un trabajito para nosotros. Me puse más contento que cuando aprobé el examen. ¡Tenía ganas de laburar!
Pero el laburo no era fácil, el padre de Julio había empezado a tomar trabajos de electricidad por su cuenta y le había salido hacer las instalaciones eléctricas de toda una planta avícola. A nosotros nos tocaba hacer canaletas en la pared, a martillo y cortafierro. Fueron pocos días, pero aunque el trabajo era matador, terminamos felices. Unos días después ya estaba con Pancho y con Alfredo haciendo dedo en el cruce Echeverri. Después de siete años volvería a ver el mar.
La experiencia de la carpa en Punta Mogotes fue interesante, aunque de mujeres ni hablar. La avenida Constitución, donde están todos los boliches bailables, quedaba demasiado lejos de nuestra carpa y de nuestros bolsillos. Y no teníamos cancha como para encarar mujeres en la playa o en el centro. Pero sirvió para conocer más de cerca a los compañeros de Alfredo y terminar construyendo con algunos de ellos una amistad que sería eterna.
Oficios de verano
Otro de los oficios fugaces de aquellos veranos fue la limpieza de las piletas del club Universitario. Ese trabajo lo había conseguido alguno de los Raules y fuimos a hacerlo con ellos y con Alfredo bajo la supervisión técnica del Negro Claro, un morocho simpático, bastante más grande que nosotros. Él necesitaba ayuda una vez por semana y de madrugada. Lo exótico del horario tenía una justificación muy simple: a oscuras totalmente era imposible porque no se veía nada y más tarde, con la pileta llena de gente, tampoco se podía. Había que aprovechar entonces las primeras luces del amanecer y terminar antes del mediodía. A esa altura del año, a las cinco de la mañana ya comienza a despuntar una tenue claridad violácea; por un rato el tiempo se estaciona en la indecisa frontera entre la noche y el día. Aunque hacía frío, el entusiasmo por poder ganar un poco de plata y el aspecto espectral del agua convertían el trabajo en un placer extraño, en una sensación parecida a ver amanecer sobre el mar.
Uno de esos días me encontré inesperadamente con Claudia y con Liliana, que iban a pasar el día en el club. Ese encuentro lejos de las aulas de la escuela sirvió para acrecentar una amistad que venía construyéndose desde los primeros años del colegio, a pesar de los cortocircuitos permanentes que se daban entre los varones y las mujeres. Respecto a Liliana, debo confesarlo, tenía un interés que iba más allá del simple compañerismo. Ese día, la presión de la malla negra, de una sola pieza, le marcaba unas nalgas y unos pechos generosos, promotores de un deseo febril que me preocupaba por ocultar. Pero nunca me animé a intentarlo, no sabía como hacer para acercarme a una mujer de una manera que no fuese intempestiva. Además de provocarme fantasías eróticas, Liliana me despertaba una enorme ternura. No puedo decir que estaba enamorado de ella, porque la sensualidad y la ternura corrían por carriles separados. Como mujer me atraían su cuerpo y su cara. Como compañero de escuela, en cambio, sentía por Liliana esa misma mezcla de complicidad y paternalismo que sentía por Joaquín. Éramos cómplices en la cofradía virtual que congregaba tácitamente a quienes teníamos un dolor que nos hacía sentir diferentes a los demás. Con Liliana teníamos dos coincidencias: nos faltaba un padre y nos sobraba la escasez. El padre de ella había fallecido cuando estábamos en segundo año y desde entonces, o quizás desde antes, la abundancia venía escaseando en su casa. Alguna vez la había visto llorar por un aplazo en una mesa de diciembre y me dieron ganas de besarla.
En esos jardines de Universitario, en los carnavales de ese mismo año, Julio se puso de novio con Silvia, así empezó a alejarse lentamente de nosotros, para quedarse al lado de ella hasta ahora. Hoy, más de treinta años después, forman una pareja y una familia admirable.
Son como un sapo los ojos de la india argentina
La rueda delantera patinó al frenar, el colectivo hizo unos metros más y se detuvo. Recuerdo mis mocasines de gamuza, mis medias blancas y mi vaquero negro de corderoy bajando los escalones del colectivo en una tarde de invierno, atormentada por la humedad. Tenía más pinta de guitarrista de rock and roll o de escritor existencialista que de enfermero. Sentí que acababa de poner el pié en el país de la tristeza. La lluvia había dejado una pátina de barro pegajosa embadurnando el pasillo del colectivo, los adoquines de la calle y los senderos del hospital. Las paredes transpiraban una neblina melancólica que se metía en las salas inmensas, se desparramaba por los pasillos, lagrimeaba sobre los fierros descascarados de las camas, embebía los colchones y las frazadas percudidos de mierda y orín, calaba los huesos y perforaba el alma. Todo estaba húmedo. El día era un llanto.
El hospital estaba dividido en dos partes, separadas por una calle que agonizaba en el yuyal de la pampa. De un lado estaban las mujeres y del otro los varones, como ahora. Cuando crucé la calle y entré en Melchor Romero hubiera jurado que el infierno era exactamente así: una sensación de tristeza húmeda y pegajosa envolviendo al mundo. Era como entrar a otro mundo debajo del mundo, aplastado por el miedo y por el olvido
Siempre son tristes los manicomios, pero cuando llueve y hace frío son terribles. La ciénaga humana donde los de afuera vuelcan todas sus miserias, sus traiciones y sus abandonos, sus abyecciones y sus mezquindades, se inunda de un fango implacable que enchastra la ropa de los locos y el corazón de la tarde.
Caminaban libres, mendigando un cigarrillo, una moneda o una sonrisa. Reclamaban deudas impagas de afecto y promesas de libertad incumplidas, con monosílabos que se les caían balbuceando de las bocas babeantes. No miraban con tristeza ni con rabia, sino con una especie de resignación espantosa y penetrante. Con la desesperante resignación de quien ya no tiene ninguna esperanza
Entrar ahí era empezar a transitar la región de la impotencia. La revolución socialista, la expropiación de los medios de producción, el poder popular, ¿servirían también para darle cordura a los locos y felicidad a los tristes? ¿Pasará la revolución por Romero, no quedará demasiado a trasmano en los mapas de la gran marcha de la liberación nacional?, ¿y si se olvidan o toman un camino equivocado?
Ese año yo recién estaba empezando a entender, muy precariamente, de qué se trataba el socialismo, la liberación nacional, el proletariado, la plusvalía y un montón de palabras que aparecían de repente en el lenguaje cotidiano, como diría el Negro Bossio. Pero si me hubiesen dicho que la revolución era necesaria única y exclusivamente para cambiar todo en Melchor Romero, yo lo hubiese aceptado. Yo algo conocía de la miseria y eso sólo ya me bastaba para condolerme y hacerme pensar en la necesidad de un cambio de fondo, pero Romero era algo más que la miseria. Era la miseria agravada por la soledad y la locura. El loco, aunque viva con otros mil o dos mil locos juntos, casi todo el tiempo está solo, tiene su propio mundo, al que se puede entrar usando contraseñas que muy pocos conocen, a veces nadie.
Del lado de los varones, el hospital era un racimo de pabellones entre jardines lúgubres y calles desparejas. Los pabellones eran edificios chatos y amplios. Con techos de tejas y arcadas coloniales por las que se entraba a unos salones enormes y fríos. A derecha e izquierda se alineaban decenas de camastros de hierro, dejando en el medio un ancho pasillo. Pregunté por el primo de mi vieja, y me mandaron a una sala que estaba bien adentro del hospital; tuve que atravesar unos cuantos senderos y pasar por delante de varias construcciones. Allí, en los paredones descascarados, con tizón negro, vi varias veces escrita la misma frase:”son como un sapo los ojos de la india argentina”. Al lado de la frase casi siempre había un dibujo de algo que no alcanzaba a distinguirse bien si intentaba ser el ojo, si intentaba ser la india o si intentaba ser el sapo, pero resumía, de alguna manera, las tres cosas.
Yo era un pibe que buscaba trabajo, de lo que fuera, y podía ser eso. Podía ser. “En el hospital funciona un club para los internados, un lugar que se creó para que puedan hacer actividades culturales, para que tengan una forma de entretenerse y se puedan ir preparando para cuando salgan, los que están en condiciones de salir. Si él empieza a ir ahí a colaborar, a lo mejor después consigue entrar como empleado”. La vieja estaba desesperada por conseguirme un laburo y un día se encontró con un primo casi desconocido que trabajaba como enfermero en Romero, aprovechó y le pidió a ver si no me podía conseguir algo. Él me llevó hasta el club, una especie de casilla Tarzán pero muy amplia, en la que había un par de salas con libros y elementos para pintar y dibujar. No me prometieron nada, pero me preguntaron qué podía hacer y a esa altura lo único que se me ocurrió que yo podía hacer era dirigirlos para hacer ejercicios y jugar al fútbol. Les pareció bien y arreglamos para arrancar otro día. Esa misma tarde conocí a Alfredo, un sicólogo de barba negra rala y pelo largo con el que me tomé el colectivo de vuelta. Me había llamado la atención un hombre que había conocido en el club, me había impresionado por dos cosas: no tenía el aspecto de la mayoría de los otros enfermos, sino más bien el de un empleado que va todos los días a su trabajo, vestido modesta pero pulcramente, y tenía la cabeza deformada debajo de la nuca por una protuberancia enorme. “Ese hombre, me dijo, tiene una inteligencia extraordinaria y sabe muchísimo, en realidad no debería estar acá, pero la lesión le afectó el cerebro. Es una herida de guerra, lo hirieron en la Guerra Civil Española y le quedó una esquirla incrustada”. El viaje con Alfredo fue muy corto, se bajó en La Granja, a un par de kilómetros de Romero:
- No sé si vamos a durar mucho; a nosotros, los del club, los directores del hospital no nos quieren, dicen que lo que hacemos es subversivo, alcanzó a decirme.
- Y tienen razón, le contesté cuando se estaba por bajar. No tuvo tiempo de que le completara la respuesta y lo dejé pensando. A esa altura yo ya empezaba a pensar que trabajar con los locos era una forma de cambiar el mundo.
La tarde que me presenté a iniciar mi trabajo había un sol tibio y claro. En la sala de mi pariente pude reclutar alrededor de una docena de pacientes para iniciar mi experiencia como terapeuta deportivo. Uno de ellos era un gordito panzón y narigón, con cara de ratón y piernas largas, decía constantemente algo así como “Ta gueto” y eso aparentemente tenía un significado distinto para cada ocasión, según me lo traducían los demás. Ese era el más inquieto y el más emprendedor, aunque su coordinación de movimientos estaba lejos de ser la mejor. El resto eran en su mayoría adultos de edades indescifrables, que podrían variar entre los treinta y los cincuenta, algunos físicamente estaban bastante bien y ejecutaron sin muchos problemas los primeros ejercicios que les propuse. Arrancamos trotando un rato en la cancha de fútbol y después hicimos una serie de ejercicios para culminar con una especie de salto al rango: unos se ponían en cuatro patas y otros los saltaban y les pasaban por abajo, alternativamente. Los que iban terminando el recorrido se ponían en cuatro patas al final y así continuaba la ronda. En un momento de pronto veo que uno de los locos queda planchado en el piso, duro, con los ojos desorbitados. “! Cagué, pensé, lo único que me falta es que el primer día de trabajo se me muera un loco”. Pero fue como una epidemia, enseguida se fueron cayendo otros y yo desesperado, sin saber qué hacer. Estaba solo con mis diecisiete años y una docena de locos que se me iban muriendo adentro de la cancha. Pero los otros locos no se desesperaron, eran locos pero no boludos. “No te asustes, es epilepsia”, me dijeron y, mientras algunos fueron a buscar a los enfermeros, otros me ayudaron a socorrer a los desmayados. Poco a poco fueron recuperando la “normalidad”; al rato ya, la tragedia inminente no era más que una anécdota jocosa en mi cortísima carrera laboral. Tan corta que por razones administrativas y no sé cuanto más, me dijeron que no había ninguna posibilidad de entrar a trabajar allí y no tenía sentido que siguiera yendo.