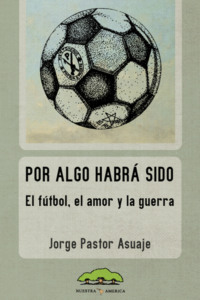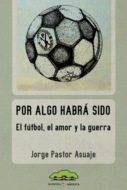Kitabı oku: «Por algo habrá sido», sayfa 12
Grupo de estudio
La mayoría de los que participábamos de los actos y las asambleas éramos independientes. Así fue que nos juntamos unos cuantos y decidimos formar una agrupación que debutó con una volanteada por las escuelas secundarias de la ciudad. A mi me toco ir con Julio Poce a volantear “la Legión”. Así le decían antes a la escuela de 12 y 60, porque recolectaba a los desahuciados de las demás escuelas y tenía una reputación terrible. Esa fue mi primera experiencia militante y también el comienzo de mi relación con Julio.
La agrupación tuvo una vida corta. Los tiempos políticos se aceleraban y si bien no había una desesperación por definirse por alguna agrupación, existía una gran avidez por leer y discutir más sobre política. Así nació la idea de formar un grupo de estudio. El gran impulsor de ese grupo fue Raúl Campañaro, que estaba bastante por encima de la mayoría en lecturas y conocimientos. El grupo no era cerrado, había algunas chicas del Liceo, algunos de Bellas Artes, un grupito de chicas del Normal Uno y un grupo grande del Nacional. Si bien había una tendencia muy marcada hacia el estudio del marxismo, el planteo que se hizo fue muy amplio. Estábamos en los jardines de la facultad de arquitectura y el verano se acercaba. Algunos varones estaban con remeras Lacoste, otros con Fred Perry y otros con cualquier cosa. Las mujeres estaban en vaqueros y zapatillas, aunque algunas andaban también de polleras y tacos y hasta con algún top que les cubría el busto y les dejaba la espalda al aire. No parecía un grupo de proletarios.
- ¿Vamos a leer todo, cosas como “Mi Lucha” o “La Razón de mi vida” también?, preguntó alguien.
- Yo leí los dos, comentó Raúl, poniendo en un mismo plano a Evita con Hitler, pero no en el plano de lo ideológico, sino más bien de lo heterodoxo, casi de lo exótico, Mi Lucha me parece que tiene algunas cosas interesantes, La Razón de mi Vida no tanto. Pronto, sin embargo, comenzaría a cambiar de opinión, sería uno de los primeros en “peronizarse”.
Lo primero que arrancamos leyendo fue Lenín y seguimos con Lenín. Los que no sabíamos nada o sabíamos muy poco, en poco tiempo adquirimos algunos fundamentos bastante sólidos; pero no todos teníamos la misma actitud respecto al grupo. Algunos lo asumíamos con mayor constancia que los propios estudios escolares y para otros en cambio era algo así como una experiencia nueva, casi una forma más de diversión, comparable a los bailes, a la música, E, incluso, para pocos, muy pocos, a la marihuana.
Una pelota trancada en el barro
En Colombres y Amsterdam, pero también en Estocolmo y Brisbane, en Veracruz y en Milán, en Londres y en Galipán, en Managua y en Islambad, en Acarigua y en Leningrado, en todas partes donde hubiera un uruguayo tomando el amargo mate del exilio, las imágenes de aquel acto perduraron durante mucho tiempo como el recuerdo más lindo del pasado. Esa noche casi fueron felices. La ilusión de la victoria nació a los pies del palco donde el general Liber Seregni convocó a la movilización de masas más grande que se hubiera visto hasta entonces en toda la historia del Uruguay. Por primera vez la fragmentada izquierda oriental había podido conformar una alternativa electoral seria, tan seria que la derecha tradicional se convulsionaba histérica e histriónica, agitando la imagen esperpéntica de un comunismo que se instalaría para expropiarlo todo: las cachilas de los que paseaban los domingos por la dieciocho; las reposeras de los que tomaban sol en Carrasco; los tomates de las quintitas de La Teja; las parrillas de los asaditos de los sábados; el azúcar a los que tomaban mate dulce y el termo a los que tomaban en la calle. Todo eso y cosas mucho peores pasarían en el Uruguay si el Frente Amplio ganaba las elecciones. Los blancos y los colorados andaban aterrados. Hacía como un siglo que venían alternándose en el gobierno y nunca se les había ocurrido que ese esquema monolítico algún día podría alterarse.
Repentinamente unificados por el terror al demonio rojo, organizaban caravanas por las ciudades y pueblos del interior y por todos los rincones del Uruguay, clamando por la democracia y el estilo de vida occidental y cristiano. Una de las radios recordaba constantemente las palabras del fallecido Benito Nardone, “Chicotazo”, un líder agrario muy popular y fervorosamente anticomunista. Recuerdo también una muchacha solemne que convocaba con voz necrológica a todos los jóvenes uruguayos a luchar contra el comunismo y sumarse a la JUP. Pero no era la Juventud Universitaria Peronista, que todavía no existía, sino la Juventud Uruguaya de Pie. En la Argentina la campaña electoral vecina tenía una repercusión muy fuerte. Nunca se le había prestado mucha atención a lo que pasaba del otro lado del río, porque la patria de Artigas hacía más de cien años que era, tediosamente, estable. No se habían dado golpes de estado ni grandes convulsiones. Los gobiernos se sucedían con una legitimidad institucional intachable, apañados por una economía relativamente próspera y por una cultura bucólica que sumergía al país en una tranquilidad dominguera. Recién en los últimos años la aparición de los Tupamaros había sacudido el letargo revolucionario de la Suiza de América, el país más culto, mejor organizado y más democrático del continente. Un país de fecundos campos con praderas salpicadas de cuchillas y tajeadas de esteros, con toros premiados en las exposiciones internacionales y con palacetes versallescos. Pero también con peones rurales en condiciones de trabajo medievales y obreros urbanos de salarios miserables. Por eso los Tupamaros no habían surgido como un exabrupto de extravagancia política, germinada por el ocio improductivo de una intelectualidad rechoncha, sino como el resultado inevitable de un estado de cosas que ya no podía disimularse. La crisis uruguaya no era reciente, venía engendrándose desde hacía más de una década, eso era lo que decían los indicadores económicos y los analistas políticos. Pero para el sentimiento popular uruguayo, la crisis había empezado en Suiza.
Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, escribió la historia de la organización en tres libros pletóricos de análisis y anécdotas. Para él, la crisis empezó “el día en que esa pelota de Schiaffino quedó trancada en el barro”. No dice más nada, pero para el que conoce un poco de fútbol y conoce un poco del Uruguay, no es difícil descubrir cuál fue “esa pelota de Schiaffino”.
Apretujado entre dos colosos territoriales y recostado sobre un río que le inundaba la vida, el Uruguay había sacado pecho ante el mundo envuelto en uno de los colores de su bandera. Las formidables cosechas de granos y los suculentos embarques de carnes no solo habían permitido el surgimiento de una oligarquía afrancesada, gastadora de fortunas en los salones de la alta sociedad parisina y en los prostíbulos de las bajas clases montevideanas. También había engendrado un estado benefactor y generoso, capaz de darse el lujo de meter en un barco a un puñado de botijas habilidosos para que fueran a mostrar la grandeza deportiva de la nación en el corazón mismo de la historia universal.
Cuando la delegación uruguaya llegó a París, en el verano boreal de 1924, el resto de los participantes sabía poco y nada de ese contingente heterogéneo de indios, negros y rubios que, según decían, tenía alguna idea del juego. Pero la primera comprobación fue decepcionante: los yugoslavos, sus rivales del debut, se llegaron hasta el lugar de entrenamiento de los charrúas con la idea de espiarlos. Enterados de esa presencia, los uruguayos montaron inmediatamente una pantomima y empezaron a moverse de una manera grotesca, profiriendo aullidos semejantes a los gritos de guerra indígenas y pegándole a la pelota con una impericia calamitosa. Tranquilizados por la precariedad futbolística de sus rivales, los europeos se fueron a dormir seguros de un fácil triunfo.
El desconcierto de los pobres defensores balcánicos cuando empezó a rodar la pelota fue absoluto. No sólo descubrieron que sus rivales no eran los rudimentarios aborígenes que habían creído, sino que además poseían un virtuosismo jamás visto en una cancha del Viejo Mundo. Eran los tiempos en que el tango reinaba en los salones europeos y esos once uruguayos, vestidos con el celeste de su bandera, le agregaban una pelota a la coreografía de la danza nacida en los arrabales del Plata. Deslumbrando al mundo del balompié, alcanzaron la cúspide olímpica en el estadio de Colombres, donde comenzó a forjarse una leyenda que durante treinta años les permitió a los uruguayos mirar al mundo desde arriba, desde donde aún las propias miserias se veían más pequeñas. En esos treinta años fueron dos veces campeones olímpicos y dos veces campeones mundiales, gloria más que suficiente para repartir entre apenas un millón y pico de habitantes, los pobladores del afortunado país.
El triunfo en los juegos de Amsterdam en el 28 también tiene su historia, como la tiene el primer mundial hecho en el propio Montevideo en el 30 y ni que hablar de la victoria del Maracaná en el 50, pero es demasiada historia para meterla en estas páginas. Corresponde al tiempo en que los uruguayos vivían bien, o al menos así lo creían, hasta aquella lluviosa tarde alpina en que la leyenda alcanzó el punto máximo de su heroísmo para comenzar a declinar, definitiva e irremediablemente.
Como devotos en torno a un sacerdote, esa tarde los uruguayos volvieron a congregarse junto a los aparatos de radio. Cuatro años antes el ritual había sido el mismo y las circunstancias parecidas. La vida cotidiana de un país se detenía para esperar que el éter hiciera de mensajero del dolor o la alegría. También, como cuatro años antes, sólo los uruguayos creían en sus propias fuerzas. En aquella oportunidad once hombres habían enmudecido a doscientas mil personas apiñadas en el estadio “mais grande do mundo” para ver salir campeón a un equipo brasileño que había llegado demoliendo rivales. Ahora el adversario era la maquinaria futbolística más perfecta que se hubiera visto hasta entonces en una cancha. Habían humillado a los ingleses en el mismísimo Wembley y acababan de aniquilar a todos sus rivales en los primeros partidos de ese mundial. Ferenk Puskas era el director de ese quinteto de violines gitanos que adormecía a los defensores con una sinfonía de toques y combinaciones mágicas, como las azules aguas del Danubio. El esplendor del extinto imperio austrohúngaro estaba en los pies de esos magos magiares. Uruguay había tenido que sudar demasiado para avanzar en el campeonato y por eso Hungría era el favorito absoluto. Eso era lo que se pensaba en todo el mundo, menos en el Cerro y en Maroñas, en Canelones y en Durazno, en Minas y en la Ciudad Vieja. Lo que se seguía pensando cuando los húngaros hicieron el primer gol y hasta cuando hicieron el segundo. Y más aún cuando, maltrecho, el gran capitán tuvo que abandonar el campo de juego con una lesión gravísima. Llorando de impotencia el héroe del Maracaná, Obdulio Varela, debía dejar a su equipo con un hombre menos, los cambios todavía no se habían inventado.*
Con un jugador de más y con dos goles de ventaja, los húngaros ya se estaban probando los trajes de gala para la gran final en Berna. Pero Uruguay, todavía, era el campeón. Tenía la calidad de un jugador prodigioso y la garra de la tribu que nunca se había rendido ante el conquistador español. Por eso, el silencio en rededor de las radios estalló primero con un largo grito que estremeció el Plata y después con otro más fuerte y más largo, que atravesó el océano y cruzó los Alpes para decirle al mundo que para la celeste los milagros eran posibles. En ese momento, cuando el marcador estaba empatado dos a dos, allí debe haber quedado esa pelota de Schiaffino, el más brillante jugador uruguayo de la segunda mitad de siglo. Tiene que haber sido ese el principio de la crisis, no pudo haber sido otro. Después, el hombre de menos, la cancha barrosa y la calidad de los húngaros fueron demasiados para tanto heroísmo. Hungría terminó ganando cuatro a dos en el alargue y en el Uruguay todos se dieron cuenta que nada volvería a ser igual.
Para el Mundial de Suecia en el 58 Uruguay ni clasificó, en el de Chile en el 62 tuvo una actuación pobrísima y en Inglaterra en el 66 fue perjudicado alevosamente por los fallos de un árbitro inglés que los dejó con nueve hombres para que los alemanes pudieran seguir en camino. A fines de los sesenta cada vez era más difícil vivir únicamente de la gloria de aquel pasado y más difícil aún vivir de los sueldos que se pagaban. Por eso los Tupamaros tuvieron un crecimiento que no sólo llegó a preocupar seriamente a la oligarquía oriental, sino a los mismísimos yankees, quienes enviaron a sus mejores torturadores a reprimir el movimiento. La represión fue bastante efectiva, pero no pudo evitar dos cosas: que el modelo organizativo de la guerrilla urbana trascendiera a otros países del continente, en especial a la Argentina, e incluso al mundo, y que el resto de la izquierda uruguaya viera como posible conmover al sistema político bipartidista. Aunque en el Frente Amplio la presencia de los Tupamaros era minoritaria, nadie ignoraba que toda esa efervescencia había sido producto de su irrupción en el escenario. Que ganara el Frente Amplio significaba que el socialismo estaba al alcance de la mano, cruzando el río. El socialismo o algo parecido, algo como lo de Chile, donde el gobierno de la Unidad Popular tenía cada vez más oposición por parte de la alta burguesía y de los norteamericanos. Pero si había un gobierno socialista en Uruguay después íbamos a hacer el socialismo acá y entonces sí, la cosa iba a ir en serio porque sería una revolución a fondo y los chilenos y los uruguayos y los paraguayos y hasta los papagayos, todos se iban a poder apoyar en nosotros y el socialismo se iba a desparramar por toda América Latina.
A esa altura la política ya había entrado en el barrio. Las charlas en la esquina ya no eran solamente sobre fútbol o sobre mujeres, lo que pasaba en el país y en el mundo empezaba a ocupar un lugar. Las diferencias de edad se iban achicando, los que tenían dieciocho o veinte cuando nosotros teníamos once o doce ahora andaban por los veintipico y no tenían grandes secretos que develarnos. Las afinidades se iban dando, más que por la edad, por los intereses de cada uno: yo me daba cuenta que los “grandes” de antes hablaban de igual a igual conmigo y prestaban atención a las cosas que decía. Sobre todo los que estaban más politizados. Aunque algunos habían tenido un fugaz paso por la universidad y otros habían estado cerca de entrar, no eran precisamente “universitarios”, eran los muchachos de mi barrio, los mismos con los que jugábamos al fútbol en la canchita y al carnaval con las mujeres. Los que entraban de noche a mi casa para afanarse las ciruelas de mi abuelo, los que se paraban a hablar con él para que les contara chistes verdes. Esos mismos, ahora estaban interesados por las elecciones en el Uruguay.
La noche anterior con cuatro de ellos: el Clavo, el Pelusa, el Vicente y el Yuyo Calcaterra, que vivía un poco más allá, por el lado del Fortín de Zona Sud, nos quedamos charlando hasta la madrugada, sentados en el cordón de la vereda en frente de la Plaza Castelli, haciendo especulaciones sobre las elecciones uruguayas. Soñamos con el triunfo del Frente Amplio en la otra orilla y con las masas movilizadas hacia la toma del poder de este lado. Pero para eso había que organizarse, la revolución no se iba a hacer sola; era necesario construirla y la forma de construirla era militando y para militar había que definirse, aunque a uno ninguna de las opciones que conocía lo convenciera del todo. Además, ser independiente significaba poder definir un modelo de socialismo a la medida de uno mismo, perfeccionado por la libertad de no tener que ceñirse a ningún modelo existente. Porque si uno toma como base un modelo que existe, es fácil encontrarle los defectos; pero si toma uno que no existe, no hay forma de criticar sus fallas. Empezábamos a ser conscientes, sin embargo, de que no era posible ser protagonista desde el individualismo absoluto:
- Yo si tengo que hacer una pintada la voy a firmar I.I., Izquierdista Independiente, dijo el Yuyo.
- Si, y al lado te van a poner “¿Y?”. le contestó el Pelusa.
Nos reímos todos, sabíamos que en el fondo era cierto. Pero todavía había tiempo para elegir.
* Aquí el autor, es decir: yo, cometió un error. Obdulio Varela no jugó ese partido por haberse lesionado en el partido anterior y lo mismo pasó con Puskas. Quien se lesionó, pero ya en el suplementario, fue Victor Rodríguez Andrade”.
El Partido Revolucionario de la Clase Obrera
“La discusión central de la izquierda argentina pasa por definir si es necesario construir el partido revolucionario de la clase obrera o no, hay quienes dicen que ese partido ya existe y lo que hay que hacer es sumarse a él. Nosotros pensamos que no: ese partido no existe, para construirlo es necesario un largo período de formación de cuadros, por eso caracterizamos esta etapa como una etapa prerrevolucionaria y no consideramos conveniente adelantar los plazos…” El discurso no me resultaba del todo convincente, pero él sí. Yo le había oído decir una vez a Raúl, en una conversación con Ana, que había personas que eran honestas y siempre iban a ser honestas, por más que estuviesen políticamente equivocadas; lo daban como ejemplo a Julio, y tenían razón. Por eso le dije que sí cuando vino una tarde lluviosa hasta mi casa, a proponerme esa especie de noviazgo prerrevolucionario con la organización en la que estaba militando. Tal vez le hubiese dicho que sí a cualquier otro, siempre me ha resultado difícil negarme a las proposiciones. A veces por vergüenza, por temor a decir “no”. Pero muchas veces también porque las propuestas me atraen y quiero probar casi todo.
Así me transformé en un disciplinado lector de los farragosos materiales que Julio me acercaba, salpicados a diestra y siniestra, más a siniestra por supuesto, de citas de Lenín, Marx y Engels. Autores que, en especial el semicalvo soviético, eran de lectura obligatoria para ser considerado como un digno aspirante a ingresar algún día, después de muchos años y muchas lecturas, a ese partido que por ahora no se animaba ni a llamarse como tal. Esa modestia o, más que modestia, misterio, era, quizás, lo que me resultaba más atractivo de la propuesta. Me imaginaba que la conducción de aquel grupo era una secta de intelectuales subterráneos, dedicada a propagar sórdidamente la religión del marxismo-leninismo en los mil barrios del Gran Buenos Aires, penetrando hacia el corazón del proletariado por el costado inasible de la clandestinidad. Los dirigentes de ese proto-partido debían de ser seres excepcionales, monjes incorruptibles del materialismo dialéctico que ejercían su apostolado enfundados en los overoles de las plantas multitudinarias de las multinacionales. Ocultos en la austeridad sublime del proletariado urbano, los dirigentes revolucionarios eran para mí, en ese entonces, una especie indemne a todos los males terrenales. No sólo no me imaginaba que pudiesen padecer todas las debilidades humanas, ni siquiera me imaginaba que fuesen humanos. Eran, decididamente, una casta superior; una raza divina, encumbrada a las cimas de la humanidad por el ejercicio consuetudinario de la militancia revolucionaria, el reino en el que sólo lo perfecto estaba permitido.
Uno tenía una imagen totalmente idílica de los militantes clandestinos, como si se movieran en un mundo ficticio, paralelo al mundo real. Se imaginaba reuniones secretas en barrios obreros, donde se delineaba el futuro de la lucha revolucionaria con la precisión clarividente de los profetas del devenir histórico. Y Julio era ni más ni menos que un emisario directo del reino de los cielos marxistas, con Lenín sentado a la diestra de dios padre revolucionario y León Trotski a la siniestra del Espíritu Santo.
Las exigencias del futuro partido para con sus futuros militantes eran mínimas, apenas las lecturas y las charlas. Las charlas consistían en una especie de psicoterapia política individual en la que el paciente, en este caso yo, debía exponer periódicamente sus avances en la interpretación de una teoría que, por otra parte, no tenía muchas posibilidades de ser interpretada de distintas maneras. Vladimir Ilich era lo suficientemente claro y concreto en sus escritos como para que hubiese espacio para muchas dudas y los materiales del grupo, caracterizando la realidad nacional y proyectando la evolución de los acontecimientos, eran tan potenciales que no había posibilidad de comprobación. Uno no tenía información directa, por ejemplo, de lo que pasaba con el Sitrac-Sitram en Córdoba ni con los cañeros tucumanos, ni siquiera en la Peugeot; así era difícil cuestionar lo que ellos decían que estaba pasando y, más todavía, cuestionar lo que decían que iba a pasar. Uno se estaba preparando para actuar algún día, sin saber bien cuándo, cómo, ni dónde. Se suponía que sería en el momento justo, cuando su formación revolucionaria estuviese en su punto exacto de maduración; que coincidiría, a su vez, con el de la maduración de la lucha de clases en la Argentina. En ese momento la participación de uno sería vital en la toma de conciencia de la clase obrera sobre la necesidad de construir su partido revolucionario; cuyos líderes sin embargo ya habían sido elegidos, aunque nadie los conociera. Porque era difícil suponer que los dirigentes del grupo se fuesen a resignar a ser conducidos por otros que no fuesen ellos; no iban a estar organizando con tanto esfuerzo el partido para que después viniese otro a conducirlo. Aunque, y ese creo era el mayor mérito del grupo, no descartaba la posibilidad de terminar sumándose a otras organizaciones para construir juntas el partido, ni la de incorporarse a un partido ya construido. Eso, lo intuyo ahora, los hacía respetables ante mí. Porque eran realmente gente seria, tal vez demasiado seria. Y muy bien intencionada. La historia posterior de la mayoría de ellos demostraría que estaban dispuestos a ir mucho más allá de la teoría y a jugarse enteros en la lucha. Tuvieron sus limitaciones y sus errores, como las demás organizaciones políticas de izquierda, incluidas las peronistas. El precio pagado por esos errores, pero también por los aciertos, fue el que justificó el derecho a cometerlos: cada uno puso su vida en juego.