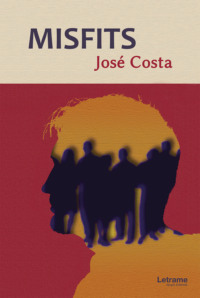Kitabı oku: «MISFITS», sayfa 3
Con la música construyendo una atmósfera bascosa Tomeus volvió al mueble-bar, levantó el hemisferio norte, y tras meditar unos instantes su elección cogió una botella de brandy, vertió una buena cantidad en un copazo, lo alzó a la altura de sus ojos, y a través del líquido ocre se quedó observando el beso que ya enredaba a sus flamantes starlettes, como una provocación que ambas hubieran convenido de antemano: dos criaturas húmedas buceando en su pecera alcohólica, deformadas e impúdicas como zorritas de Egon Schiele. Rápidamente Tomeus se unió a ellas e introdujo su propia lengua entre las de las chicas, dando lugar a un trasiego de salivas y licores que, transportados por un magma untuoso, contenía todos los sabores inesperados de la mezcla. Mientras disfrutaba de la ensambladura, Tomeus también parecía encontrar tiempo para divagar (al levantar los ojos extasiado se dio cuenta de que la viga de madera del techo estaba pidiendo a gritos una capa de barniz), y en medio de los chispazos que producían sus desconexiones neuronales —producto de la excitación y de los mililitros de alcohol, previos a la llegada de las chicas, que trotaban en su organismo— se decía que si fuera capaz de destilar ese almizcle e introducirlo en frasquitos de colores podría venderlo como estimulante sensual para los bajo vientres apáticos, y con lo que sacase de las ventas crearía ungüentos vivificantes y tónicos incitadores que iría consiguiendo con rigurosas investigaciones prácticas de los humores corporales femeninos, para lo cual crearía un gabinete en el que recibiría y trataría a las voluntarias que quisieran someterse a sus lúbricas experimentaciones. De inmediato contó su descabalada idea a las chicas, que, riendo la broma, se ofrecieron para ser las primeras en adherirse al plan global de intervención secretora, de lo que Tomeus se mostró encantado.
Esta entrega facilitó las cosas, si no eran ya suficientemente fáciles, y propició la transición que Tomeus necesitaba para ausentarse momentáneamente. Dejó a las chicas curioseando entre los libros y los discos, ocupadas en toquetear los diversos objetos acumulados en viajes: piedras, artesanías, fotografías, y todo tipo de cachivaches y baratijas, cuyas formas totémicas a veces provocaban sus risas. En el baño, mientras tanto, él iba preparando el ambiente: perfumes en el aire, velas alrededor de la bañera, sales aromáticas en el agua caliente, pétalos flotando. Al recoger las toallas vio fugazmente su imagen en el espejo, que empezaba a empañarse con el vapor. Se acercó al cristal y, con la mano, hizo un hueco en el centro para poder ver su cara; recordó simétricamente el saludo de la pelirroja, en la puerta. Deliberadamente se entretuvo observando su propio rostro enmarcado por el vaho, durante tanto rato que este se fue vaciando de contenido, haciéndose ajeno. Sus ojos y su alma se habían separado de él y lo estaban mirando. Podía verse en ese instante desde dentro y desde fuera a un tiempo, como si ya estuviera borracho, como si se hubiera apoderado de él la clarividencia de la euforia. «Artimañas convencionales de la seducción», pensó de pronto. Era una frase que le venía una y otra vez a la mente como una letanía, y era absolutamente incoherente, vacía, y a la vez definitoria. Miró las velas y los pétalos. No le importaba ser convencional, allí, en ese momento; no le importaba ser un Valentino ramplón y poco imaginativo. No se jugaba nada. No estaba poniendo su alma en ese asunto, pues las chicas iban a aceptar cualquier medianía, si se movía algo de dinero; y aunque los tres estaban allí con la intención de pasarlo muy bien, lentamente Tomeus notó que iba perdiendo concentración, que la excitación cambiaba de región en su cuerpo, aupada por el brandy y el efluvio cálido que emanaba de la bañera, y se iba instalando en su cerebro. De repente necesitaba escribir; necesitaba escribir por encima de fornicar.
Empezaba a anotar la letanía sobre el vaho del espejo, con un dedo, cuando apareció la pelirroja, que le lanzó su saludo de los dinteles de las puertas, y le preguntó si estaba listo. Ella se había desnudado del todo, y la curva praxiteliana de su cuerpo arqueado, apoyado lateralmente contra una jamba del marco, lo excitó sobremanera. Súbitamente el ardor volvió a bajar en tropel hacia su origen, de golpe, como un Nilo irrigando con furia tierras feraces, enredándose en sus arterias y colmando frenéticamente la raíz de su organismo. Dejó de escribir, y en el espejo quedó el principio de su letanía interrumpida: «Art…». Sentía su cabeza como una región devastada, saqueada por la turbiedad del momento. Art, arte. La pelirroja era una estatua griega, eterna y blanca en el umbral de Eros, la perpetuación de la estirpe de Afrodita. «Sí, claro —le dijo Tomeus—. Claro que estoy preparado, irrevocablemente: cruza el umbral del mundo sensual». A la chica le hicieron gracia sus solemnes palabras, carentes de toda lógica contextual, y, riendo, se sentó en la taza del retrete. Tomeus le pidió que no orinase, que lo guardara para luego, porque quería que más tarde «corriera el champán», y de paso tendría la oportunidad de comprobar la calidad del material para el proyecto secretor que pergeñaban. Ella volvió a reír, y en ese momento, atraída por tanta hilaridad, apareció ante ellos la negra, que apoyó su espalda desnuda en la pared como una cariátide art déco, robusta y epicúrea.
«Mistress Mardi Baltimore», anunció la pelirroja extendiendo los brazos hacia la negra. Mardi dobló medio cuerpo hacia delante y sus pesados pechos morenos se balancearon hipnóticamente. Su reverencia sumió a Tomeus en una sucinta ensoñación oriental, surcada por una plétora de meretrices, doncellas y cortesanas, hasta que su voz profunda lo devolvió a la realidad: «Señor Tomeus, va a saber usted lo que es un auténtico mezclote… Lo digo por lo de su proyecto de los frascos de colores; le presento a Lady Belinda Bloom». La pelirroja saludó.
Las chicas eran divertidas, pero la impresión de Tomeus era que una puesta en escena tan teatral podía hacer que la situación fluctuase peligrosamente entre lo solemne y lo festivo, algo que no convenía a la estabilidad bioquímica de su libido, tan poco fiable a esas alturas. Consideraba que, superado determinado punto, las prácticas lúbricas necesitan seriedad, y empezaba a temer que la práctica lúbrica a la que aspiraba pudiera convertirse en humo, perjudicada por una risa improcedente emitida en algún momento clave del proceso. «No sea usted tan serio, señor Tomeus. ¿No se está divirtiendo con nosotras?», dijo Mardi, envolviéndolo en su negro aura animal, aproximándose, intuyendo la derivación de sus pensamientos. Tomeus respondió con una pregunta sobre la procedencia de sus exuberantes nombres artísticos, que vio por primera vez escritos en el cartel anunciador del Aliatar con fogosas letras escarlata, entre otros nombres que no recordaba bien pero evocaban plumas, rímel, suelos pegajosos y tipos con bigotito fino.
Llegadas directamente de ese inframundo (en un taxi cuyo importe quedaba tácitamente incluido en la minuta estipulada), las chicas parecían sentirse cómodas en el entorno que Tomeus había dispuesto para ellas. Pasando por alto la cuestión de sus nombres, se limitaron a reír de nuevo; y sí, en respuesta a la pregunta que le acababa de hacer Mardi, el profesor dijo que se estaba divirtiendo mucho, a su manera, aunque solo fuera por la novedad de desarrollar las actividades que los ocupaban fuera del ambiente nocivo del Aliatar, lo que les daba una inusitada dimensión muy interesante (no lo expresó con estas palabras exactamente, pero ellas entendieron lo que quería decir).
Como antro, el nightclub Aliatar difícilmente rompía con el arquetipo de motelito vagamente siniestro con un halo de depravación, actividades ilegales enmascaradas y lenocinio encubierto. Estaba ubicado en un barrio periférico del sur de la ciudad, rodeado por una maraña de carreteras de circunvalación y un cinturón de polígonos industriales. Y aunque permanecía relativamente aislado, levantado como una caja negra en mitad de un descampado al que se accedía a través de un camino secundario mal iluminado, era muy efectivo reclamando la atención de los noctámbulos a fuerza de fogonazos lumínicos intermitentes, señales que se atisbaban a gran distancia desde las autovías adyacentes, e incitaban a disfrutar sin cortapisas de sus instalaciones: básicamente un bar-salón con escenario, un pequeño cine, y varias habitaciones de distintas categorías en el piso superior.
En el nightclub Aliatar se expedía una tarjeta de fidelidad, lo que daba derecho a disfrutar de los servicios de nivel dos y nivel tres con un sistema de descuentos relativamente ventajoso, basado en el cuponaje, de modo que cada cuatro servicios se podía disponer del quinto por un cincuenta por ciento menos de su tarifa habitual, y copa gratis o baile en privado por añadidura. A los servicios de segundo nivel se accedía por una puerta distinta a la del cine, en el lado opuesto del pequeño vestíbulo, y bastaba con pulsar un timbre y enseñar la tarjeta a quien abriera la puerta para penetrar en la panza tenebrosa del Leviatán: una sala abovedada con neones azules y magenta diseminados, un fresco en el techo que representaba a una Venus mal proporcionada, flotando más como una amenaza que como un reclamo sobre las cabezas de los clientes, y sofás y mesitas, candelabros y búcaros con flores de plástico que a la luz de los neones parecían radioactivas.
En conjunto, el Aliatar parecía un espacio multidisciplinar de lo sórdido, con varios departamentos especializados a los que se accedía con dichos privilegios de club, como un juego con varias casillas que se iban revelando conforme el jugador iba superando estadios. El primer estadio era el más discriminatorio, pues lo que ofrecía el salón principal era más o menos un sótano mugroso y oscuro al estilo Place Pigalle, donde se proyectaban películas de porno retro para que los homosexuales pudieran dar rienda suelta a sus felaciones sobre las butacas desgastadas, y la sensación global era que uno podía salir de allí con una inflamación del aparato genito-urinario y una depresión post mortem de por vida, si tal contradicción fuera posible. Las películas que se programaban, sin embargo, eran de un porno convencional, pensadas más bien para un público mayoritariamente heterosexual, y donde prevalecía el esquema hombre-mujer, y a veces mujer-mujer y hombre-mujer-mujer, pero las variantes no solían ser muchas, y lo que se veía era una colección de los tópicos del género, con códigos muy establecidos: primer plano del rostro del protagonista masculino haciendo muecas para anunciar al espectador una eyaculación inminente, precedido por ciclos de sexo oral biunívoco, penetraciones desde y por detrás, de cara y de espaldas, en posiciones frontales, laterales, horizontales, verticales y fecales, con unos u otros arriba o abajo, de nuevo penetración más o menos clásica para ir concluyendo la escena, y felación final para que el protagonista acabara eyaculando en la boca de la chica, con el aviso previo del primer plano comentado anteriormente. A Tomeus, la nebulosa de ese escenario y de ese ambiente degradado lo retrotraía a las salas urbanas de su primera juventud, a las que acudía de manera clandestina muy de tarde en tarde, en el contexto de una sociedad analógica que no tenía un acceso viable a este tipo de producto. A aquellas sesiones juveniles Tomeus se llevaba una carpeta con folios y un bolígrafo, en teoría para dignificar la situación tomando notas y apuntes sociológicos para un ensayo o una novela con el tema de la sordidez y la autodestrucción, pero en realidad la carpeta le era muy útil cuando salía de la sala y debía disimular su erección en la vida civil, esa vida real de la calle donde nadie estaba en esa coordenada sexual que lo exacerbaba. Así, con la carpeta tapando el centro de su cuerpo y la camisa por fuera para reforzar el escaque, iba caminando de vuelta a casa con un empinamiento doloroso que quería romper la tela dura de su pantalón, y con los ojos y el pensamiento inyectados en un deseo pérfido, insano, turbio, lúbrico e insatisfecho. Internet y su pornografía fácil, accesible, llegó años más tarde para acabar con el encanto de este cuerpo a cuerpo con lo «real», aunque aquellas veladas predigitales fueran en el fondo tan oníricas como las aventuras virtuales de la red, si bien mucho más formativas desde un punto de vista existencial y empírico. La diferencia entre ambas experiencias era lo que se jugaba el individuo: el anonimato, la reputación, la integridad y la vergüenza, pues no había momento más comprometedor que la entrada o la salida de esos lugares públicos a la vista de cualquiera de los transeúntes prejuiciosos que deambulaban por las calles, seres invadidos de una mojigatería pequeñoburguesa o protorreligiosa de cualquier tipo, o imbuidos de la hipocresía venenosa y las represiones culturales de grupo.
Con los años y la práctica, es decir, con el peso de la vida y el mundo a las espaldas, todo acababa dando un poco igual, aunque en el fondo de Tomeus persistiera cierto azoramiento residual a cuenta de la timidez de base, que nunca dejó atrás del todo. Durante una época muy concreta Tomeus acudió al Aliatar con cierta endeble regularidad, llevado siempre del aburrimiento o la disgregación, y de esa fascinación por la autodestrucción que denota una pequeña tara en el sistema emocional, una rotura provisional que, en ocasiones, se convierte en demasiado continuada y afecta a toda la estructura del ser. Si a veces los acontecimientos lo habían devastado, estaba bien ir enterrándolos, acabar con el pasado y su dolor adyacente por medio de la destrucción de todo cuanto tuviera que ver con él, esto es, su propia persona, el hilo conductor del drama, el idiota desmañado que no había sabido dirigir su vida hacia ese remanso de beatitud horizontal, convencionalismo baboso y felicidad impostada. Ahogándose en la liturgia del alcohol y del sexo esperaba restañar una herida que todavía supuraba, dando una dimensión épica y literaria a su autocompasión. Era un camino posible, igual que otros acababan arrimados a la tranquilidad de la fe o de las aficiones, o a la verdad inmutable contenida en la naturaleza. La función, al fin y al cabo, era la misma: buscar un poco de consuelo y un poco de sentido, tapar de mala manera el absurdo de fondo…, aunque intuía que su opción envilecedora era un golpe más preciso, un arma más letal, más directa, un auténtico arponazo en el centro del cosmos.
Las acomodadoras del Aliatar, como el propio local, también resultaban de lo más multidisciplinares, y Tomeus las había visto ejercer en él funciones diversas según las necesidades del negocio. No era inusual que su ámbito de actuación abarcara desde las taquillas hasta los reservados, pasando por el bar y, con menos frecuencia, las tablas del pequeño escenario donde hacían volar sus plumas y brillar sus lentejuelas, en números de escasa calidad cuyo único propósito era espolear a los pocos clientes que allí se congregaban. En la primera fila solía sentarse un hombre mayor, que siempre parecía entumecido y se dedicaba a meter billetes en las braguitas de las starlettes. Mecánicamente, como si fuera una máquina expendedora, el viejo separaba un billete del fajo que llevaba en la mano, y cuando una de las starlettes que se contoneaba sobre el escenario veía el reclamo, se acercaba haciendo movimientos sinuosos hasta quedar al alcance del anciano, que dejaba el dinero sujeto de la goma del slip. El viejo parecía sentir mucho placer con este primario modo de posesión, y a Tomeus le parecía que no se podía caer más bajo; pero luego se miraba a sí mismo, y a todos los que formaban parte de esa fauna: los camareros, los clientes, las propias chicas, y era evidente que todos estaban allí arrastrando un poco sus vidas, aunque en la mayoría de los casos por propia voluntad y en busca de algún beneficio concreto.
La función de acomodadora era solo una más de las pequeñas sumisiones de un trabajo que se adivinaba mal retribuido, pero que no dejaba de tener su valor simbólico, en opinión de Tomeus. A las chicas las había visto desempeñarlo esporádicamente, y cuando por una de esas coincidencias de los turnos le había tocado ser objeto de su atención profesional, se había sentido íntimamente complacido, como si la chica en cuestión fuese una azafata que lo depositara con deferencia en la butaca de su pequeña y secreta denigración personal, pero haciéndole sentir que asistía a uno de los actos más memorables de su vida. La chica (que indistintamente podía ser Belinda Bloom, la negra Mardi —aunque con esta nunca había coincidido, en realidad, y era ahora, en su casa, cuando la veía por primera vez— o una muchacha de rasgos vagamente orientales que era todo delicadeza) literalmente lo acomodaba en un sentido espiritual, y no solo en el sentido físico de hacerle aposentar el trasero sobre la butaca, dándole sosiego a un alma que quería librarse por puro epicureísmo de un tormento que le corroía las entrañas. Ese acomodo espiritual, más que otra cosa, es lo que iba buscando Tomeus con cada escapada al Aliatar, y también con la inusual velada que estaba teniendo lugar en su casa, un paso más en la escalada personal en busca de nuevas experiencias vermicidas, un exterminio de gusanos en toda regla, humanos con rostros concretos, frustraciones personales, insatisfacciones vitales, simple especulación con el ocio y el aburrimiento, materia para su escritura, y ampliación de los horizontes particulares en términos de experimentación total y sentido lúdico-trágico de la autodestrucción y la prospección continuada en las cloacas del lado salvaje, aunque en realidad las cosas no fueran para tanto: un poco de compañía convenida para matar el tiempo y para sentirse ridículamente canalla por un rato, equilibrando el mecanismo de una psique a la deriva y dejándose acomodar estrictamente con cierta forzada ternura.
Algo había salido bien esa noche, para variar, porque las chicas parecían encontrarse a gusto y entregadas, y personalmente más allá de la simple y fría cortesía profesional que normalmente acababa dejando su baba de melancolía pegajosa en los intervinientes. Esa noche todos jugaron sus juegos: corrieron los dos tipos de champán, como se había sugerido; rieron, pusieron a prueba sus anatomías, charlaron, y luego la velada tomó ese rumbo que ninguno había previsto, donde la cáscara empezaba a romperse y el núcleo de la intimidad verdadera empezaba a asomar, como una pulpa frágil, y los tres supieron que era momento de poner fin a la velada.
8
El profesor de Física bisbiseaba ensimismado-ensimismante sus lecciones teóricas, repasándolas, y acababa siempre por hablar a sus objetos, dirigiéndose a ellos como si fueran entes frágiles, únicos, con ternura y condescendencia. El abstraimiento blando con el que rezongaba su soniquete hacía crecer en la cabeza de Tomeus un pensamiento dual, que cristalizaba en dos figuras diferentes: el tipo tranquilo que estaba sentado a su lado podía ser un animista o un chiflado, aunque de momento Tomeus fuera incapaz de determinarlo. Su propio talante tardorromántico podía validar ambas figuras, con todo su potencial fantasioso y sus posibilidades metafóricas, pero no se decidía por ninguna.
A Tomeus le venía bien el bisbiseo de su colega, no obstante. Lo sosegaba hasta el punto de hacerle perder la concentración en su propio trabajo, pero llevado en el arrullo de la letanía su cerebro empezaba a inhibir la producción de serotonina, y su ritmo cardíaco descendía. Estaba al borde del sueño, en realidad, aunque el hecho se debiera en parte al episodio de la noche anterior, con las chicas, el champán y todo lo que siguió. Nadie de los que estaban a su alrededor, en esa sala de profesores, podía seguramente sospechar los tejemanejes y avatares de su vida privada, como él no podía saber los de los otros. Ni Carpena, el profesor de Física que estaba junto a él, inmerso en su liturgia sobrenatural; ni Petrarca, la profesora de Literatura, revestida de abalorios de bisutería y con una comprensión limitada del universo, que solía suplir con el trabajo a destajo; ni tampoco la profesora de Historia, de carácter seco y un poco hiriente, o el profesor de Música, un tipo hipersocializado y bastante cargante, con un permanente entusiasmo que lo hacía sospechoso. El resto de los profesores estaba en esos momentos en las aulas, cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones lectivas, y la sala estaba sumida en uno de sus escasos ratos de armonía, con un ambiente silencioso y propicio para el trabajo o la relajación. El propio profesor de Música, de natural tan ruidoso e intempestivo, permanecía recostado en un sillón, escuchando sinfonías con los auriculares puestos y los ojos cerrados. Todos sabían cómo comportarse allí, qué papel habían escogido representar (o la fuerza de la costumbre y la pasividad les habían asignado), y qué se podía esperar de cada uno de ellos; y entre todos habían tejido una maraña de hilos finos que a veces se rompían y reestructuraban toda la malla, o bien se convertían en hebras resistentes que creaban vínculos insospechados (algunos de ellos incluso extravagantes, como el que unía a la profesora de Ciencias Naturales, una mujer grandota, mandona, intrusiva, gritona y bastante desagradable, con el profesor de Latín, un mequetrefe con gafas de lupa y cráneo dolicocéfalo, que parecía su lacayo).
El que unía a Tomeus con Carpena era un hilo tenue y sin muchas estridencias. Ambos acababan encontrándose de manera natural, pero nunca habían pretendido enredarse en ningún tipo de intercambio (más allá del ámbito académico) que comprometiera su individualismo. Simplemente se sentían cómodos cuando coincidían en un mismo espacio, ligados por esa fibra de afinidad que surge entre las personas sin saber muy bien por qué. En su caso quizá se tratara de una especie de bonhomía de base, o un sentido del humor parecido, o el modo escéptico y un poco distante, aunque cortés, en que se relacionaban con el resto de los compañeros. Tomeus practicaba una afabilidad superficial en la sala de profesores, lo justo para no parecer un bribón antipático, y Carpena, con su perilla blanca y su cabeza monda, con su caligrafía cuidada y su meticulosidad, con su parsimonia y su cordialidad, parecía ser un individuo discreto y entrañable incluso más allá de los muros de la Escuela.
Visto desde la puerta, el conjunto tenía el aspecto de un cuadro clásico; una naturaleza muerta con humanos prácticamente inanes, concentrados en una labor que apenas requería movimiento físico. En la composición predominaban los espacios vacíos, pero se trataba de algo circunstancial, justo hasta el siguiente cambio de clase o hasta la hora del recreo, en que el retablo volvía a animarse con los resoplidos de cansancio, las conversaciones a tres bandas y los sobreagudos de la profesora de Ciencias Naturales. Era la calma que precede al tsunami, el mar que se ha retirado momentáneamente de la playa para volver arrasándolo todo, un interludio inquietante lastrado por esa amenaza latente. Petrarca, la profesora de Literatura, se había acercado a la máquina de las bebidas, que tenía la tecla dispensadora sujeta precariamente con un trozo de cinta adhesiva. Después de rebuscar un rato en su monedero metió dos monedas en la ranura, seleccionó el icono del café y apretó la tecla estropeada, que se salió de su sitio y se quedó colgando de la cinta. Suspirando, la profesora volvió a encajar el trozo de plástico en su sitio.
Estos detalles no se apreciaban a simple vista desde la puerta, cuando alguien se asomaba a la composición clásica; solo se revelaban al ampliar pequeños fragmentos, o cuando se era parte integrante de la composición. El aspecto general de la sala, si no se aplicaba ningún factor de ampliación sobre el lienzo, resultaba aceptablemente institucional, con su mobiliario impersonal alzado como una escenografía en la que desarrollar el pequeño drama humano en condiciones tolerables. Pero los pequeños detalles desvelaban la tramoya: la sutil decadencia del personal y los objetos; la alarmante falta de presupuesto para dignificar la misión demandada a sus vasallos por el propio aparato del Estado. Que se desprendiera una tecla de la máquina de café, o que todos los artefactos tecnológicos estuvieran obsoletos, degradados o fuera de funcionamiento, parecía solo el principio del fin, y resultaba extraño que un motín no hubiera acabado ya con tanta depauperación. Casi todos culpaban secretamente al director Medrano, por su falta de determinación a la hora de trasladar las exigencias del claustro a los altos despachos y las consejerías, como si el asunto no fuera con él.
El cuadro en sí era bonito, desde fuera, pero arrimada a una de las paredes había una mesita baja con un viejo teléfono encima. Junto a ella había un sillón auxiliar de aspecto demodé, y cada vez que algún profesor se sentaba en él para atender una llamada uno de los brazos se desprendía del soporte, y caía al suelo de un modo cómico y aparatoso. A veces el brazo se quedaba en el suelo varios días, hasta que alguien con un sentido del orden y la geometría más desarrollado lo recogía y lo volvía a encajar en su sitio. Y nadie se amotinaba. «Somos demasiado civilizados», murmuró Tomeus. Y Carpena alzó los ojos un momento de sus cuartillas; pero como no comprendió a qué se estaba refiriendo su colega se limitó a sonreír, y enseguida volvió a su bisbiseo: balística, lanzamiento parabólico, vectores…
9
Como el café que tenía delante necesitaba una justificación, y su presencia en esa mesa una coartada, Tomeus se obligó a poner unas cuantas líneas sobre la hoja, unas palabras cualesquiera que hicieran surgir una idea por empuje, por el automatismo de la asociación, forzando de tal modo el material que quizá fuera posible sacar algún jugo del fondo escabroso de las meninges. Pensó en un personaje ambiguo, pero de sólido dibujo. La indeterminación sería su característica: la falta de resolución, la imposibilidad de definirse ante las bifurcaciones, la incapacidad para decantarse por un camino u otro, por una forma de encarar la vida u otra. Se trataría, no obstante, de una característica de peso: la dubitación como estructura; la incomodidad y el nihilismo como un aliento vital. Tomeus por Tomeus: self-portrait.
Tomeus dio un sorbo a su café y se quedó mirando el papel. Insatisfecho, tachó lo que había escrito con tres rabiosas rayas diagonales, y en el trozo de hoja que quedaba libre comenzó a dibujar el querubín de bronce que tenía al lado. El escorzo era difícil, en contrapicado, y la postura del angelote un tanto forzada, con una pierna encogida en el aire y la que apoyaba en el suelo descargando el peso sobre la punta del pie, con el talón elevado unos centímetros, como si estuviera cogiendo impulso para dar un salto. Con los brazos hacia el cielo, el angelote sostenía una cesta sobre la que se desbordaba artísticamente una masa de flores de tafetán, que el decorador había dispuesto con meditado desenfado. Todo un reto técnico para Tomeus, que con la misma pluma de escribir estaba tratando de dar forma y sentido a lo que tenía delante, con resultados tirando a mediocres. No estaba siendo su día, quedaba claro, y además se había quemado la lengua al sorber su café demasiado pronto, sin darle tiempo a enfriarse.
El Café Fenice, a fuerza de sentadas inermes y contorsiones intelectuales, se había convertido en cierto modo en su lugar de trabajo. Allí solía abandonarse al calor de las maderas y los ácaros, entes que sin duda desarrollaban una vida microscópica en los rincones de la marquetería, entre los peldaños que conducían al retrete, y bajo las mesas y los taburetes. Era una vida secreta que crecía en silencio, una biodiversidad infinitesimal que acechaba con una latencia amenazadora, como la reproducción en miniatura del inframundo que construye el núcleo primordial de las tabernas: cálices y pócimas, lámparas y música, catedrales para acoger por igual a los proscritos y a los desenfadados, a los lúdicos y a los ensimismados, a los risueños y a los taciturnos, y al asombroso sinnúmero de los desheredados de la Tierra.
Ahí era posible entender los procesos fisiológicos, el ciclo de Krebs paso a paso o el mismísimo ciclo de la urea, y cómo el whisky que estaba ingiriendo con paciencia y constancia el desheredado de turno yacía poco después en el fondo del retrete, transmutado en otro líquido dorado gracias a los milagros de la alquimia y de las leyes naturales. A Tomeus siempre le interesó el hecho de la transformación de la materia, la magia de los procesos físicos y alquímicos, la existencia de luz en el interior de cajitas cerradas…, artefactos en los que acababa advirtiendo un sesgo moral, más que científico, y que lo habían impulsado más de una vez en la juventud a rastrear entre los anaqueles de la Biblioteca Pública, esa otra gran catedral de silencio y polvo a la que acudía en busca de algo que parecía inconsistente, en realidad, pero que lo acercaba al lado menos acartonado del Pensamiento, sugiriendo otra vida más flexible lejos de lo racional y la exacta medida de las cosas. También él, como tantos otros, llevaba una máscara a prueba de balas, esa corteza epitelial que, asumida con un pragmatismo irreflexivo y poco exigente, lo ayudaba a ponerse delante del mundo, avanzando en el día a día sin picos de sublimidad pero sin grandes hecatombes. Esa máscara saltaba a veces por los resortes del alcohol, o del mero amor propio, o producto de una inesperada lucidez que podía acometerlo en el lugar más insospechado, y en tal caso todo parecía cuajar en una comprensión total de los misterios universales, ordenándose con una fluencia que arrancaba lágrimas de su alma. Entonces cogía la pluma en un rincón del Café Fenice y depositaba la carga de dinamita en los pilares del canon, y enseguida estallaban fuegos artificiales de pura heterodoxia, y sentía que se elevaba entre los destellos de bendita apostasía.