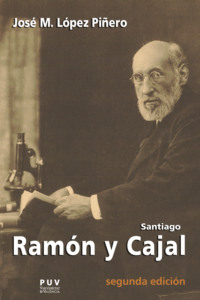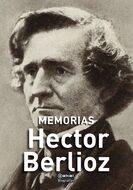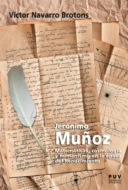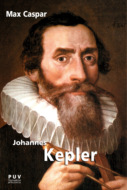Kitabı oku: «Santiago Ramón y Cajal», sayfa 6
En consecuencia, le hace dos peticiones:
Si tiene sobrantes algunas preparaciones de retina y órgano del gusto y oído, se acuerde de mí y me las reserve … que si hay posibilidad de tener una preparación microscópica del bacilo de Kitasato-Yersin en acético o en el pus del bubón, me haga el obsequio de guardármelas para poder enseñar a los alumnos ese microbio tan mortífero. Sé que es difícil adquirir éste, pero siendo usted el director del Instituto de Sueroterapia puede que le sea más fácil tener algunas preparaciones recogidas de los comisionados de Oporto.
Para situar esta segunda petición conviene recordar que, durante la epidemia de peste padecida en Hong Kong el año 1894, el japonés Shibasaburo Kitasato y el francosuizo Alexandre Yersin descubrieron la Pasteurella pestis. Esta epidemia fue el inicio de la pandemia de finales del siglo XIX. Desde Hong Kong, la peste se transmitió por vía marítima a los puertos más importantes del mundo, siendo yugulada o no, según las condiciones de recepción. Por ejemplo, esta oleada extendió la terrible enfermedad a los Estados Unidos y Sudáfrica, parcialmente en forma de «peste selvática», debida al contagio de roedores como la ardilla de campo californiana y el Gerbillus sudafricano, que ha causado hasta fechas recientes epidemias o brotes humanos. En Europa, la peste llegó en junio de 1899 desde Bombay a Oporto, donde hubo en menos de tres meses 84 casos y 63 defunciones. La alarma ocasionada condujo al gobierno español, cuyo presidente era Francisco Silvela, a restablecer en agosto de dicho año la Dirección General de Sanidad, que había sido suprimida en 1892, y a encargar de la misma a Carlos María Cortezo Prieto, quien entre otras muchas medidas, nombró una comisión para estudiar in situ la epidemia, encabezada por Amalio Gimeno y Ángel Pulido. En septiembre de 1899, el mes siguiente de ser nombrado director general de sanidad, Cortezo fundó el Instituto de Higiene y Seroterapia Alfonso XIII, como institución central destinada a la preparación y expedición de vacunas y sueros, la realización de análisis bacteriológicos y químicos, la custodia y conservación del parque sanitario y la dirección de los servicios generales de higiene, especialmente los de las vacunaciones antivariólica y antirrábica, y nombró a Cajal director.
Por último, López García se refiere a la estancia de Cajal en los Estados Unidos el verano anterior, invitado por la Clark University, medio año después de la firma en París del tratado con el que terminó la guerra entre España y dicho país, para pronunciar una serie de conferencias en el ciclo que dicha institución norteamericana había organizado con motivo del décimo aniversario de su fundación:
Supe este verano la cordial acogida que tuvo usted en los Estados Unidos, lo bien que lo trataron y que el viaje resultó agradable y de satisfacción para usted, de lo cual me alegro y como no había tenido ocasión de manifestárselo lo hago ahora. De seguro habrá podido V. estudiar las costumbres universitarias y escolares de ese pueblo yankee, en que parece que todo se hace rápidamente y con todos los adelantos; no sé yo en ciencias cómo se encontrarán y V. habrá podido apreciarlo y ver qué resultados da esa competencias de Escuelas Libres de Medicina, rivalizando en enseñar más pronto y en dar títulos a domicilio. Una descripción sumaria vi en una carta publicada en la Revista de Medicina del Dr. Valledor,110 pero no sé si habrá publicado usted impresiones del viaje en algún otro periódico. Me figuro que después de los viajes realizados anteriormente por usted no habrá podido encontrar en los yankees grandes novedades científicas.111
Este párrafo de López García refleja el desprestigio que entonces tenía la enseñanza médica norteamericana. A ella se refiere una frase muy citada de William H. Welch, que fue uno de sus grandes reformadores:
La educación médica probablemente no ha tenido en ningún sitio y en ninguna época un nivel tan bajo como el que tuvo en nuestro país durante gran parte del pasado siglo.112
Todavía a finales de la centuria, muchas escuelas médicas no exigían estudios previos y algunos de sus matriculados eran casi analfabetos, y bastantes de ellas concedían títulos tras sólo dos años de enseñanza. Esta situación comenzó a superarse gracias a la llamada University Revolution, que comenzó en 1876 con la fundación, según el modelo alemán, de la Johns Hopkins University de Baltimore, cuya escuela de medicina, inaugurada en 1893, tuvo como principal organizador al propio William H. Welch, formado en la Universidad de Berlín. En ella estudió Abraham Flexner, autor en 1910 de un famoso informe, generalmente considerado como el punto de partida de la enseñanza médica moderna en los Estados Unidos.113
Federico Rubio Galí (1827-1902), nació en el Puerto de Santa María y estudió medicina en la Facultad de Cádiz, donde tuvo entre sus profesores a Manuel José de Porto y José de Gardoqui, miembros de la importante escuela anatomoclínica gaditana que había encabezado durante las décadas anteriores Francisco Javier Laso de la Vega. Era todavía exclusivamente macroscópica la anatomía patológica que le enseñó Porto, cuyo Manual de la asignatura, primero publicado en España (1846), solamente incluyó la microscópica con las notas añadidas por José Cordón Pérez a la cuarta edición (1867), siete años después de su muerte, cuando ya ocupaba la cátedra de anatomía Pascual Hontañón Cabeza, que luego difundió su docencia histológica en Lecciones de Anatomía general dadas en la Facultad de Medicina de Cádiz (1874).114 Rubio fue un alumno muy aplicado, que ganó la plaza de ayudante de disector en 1845 e incluso publicó un Manual de Clínica Quirúrgica (1849), un año antes de graduarse. Terminados sus estudios se asentó en Sevilla, ciudad en la que no tardó en adquirir un gran prestigio como cirujano, al mismo tiempo que se relacionaba con sus ambientes intelectuales, resultando principalmente influido por Federico de Castro Fernández, catedrático de metafísica en la Universidad y discípulo del krausista Julián Sanz del Río. Dicho influjo se refleja en El libro chico (1863), folleto que Rubio dedicó a resumir sus ideas filosóficas y psicológicas, que desarrolló en El Ferrando (1864), volumen de casi trescientas páginas publicado para defenderse de una crítica adversa.115 Seguidor de ideas izquierdistas desde su época de estudiante, se adhirió al republicanismo federal a partir de la revolución de 1854 y las represiones gubernamentales le obligaron en 1860 y 1864 al exilio, que supo aprovechar para completar su formación. En la segunda de las fechas citadas, tras una breve temporada en Montpellier, completó su preparación quirúrgica en París bajo la dirección de Alfred Velpeau, Pierre Paul Broca y Auguste Nélaton, asistiendo también a los cursos histológicos del venezolano Eloy Carlos Ordóñez, lo mismo que Maestre. La revolución de 1868 favoreció, tras regresar a Sevilla, el desarrollo de sus proyectos. Ya sabemos que por iniciativa suya la junta revolucionaria local fundó en octubre de dicho año la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla y también que esta institución fue la primera en España que tuvo cátedras de especialidades y de disciplinas básicas como la histología. Rubio se encargó en ella de la enseñanza de la clínica quirúrgica. Añadiré que en enero de 1869 fue elegido para representar a Sevilla en las Cortes constituyentes, como cabeza de la candidatura republicana, volviendo a ser diputado en 1871 y, al año siguiente, senador. La República lo nombró un año después embajador en Londres pero, como la monarquía británica se negó a reconocer al nuevo régimen español, aprovechó su estancia allí desde el punto de vista científico. También realizó el mismo año un viaje a los Estados Unidos, donde comprobó el bajo nivel de los principales centros quirúrgicos de Nueva York, Filadelfia y Chicago. A su regreso, fijó su residencia en Madrid, donde prácticamente vivía desde comienzos de 1870 y, lo mismo que en Sevilla, consiguió un gran éxito profesional como cirujano. Se apartó de la política activa a partir de 1875, pero continuó relacionado con los ambientes intelectuales, en especial con el de Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. Desde el punto de vista médico se integró en las instituciones que, de acuerdo con el principio revolucionario de libertad de enseñanza, intentaron superar las estructuras anquilosadas del mundo académico oficial, siendo profesor en la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Pedro González de Velasco y colaborando con Ezequiel Martín de Pedro y José Eugenio de Olavide. También sabemos que fundó en 1880 el Instituto de Terapéutica Operatoria. A pesar de contar con unas instalaciones modestas en el Hospital de la Princesa, se organizó de modo muy exigente, ya que tenía salas para enfermos hospitalizados y dispensarios con consultas de ortopedia, otología y laringología y, más tarde, de urología, ginecología y otras especialidades, disponiendo asimismo de gabinete de electroterapia, de anfiteatro anatómico y de laboratorios de histología y anatomía patológica. Desarrolló una gran labor en la formación de graduados, convirtiéndose sobre todo en el núcleo de cristalización en España del especialismo quirúrgico, gracias a colaboradores como Rafael Ariza, Enrique Suénder, Eugenio Gutiérrez, etc. Su actividad científica se difundió en sus Reseñas anuales y, a partir de 1899, a través de la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas.116 En 1896 el Instituto se trasladó desde sus locales en el Hospital de la Princesa a un edificio construido en la Moncloa con fondos procedentes, en su mayor parte, de una suscripción pública. El año anterior, Rubio había fundado en su seno la «Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría», que inició la enfermería moderna en España.
Además de promotor de instituciones renovadoras, Federico Rubio fue el cirujano más brillante de los que introdujeron en España las intervenciones que permitió la «revolución quirúrgica». Anotaré solamente las fechas en las que comenzó a practicar la ovariotomía (1860), la histerectomía (1861), la nefrectomía (1874) y la extirpación total de la laringe (1878), ésta sólo cinco años después de la efectuada por Theodor Billroth. Prestó gran atención a las técnicas de anestesia y hemostasia, a la antisepsia y luego a la asepsia, pero destacó su interés por la histología normal y patológica y por la microbiología, de las que fue uno de los más tempranos cultivadores españoles. Entre sus trabajos histopatológicos, iniciados el año 1871, sobresalen los dedicados a los tumores. En el relativo a un caso de fibroma intrauterino (1878), describió así la membrana mucosa:
Esta membrana, que debiera ser la continuación de la normal intrauterina, no ofrece ningún carácter que haga recordar su procedencia. Primeramente no existe lámina epitelial ni vestigios en ella en ningún punto de la extensión del tumor, ni tampoco demuestra el microscopio célula epitelial ninguna como resto ni detritus. El estroma que debiera corresponder a la capa subepitelial, también se encuentra alterado, hasta el extremo de no ofrecer ninguno de sus caracteres propios. En esta parte no existen ni conductos, ni folículos, ni vestigios de órganos secretorios de ninguna especie. Todo se reduce a un magma de tejido embrionario sin diferenciación celular y en el que sólo se advierte cierta disposición en la superficie desigualmente mamelonada, sembrada de conductos vasculares sin paredes propias y máculas sanguíneas más o menos grandes.117
En colaboración con José Eugenio de Olavide, no sólo realizó un examen de los gérmenes existentes en el vapor atmosférico del servicio hospitalario de Ezequiel Martín de Pedro (1872), como antes he anotado, sino también expuso la clasificación y el significado etiológico de las bacterias (1872), además de realizar investigaciones experimentales sobre diversos parásitos microscópicos. Por otra parte, fue uno de los primeros médicos que formuló de modo preciso la patología social, principalmente en su discurso La Socio-patología (1890) y en el libro La Felicidad. Primeros ensayos de patología y de terapéutica social (1894), que publicó firmado con el seudónimo de «Doctor Ruderico».118
Nacido en Écija, Rafael Ariza Espejo (1826-1887) comenzó a estudiar medicina, trabajando como mancebo de botica para mantenerse, en la Facultad de Sevilla y al suprimirse ésta (1845), se trasladó a la de Cádiz, donde obtuvo el título de licenciado tres años después. Volvió entonces a Sevilla, ciudad en la que permaneció hasta 1873, dedicado al ejercicio profesional. De gran inquietud científica e intelectual, recibió la influencia de Federico Rubio, a quien había conocido cuando era estudiante en Cádiz, y la de los krausistas sevillanos. Amplió su formación en el extranjero, sobre todo en el laboratorio berlinés de Rudolf Virchow. A su regreso, como he adelantado, ocupó la cátedra histológica de la Escuela Libre de Medicina y Cirugía, en la que impartió una enseñanza eminentemente práctica y utilizó como libro de texto la versión castellana del Handbuch de Albert von Kölliker, que tradujo del alemán José Moreno Fernández, otro profesor de la Escuela. Desde 1873 residió en Madrid y ya sabemos que enseñó histología en la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Pedro González de Velasco y que fue un activo miembro de la Sociedad Histológica Española. Dirigió el servicio de otorrinolaringología del Instituto de Terapéutica Operatoria, el primero en España de la especialidad, e introdujo la otoscopia y la laringoscopia. Aunque publicó numerosos trabajos otológicos, los más importantes fueron los que dedicó a los trastornos de la inervación de la laringe y, sobre todo, a la tuberculosis laríngea, cuyas formas hipertróficas y vegetantes fue uno de los primeros que describió en Europa.
Trabajando, además, activamente como micrógrafo en el laboratorio del Hospital de San Juan de Dios y en el de su propio domicilio, Ariza

Tres ilustraciones del estudio histopatológico por Rafael Ariza de un tumor mamario (1874).
contribuyó a que el estudio micrográfico fuera una tarea habitual en la medicina madrileña. Su Exposición y juicio crítico de las escuelas histológicas francesa y alemana (1872) favoreció el predomino de los planteamientos de Rudolf Virchow a partir de los años setenta, frente a la influencia que los de Charles Robin habían tenido con anterioridad. Desde 1872 hasta 1887 publicó cerca de treinta trabajos histopatológicos, la mayoría en la revista de González de Velasco El Anfiteatro Anatómico Español, que fueron recogidos en tres volúmenes un año después de su muerte. Entre ellos figuran los de las siguientes lesiones: un tumor mamario (1874), un pólipo del conducto auditivo (1875), una «concreción» extraída del útero (1877), una tumoración de la cara interna de la epiglotis (1877), una tuberculosis laríngea (1878) y un papiloma laríngeo (1887).119 Estos volúmenes contienen también varias revisiones, entre ellas, el juicio critico de las escuelas francesa y alemana, así como las reseñas sobre las dos ediciones del compendio histológico de Maestre y la Microquimia clínica de García Solá.120 En el trabajo sobre un tumor mamario expone de este modo la textura microscópica de su zona posterior:
Es una pequeña agrupación de células adiposas en contacto con una banda de tejido conjuntivo, colocada en una región lejana del centro activo de la degeneración, pero donde ya empiezan a sentirse los primeros destellos del trabajo patológico. Por eso, una de dichas células adiposas está llena de núcleos redondos y ovales que no esperan más que la destrucción de la membrana celular madre para convertirse en células independientes y autónomas; otra tiene su núcleo, granuloso ya y cargado de protoplasma, todavía pegado a la pared de la membrana, porque el trabajo de fertilidad no ha hecho más que iniciarse; algunas, en fin, ofrecen el núcleo desprendido de la pared, libre en el contenido grasiento, tomando diversas formas, entre la que es digna de llamar la atención la de semiluna o riñón que tiene uno de ellos, lo que indica que está próximo a la división endógena. El tejido conjuntivo vecino parece a primera vista normal, pero si bien se examina se notará en él algunas células fusiformes y linfoides que revelan principia a alterarse en su textura.121
El santaderino Eugenio Gutiérrez González (1851-1914) estudió medicina en la Facultad de Valladolid, donde se licenció en 1873. Tras ejercer durante cuatro años como médico titular de la localidad cántabra de Lamadrid, se fue a París, en cuyos hospitales se formó como tocoginecólogo bajo la dirección de Camille L. A. Champetier de Ribes y otros importantes especialistas. También estudió histología normal y patológica en el laboratorio de Louis Antoine Ranvier, en compañía de Leopoldo López García, que era amigo suyo. De regreso a España, entró en relación con Federico Rubio a través de Francisco Giner de los Ríos, y se hizo cargo en 1881 del laboratorio histopatológico y del servicio de ginecología del Instituto de Terapéutica Operatoria. El mismo año dio un curso de micrografía, en colaboración con López García, en la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Pedro González de Velasco. Durante las tres décadas siguientes, su actividad científica y profesional no sólo tuvo como marco el Instituto de Terapéutica Operatoria, sino también la Sociedad Ginecológica Española, de la que llegó a ser presidente. Desde el punto de vista ideológico, perteneció al ambiente de la Institución Libre de Enseñanza. Como era «jefe de los trabajos histológicos» del Instituto, en su juventud realizó análisis micrográficos ajenos a la tocoginecología, entre ellos, los de un pólipo auricular extirpado por Rafael Ariza. Éste los utilizó en una lección que comenzó así:
La sesión de microscopía que vamos a tener hoy puede considerarse como la continuación de la lección clínica que dimos hace pocos días sobre los pólipos del oído. Recordaréis que antes y después de la extirpación del que fue objeto de nuestra observación en aquella conferencia os manifesté que se trataba de un fibroma. Y aunque todos Vds. convinieron en que este diagnóstico de la estructura era exacto, dados los caracteres externos de la neoplasia, ni mi ánimo ni el vuestro quedaba satisfecho con esta afirmación, pues todos sabemos que, para decidir sin apelación de la naturaleza histológica de un producto, hay que someterlo a la piedra de toque del microscopio. Por eso supliqué al joven y aventajado Dr. Gutiérrez, jefe de los trabajos histológicos de esta institución, que hiciese algunas preparaciones del pólipo extirpado … Cumplido satisfactoriamente mi encargo … podemos estudiar de una manera completa la anatomía patológica del caso.

«Pólipo auricular»: zonas alternadas de tejido fibroso y osteiforme. Grabado del artículo Histología de los pólipos auriculares (1881), que publicaron en colaboración Rafael Ariza y Eugenio Gutiérrez.
Pero, con objeto de que en esta sesión práctica profundicemos todo lo posible la histología de los pólipos auriculares, examinaremos, además de las preparaciones hechas por el Dr. Gutiérrez, otras que yo conservo, procedentes de observaciones de mi práctica privada…122
Gutiérrez se dedicó más tarde a temas de su especialidad, realizando a partir de 1882 notables aportaciones al estudio de los tumores uterinos y ováricos y a su tratamiento quirúrgico, sobre todo mediante la histerectomia vaginal y la ovariotomía.123
Espero que una selección de fragmentos muy cortos de fuentes y las fechas de las investigaciones históricas permitan situar la reiteración de que Cajal fue el primer español que utilizó el microscopio y de que su obra «nació por generación espontánea» o consistió en un «milagro». Voy a terminar esta apretada síntesis con una breve nota sobre los estudios micrográficos en la Sociedad Española de Historia Natural, cuya fundación acordó en 1871 «una docena de naturalistas, profesionales y amadores de la naturaleza, pobres la mayor parte de ellos, como gente que de la enseñanza vivía, pero entusiastas todos de sus estudios». A pesar de las duras pruebas de indiferencia, e incluso de hostilidad, que sufrió por parte de los políticos, esta asociación se consolidó.124 A partir de 1872 editó unos Anales, revista que consiguió prestigio internacional por los importantes trabajos de investigación que incluyó, muchos de ellos micrográficos. Junto a fundadores de avanzada edad como Martínez Molina, González de Velasco y el botánico gallego Miguel Colmeiro Penido (1816-1901), quien, como sabemos, perteneció a la Sociedad Histológica Española,125 en ella publicó Ignacio Bolívar, el más joven con gran diferencia.
Nacido en Madrid, Ignacio Bolívar Urrutia (1850-1944), estudió en la Universidad Central derecho, que nunca ejerció, y ciencias naturales. En 1875 obtuvo por oposición una plaza de ayudante del Museo de Ciencias Naturales y, dos años después, la de catedrático de entomología. Se dedicó especialmente a los ortópteros y hemípteros, formó las colecciones entomológicas del Museo y de la Universidad, además de contribuir a la revisión regular de las de Lisboa, París, Oxford y otras ciudades extranjeras. Fue un investigador de primer rango internacional que describió por vez primera nuevos géneros, sobre todo de las familias de los tetigónidos y de los acrídidos. Desde su laboratorio en el Museo de Ciencias Naturales encabezó, además, una auténtica renovación de los estudios biológicos, reuniendo en su torno un grupo dedicado principalmente a los animales inferiores que, entre otras aportaciones, inició en España los estudios sobre la nueva genética mendelmorganiana, labor en la que destacaron sus discípulos José Fernández Nonídez y Antonio Zulueta.126 Como veremos más adelante, Cajal mantuvo con él una relación directa que comenzó durante una visita a su laboratorio en 1887, se consolidó en la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y condujo al final de sus vidas a la coincidencia de criterios ante los estudios históricos sobre la actividad científica en España.

Imágenes microscópicas sobre la serpentina de Ronda. Lámina de un trabajo geológico de José Macpherson Hemas (1875).

Imágenes microscópicas del tallo del pinsapo (Abies pinsapo Boiss). Una de la cuatro láminas que ilustran la investigación sobre el tema por Joaquín María de Castellarnau Lleopart (1880).
Dos grandes microscopistas se incorporaron luego a la Sociedad Española de Historia Natural y publicaron algunos de sus trabajos más importantes en los Anales: el geólogo gaditano José Macpherson Hemas (1839-1902) y el ingeniero de montes catalán Joaquín María Castellarnau Lleopart (1848-1943). Macpherson inició, junto a Ferdinand Zirkel y Harry R. Rosenberg, la aplicación del microscopio con lentes acromáticas a la investigación petrográfica, analizando millares de muestras. Su primer trabajo sobre el tema, relativo al origen peridótico de la serpentina de la Serranía de Ronda, aparecido en los Anales (1875), fue traducido al inglés el año siguiente.127 Castellarnau se dedicó, por una parte, a la anatomía microscópica vegetal, con resultados tan brillantes como una clave para clasificar las maderas de las coníferas por sus caracteres histológicos (1880) y un Estudio micrográfico del tallo del pinsapo, la famosa especie endémica de Andalucía y el Norte de Africa Occidental (Abies pinsapo, Boiss), publicado el mismo año en los Anales. Por otro lado, fue una de las máximas autoridades de la paleofitología de su época, que recibió materiales para identificar de todo el mundo, comenzando por las maderas fósiles recogidas en la prospección geológica del Sahara occidental del año 1866.128
El propio Cajal, que fue asimismo un activo miembro de la Sociedad Española de Historia Natural, llegando a ser nombrado presidente honorario, publicó quince trabajos de investigación en sus Anales. El primero fue La retina de los teleósteos y algunas observaciones sobre la de los vertebrados superiores (1890) y el último, Las sensaciones de las hormigas (1921). Entre ambos figuran algunos de los que realizó con el método de Golgi y Estructura del protoplasma nervioso (1896), cuya posición crucial en la transición a las técnicas de tinción neurofibrilares consideraré con cierto detalle.129
1 Cf. J. M. López Piñero, La introducción de la ciencia moderna en España, Barcelona, Ariel, 1969. J. M. López Piñero, «La nueva ciencia en la sociedad española del siglo XVII». En: Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979, pp. 371-455. M. L. Terrada Ferrandis, «La anatomía normal y patológica en la España de Carlos II». En: Actas del Segundo Congreso Español de Historia de la Medicina, Salamanca, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1966, vol. I, pp. 359-367. M. L. Terrada Ferrandis, La anatomía microscópica en España. La doctrina de la fibra y la utilización del microscopio en España durante el Barroco y la Ilustración, Salamanca, Seminario de Historia de la Medicina Española, 1969, pp. 11-19. J. M. López Piñero, F. Bujosa Homar, M. L. Terrada Ferrandis, «Los comienzos de la indagación microscópica». En: Clásicos españoles de la anatomía patológica anteriores a Cajal. Spanish Classics on Pathology before Cajal, Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina, 1979, pp. 83-86.
2 J. M. López Piñero, El Atlas anatómico de Crisóstomo Martínez, grabador y microscopista del siglo XVII, Valencia, 3ª edición, nuevamente revisada y ampliada, Valencia, Ajuntament de València, 2001. Como antes he anotado, incluye (pp. 69-80) referencias bibliográficas de casi un centenar de trabajos sobre Crisóstomo Martínez en diferentes idiomas, desde su Éloge publicado en París el año 1740.
3 Atlas anatómico, 3ª ed., p. 103.
4 J. B. Juanini, Cartas escritas a los muy nobles Doctores, el Doctor don Francisco Redi … y al muy noble Doctor d. Juan Mathias de Lucas …, Madrid, Imprenta de Andrés Velasco, 1689, p. 80.
5 J. B. Juanini, op. cit. (1689), pp. 7-8.
6 Cf. J. M. López Piñero, «Giovanbattista Giovannini (1636-1691) e gli inizi in Spagna della medicina moderna e della iatrochimica», Castalia, 21, 89-98 (1965) [publicación en castellano: Medicina moderna y sociedad española (siglos XVI-XIX), Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina, 1976, pp. 149-173].
7 Cf. V. Peset Llorca, «La Universidad de Valencia y la renovación científica española», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 42, 70-79 (1966). V. Navarro Brotóns, «La renovación de las ciencias físico-matemáticas en la Valencia preilustrada», Asclepio, 24, 367-369 (1972). V. Navarro Brotóns, La revolución científica en España. Tradición y renovación en las ciencias físico-matemáticas, Valencia, tesis doctoral, 1977. V. Navarro Brotóns, «Corachán, Juan Bautista». En: J. M. López Piñero, T. F. Glick, V. Navarro Brotóns, E. Portela, dirs., Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona, Península, 1983, vol. I, pp. 250-252. V. Navarro Brotóns, «Tosca, Tomás Vicente». En: J. M. López Piñero, T. F. Glick, V. Navarro Brotóns, E. Portela, dirs., Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona, Península, 1983, vol. II, pp. 368-371. J. M. López Piñero, V. Navarro Brotóns, «El moviment novator». En: Història de la ciència al País Valencià, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1995, pp. 229-289. J. M. López Piñero, V. Navarro Brotóns, «El punto de partida: El movimiento novator de finales del siglo XVII». En: La actividad científica valenciana de la Ilustración, Valencia, Diputació de València, 1998, vol. I, pp. 17-45.
8 J. B. Corachán, Controversia physica. De sanguinis circulatione. En: Miscellanea, vol. I (Biblioteca Archivo Hispano-Mayansiana, Ms. 439). J. B. Corachán, Methodus elaborandi componendique telescopia et microscopia. En: Fragmenta Mathematica (Biblioteca Archivo Hispano-Mayansiana, Ms, 413). J. B. Corachán, Avisos del Parnaso… Los publica a expensas de la Academia Valenciana, Don Gregorio Mayáns y Síscar…, Valencia, por la Viuda de Antonio Bordázar, 1747, pp. 32-38.
9 T. V. Tosca, Compendio Mathematico, en que se contienen todas las materias más principales de las Ciencias, que tratan de la Cantidad, 9 vols., Valencia, A. Bordázar, 1707-1715, vol. VI, lám. 21, p. 422. Reediciones: Madrid, A Martín, 1727; Valencia, J. García, 1757; Valencia, J. T. Lucas, 1760. Reimpresión parcial: Valencia, hermanos de Orga, 1794.
10 J. B. Berni, Filosofía racional, natural, metafísica y moral, 4 vols., Valencia, por Antonio Bordázar de Artazu, 1736.
11 T. V. Tosca, Compendium Philosophicum, 5 vols., Valentiae, A Balle, 1721. Reedición póstuma: Valencia, H. Conejos, 1754.
12 Cf. H. B. Adelmann, Marcello Malpighi and the Evolution of Embriology, 5 vols., Ithaca, Cornell University Press, 1966. L. Belloni, Marcello Malpighi. Opere scelte, Torino, UTET, 1967. A. Berg, «Die Lehre von der Faser als Form- und Funktionslement des Organismus», Virchows Archiv, 309, 333-460 (1942). J. M. López Piñero, «La anatomía microscópica y textural. La biogénesis y el preformacionismo embriológico». En: La medicina en la historia, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002, pp. 312-323. A. Schierbeek, Jan Swammerdam (1637-1680). Zijn leven en zijn werken, Lochen, Tijdstroom, 1947. A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek. Zijn leven en zijn werken, 2 vols., Lochen, Tijdstroom, 1947.
13 Cf. M. L. Terrada Ferrandis, J. A. Campos Ortega, R. Marco Cuéllar, «El interés hacia lo histológico en la medicina española del siglo XVIII». En: Actas del I Congreso Español de Historia de la Medicina, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1963, pp. 177-180. M. L. Terrada Ferrandis, «La indagación microscópica en Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII». En: Actas del III Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Valencia, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1969, vol. II, pp. 243-250. M. L. Terrada Ferrandis, La anatomía microscópica en España. La doctrina de la fibra y la utilización del microscopio en España durante el Barroco y la Ilustración, Salamanca, Seminario de Historia de la Medicina Española, 1969, pp. 21-67. J. M. López Piñero, F. Bujosa Homar, M. L. Terrada Ferrandis, «Antecedentes dieciochescos de la anatomía patológica». En; Clásicos españoles de la anatomía patológica anteriores a Cajal. Spanish Classics on Pathology before Cajal, Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina, 1979, pp. 87-105.