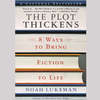Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 17
– XVI— Menudencias
Al fin tuvo Irene que acudir a la ayuda de Rita para acabar de peinarse; pero después de haber rebasado el sol un buen trecho de las alturas del mediodía: no hallaba manera de cogerse el pelo por sí sola, como le cogía en las contadas ocasiones en que Petrilla no la peinaba; las dos se peinaban mutuamente, y ninguna de ellas se valía de la doncella para ese menester sino en casos de extremo apuro, como el de Irene aquella mañana: ¡Qué modo de escurrírsele el tiempo entre los dedos! Primeramente la visita de la beata: más de media hora sin sentir; después, otra media bien cumplidita para leer y releer, sin chiribitas en los ojos, ni nudos en la garganta, ni latidos en el corazón, ni temblores en las manos, los apretados renglones de las cuatro caras del apunte traído por doña Mónica; pues una hora, bien larga, a cualquiera mujer, por diligente y despreocupada que sea, se le va por el aire en lo que a ella se le fue entonces: en meditar sobre lo leído; en desentrañar este concepto o aquella palabra; en el afán de estimar en su justo valor, por escrúpulos de dignidad, el acto del recomendante; en el saboreo de tal periodo, en que resaltaba más que en otros el verdadero jugo de la carta, después de exento el firmante, por la reflexión caritativa de la lectora, hasta del menor vestigio de imprudencia; en pensar debidamente sobre si aquel acto la obligaba a ella a otro semejante, en justa correspondencia, o si, por el contrario, las leyes del decoro, aceptadas en el mundo para regla de conducta de las jóvenes solteras y honradas hijas de familia en casos idénticos, se le vedaban, aunque estuviera apeteciéndole con todo su corazón; en medir y pesar las consecuencias de uno y de otro extremo, con relación a la obra caritativa de que se trataba; y, por último, y optando por la afirmativa, en trazar, mentalmente, las líneas generales de la respuesta; en el intento de vencer, llevando ya los supuestos a la ejecución minuciosa, el escollo infranqueable de los primeros vocablos: aquel vocativo embarazoso siempre, y, en circunstancias de serio compromiso, desaforado mastín atravesado en los umbrales de las cartas; en elegir la hora y el sitio para perjeñar la suya con el necesario aislamiento y la requerida tranquilidad, y hasta en hacer, por vez primera en su vida, un examen de sus acopios de ortografía y de estilo. Tras estas dos horas invertidas así, otra media, cuando menos, dedicada a los accesorios de aquellos puntos capitales: si enteraría a su hermana de lo ocurrido, o no la enteraría; si, enterándola, convendría solicitar su colaboración en la peliaguda respuesta, o siquiera su complicidad para el logro del indispensable reposo en el desempeño de su delicado cometido… si desempeñarle a correo vuelto, o hacerse desear un poco, como lo aconsejaban ciertos respetillos de sexo muy atendibles, etc., etc… De modo que cuando logró volver en sí, ya le daba en las narices el tufo de los guisotes de la cocina (señal de que andaba rayando la una de la tarde), y aún se encontraba ella despeinada, y, lo que era peor, sin tino ni trazas de él para peinarse a sí misma. Entonces, y por eso, llamó a su doncella.
Cuando llegaron, diez minutos después, doña Angustias y Petrilla, jadeantes y cargadas de paquetes, ya la hallaron haciendo que hacía por la casa, tan campante y serena como si no hubiera roto un plato en toda la mañana de Dios. Pero ¡cuántas cosas traía Petrilla que contarla! Como que se dejó caer en una butaca, con paquetes y todo; y sin pensar en descargarse de ellos, mandó a Irene que se sentara a su lado; y entre zarandeos de abanico y oscilaciones de cabeza, mientras su madre se aligeraba de ropa en su cuarto, y su padre despedía, de muy mal temple, en el escritorio al último corredor de los que le habían visitado aquel día, comenzó a hablar de esta suerte:
– En primer lugar, alcanzamos todavía la misa de diez y media en San Ignacio: estaban tocando cuando pasábamos por enfrente; y, ya ves tú, era natural que entráramos… Por supuesto, las devotas y los devotos de siempre: una docenita escasa de escogidos del Señor, como diría doña Mónica… porque, hija, se va perdiendo la devoción que es un espanto, particularmente en estos meses de jolgorios… ¿Ha vuelto esa beata por aquí, alma de Dios?
Irene contestó que no y que sí, y que ¿qué más daba para el caso? De todo, un poco, menos de verdad ni con arte.
– Te lo preguntaba— añadió Petrilla, sin apartar la mirada insidiosa de los ojos acobardados de Irene,– porque se me figuró que te habías alterado un poco al nombrártela; y como desde la última vez que estuvo aquí esa santa mujer, juraría yo que… en fin, ya sé ventilará ese particular como es debido, en su correspondiente ocasión. Por ahora tranquilízate, serénate, pobre criatura, que bien lo necesitas, y vamos a lo que íbamos… ¿Qué diantres era lo que yo pensaba decirte a propósito de la misa?… ¡Ah, sí! Que uno de los doce escogidos que la oían comiéndose los santos con los ojos, escondido detrás de un pilar, era ese culebrón de Fabio López, que nos dice atrocidades cuando pasa junto a nosotras, bien dichas, eso sí, y con gracia, no se puede negar; pero atrocidades, lo que se llama atrocidades. Parece ser que oye misa todos los días, muchas de ellas al amanecer, y siempre de igual modo: con mucha devoción y en lo más oscuro de la iglesia. Ata cabos ahora. Lo regular es que cuando los hombres no son buenos de por sí y quieren aparentar lo contrario, hagan lo malo a escondidas y recen en medio de la plaza; pero éste es al revés de todos… Pues lo de la devoción de ese sujeto, que tan malo nos parece en la calle… y puede que lo sea de verdad en todas partes, me lo contaron las de Sotillo, poco después de salir de misa; porque nos encontramos con ellas tope a tope, al abocar a la tienda de los Camaleones, donde íbamos a comprar el rasete para el adorno de tu matiné. ¡El demonio de las bachilleras, lo que ellas rajaron en cinco minutos! Por supuesto que ya metieron el hocico en casa de las de Gárgola, como nosotras lo temíamos… ¡Mira que es frescura, mujer! ¡Fueron a verlas el miércoles, y dicen que les agradecieron tanto la visita!… ¡Embusteras semejantes! Hasta nos dieron a entender que se habían tratado algo en Madrid. Pero como primero se atrapa a un mentiroso que a un cojo, a la media hora de esto encontramos a las de Gárgola en la calle de San Basilio, y nos lo contaron todo al revés: que se habían asombrado de la visita por falta de motivos para ella, y que… conocen lo buenas que son, eso sí; pero, vamos, que las crucificaron vivas con la mayor gracia del mundo… Pues ¿y lo que nos hablaron de ti?
– ¿Quiénes? ¿Las de Gárgola?
– No, mujer, las de Sotillo… ¡Qué manera de sonsacar! ¡Inocentonas! Si no está mamá delante, sale el otro a relucir. Así y todo, como yo estaba en autos, las entendí que le tenían bien enterado de la casta… de tu enfermedad, de la verdadera casta… Como ellas lo huelen todo, lo de cerca y lo de lejos, porque a donde no alcanzan sus narices llegan las de la fisgona que tienen en casa… Estoy segura de que conocen la historia de lo tuyo mejor que nosotras mismas… Con decirte que ya tenían noticias de tu alivio, y hasta creo que de la causa de él… Claro, como la Rita y la otra son tal para cual. Querían venir a verte esta tarde; pero yo las aconsejé que lo dejaran para mañana; y en eso quedaron… ¡Qué taravillas… y qué emperifolladas, y qué!… Jovita parecía un sonajero de goma… Volviendo a las de Gárgola, te diré que se alegraron mucho de tu restablecimiento; pero adornando la alegría con unos gestecillos tan picarones… Claro, ¡como que están enteradas!…
– ¡Qué vergüenza, Petrilla!– exclamó Irene al oírlo, estremeciéndose toda.
– Para ellos, si la conocen— respondió Petrilla abanicándose con furia.– Si fueras tú la desdeñada… Pues a lo que íbamos. También vendrán esas a verte mañana o pasado… Hija, ¡cómo están de gente esas calles de Dios! Materialmente no se cabe en ellas… ¡Y cuidado que se ve cada cursi!… vamos, que tumba de espaldas. ¡Y con qué airecillo de lástima nos miran a las de acá, porque son ellas de Madrid… cuando no son de Soria o de Zamarramala!… Pues ¡qué me dices de los hombres, de esos gomosos de afuera? ¡Cuantísimo majadero! ¡Y qué modo de andar y de vestirse! Algunos parecen peones de almacén, o que salen de una yesería… ¡Y los simples de acá que los imitan, cuando debieran de pasarles una escoba!… Nada, que nos toman esas gentes por indios a medio conquistar. ¡Tengo unas ganas de que vengan las primeras celliscas de septiembre para que nos deje esa peste en paz y en gracia de Dios!… Hija, Pepe Gómez tan satinado y planchadito… Sin una arruga en el traje, por supuesto… ¡Me da eso una rabia a mí! Porque como guapo, lo es; y ya te he dicho que si se doliera menos de la ropa… Estaba hablando con un señor mayor que conocemos nosotras mucho de vista. Debe de ser de la Audiencia… Corrió a saludarnos muy atento, y nos dio aquella mano… ¡tan fría!… Tampoco este particular me llena que digamos; pero eso ya se arreglaría algo llegado el caso, creo yo. Ya sabía por papá que lo tuyo no era cosa de cuidado… ¿A qué llamarán cosa de cuidado esos señores formales? Desde allí nos fuimos a El Desbarate a comprar las tres varas de cretona para el paño de colgadura que abrasó con la plancha esa arrastrada de Rita… ¡Si se hubiera planchado de ese modo el pedazo de lengua que la sobra!… Pues has de saberte que en este viaje pesqué a Juanito Romero pico a pico con la Nisia, nuestra costurera, en un portal. ¿No es desvergüenza, mujer? Los dos nos vieron, y ella se puso muy colorada; pero él nos saludó tan fresco como una lechuga. No es ésta la primera noticia que yo tengo de ese trapicheo, aunque también se le colgaban a Casallena; porque, por lo visto, a esa joven la tira mucho la gente de letras, y bien se le conoce cuando habla: dice abuja, ivierno, correspondiencia y sastifaición… ¿no se lo has notado?… En fin, de lo más superfino todo. ¡Y el gazmoñete ese que puede que haya estado esta mañana en la comunión general!… Te digo, hija, que lo mismo hacen estos chicos a pluma que a pelo; igual que el otro culebrón de la misa de diez y media, sólo que de modo contrario… También vimos pasar al pastralón de Sancho Vargas, todo vestido de dril y dándose aire con el sombrero… ¡Uff! ¡qué manera de contonearse y de mirar a las gentes! Parece que no le cabe en la ropa ni en la calle. Si le ve papá, se arrodilla y le adora… Pues las tiendas, hija, de bote en bote, como de costumbre a estas horas, y con las parroquianas de todos los días… No te las nombro porque ya las conoces… Mucho oler y manosear piezas y piezas que ya no caben en el mostrador, para acabar comprando dos varas de hiladillo o un retal de percalina… si es que compran algo…
– Pero ¡válgame Dios, qué lengua!– exclamó aquí riéndose Irene, que no quitaba ojo a su hermana.– ¡Mira que no dejas hueso sano con ella!
– Pues, hija— respondió Petrilla muy formal,– no hago más que lo que se usa entre gentes de buena educación; o a lo sumo, a lo sumo, decir clara y honradamente hacia fuera mucho menos de lo que las personas prudentes y bien habladas, como tú, decís hacia dentro a cada instante… ¡Vaya, vaya, que me pagas bien las jaquecas que me he dado hoy por tus culpas y pecados!… ¿Sabes tú el sinnúmero de veces que nos han parado en la calle y nos han acometido en las tiendas para hacernos la misma pregunta acerca de tu importante salud, y el talentazo que yo he tenido que despilfarrar para responder a cada uno según sus intenciones o sus entendederas? Porque de todo ha habido, hija del alma, entre los preguntantes: de maliciosos y de majaderos… Te digo que si me hubiera dejado llevar de mis deseos, planto un papelón en la esquina de la plaza… Pero ¡ya te quiero un cuento! ¡Andaba mamá con un oído!… y en cuanto me deslizaba un poco en las respuestas, ¡me daba cada codazo!… Como ella tiene tanta recámara para esas cosas… ¡y una monita!… Yo soy de otro modo: no lo puedo remediar.
– Corriente, y muchas gracias por todo— dijo Irene, acomodándose placentera al humor de su hermana;– pero me prometiste contarme cosas interesantes; y hasta ahora, aunque las que me has contado no dejan de interesarme, siquiera por lo bien contadas…
– Gracias, aunque no es favor— replicó Petrilla, arreglando sobre su regazo los paquetes, que se le habían desmoronado en un súbito cambio de postura en la butaca.– Pues, hija, no suelen ser las cosas de más bulto las más interesantes; pero contando con que tú podías pensar de otro modo, traigo yo noticias para todos los gustos. ¡Mira si soy bien prevenida!… Sólo que no das tiempo para nada… a ver qué te parece de ésta que tenía yo en la punta de la lengua cuando me has interrumpido: después de andar la Ceca y la Meca, rendidas de cansancio y sin saliva en la boca, de tanto hablar con unos y con otros, nos volvíamos para casa, cuando al llegar a lo alto de la calle de la Negra, ¡zas!… el mochuelo.
– ¿Quién, Petrilla?
– Pues él… Nino. ¿Cuántos mochuelos tenemos nosotras?
– ¿Y qué?…
– ¡Y qué!… ¡Ave María, hija! ¿Ya piensas que te va a llevar a la cárcel?…
– No es eso, exageradora; sino que te preguntaba yo qué había sucedido…
– Ya, ya… Pues nada, que iba hecho un Adán, con un deshabillé que podría ser muy elegante, pero que daba asco; que le acompañaba el zampatortas de su cuñado en flor; que está verdegueando ya de puro amarillo; que se quedó medio despatarrado al vernos; que nos dijo que ya había pensado él preguntar por ti en la portería al volverse a las dos a la playa; que le dijimos nosotras que no se tomara esa molestia, porque ya sabía bastante con las noticias que acabábamos de darle; que me harté yo de ponderar lo buenísima y lo guapota que estabas; que el alma de Satanás tomó mis ponderaciones por donde más le convenía; que se creció un palmo con ellas, y que se despidió con el recado para ti de que te haría una visita esta tarde sin falta…
– ¡Jesús!…Y vosotras, almas de Dios, ¿qué le dijisteis a eso?
– ¿Qué le habíamos de decir? Pocas palabras y secas. ¡Y con unas caras!… Pero ¿se atuvo él a razones?… ¡Sí cuando te digo que no conocen la vergüenza en esa ilustre casa, como la llama papá!…
– ¡Ave María Purísima!
– Hija, ¡qué para poco eres!… Pues yo, en tu lugar, me alegraría de la visita esa: para que veas. Créeme, Irene: esa visita te conviene mucho.
– ¿Que me conviene?… ¿Para qué?
– Para que, portándote en ella como es debido, aprenda ese personaje de alquimia a distinguir de colores.
– ¡Qué fácil es de decir todo eso!
– Y mucho más fácil de hacer…
– ¿Cómo, Petrilla?
– ¡Caramba!… guardando tu puesto; que bien sabes cuando quieres…
– Pero ¿no sería más cómodo para mí no ponerme en esa prueba?… porque él va a respirar por la herida.
– Más cómodo, sí, señora; pero no más conveniente, ni más honroso, si me apuras. Después de lo que ha pasado, y sentenciado ya a morir, no es bastante con que muera a manos de papá… o de mamá: hasta por el bien parecer debes tú dejarle hoy preparado para la muerte… Es tu obligación esa, creeme…
– Bueno, lo será; pero, por lo pronto…
– Por lo pronto… ¿en qué has empleado la mañana? vamos a ver. ¿Qué te ha dicho… o traído doña Mónica?
Irene se puso colorada como una amapola al recibir a quemarropa esta pregunta inesperada.
– Y tú— preguntó a su vez Irene para eludir la respuesta que se le pedía,– ¿qué sabes si ha estado o no ha estado aquí esa mujer?
– ¡Inocentona de Dios!– dijo Petrilla, dando a su hermana en la cara dos golpecitos con el abanico cerrado,– ¿no sabes que en esta casa hay portera abajo y criadas arriba, y que, aun cuando yo no hubiera preguntado, como pregunté al llegar, si había venido alguien mientras nosotros habíamos estado fuera, nos lo hubieran dicho las de arriba o la de abajo?… Pero ¿en qué mundo vives, mujer?… ¡Mire usted qué cosas tan chiquitinas me calla con la lengua, y qué cosazas la obliga Dios a descubrirme con los ojos, en castigo de su pecado!…
Irene no pudo menos de echarse a reír con estas donosas genialidades de Petrilla, que era la alegría de la casa. «Por seguir la broma, o por salir del paso, la replicó:
– ¿Y qué te importa lo que me haya dicho la beata?
– ¡Cogida te tengo!– repuso Petra, replegándose más en su asiento, con estrago y fragor de los paquetes amontonados en su regazo; y luego, cambiando de tono y de gesto, añadió:– ¡Ea! partamos como buenas hermanas… o, como dicen los chiquitines, ajuntemos de cosas: dime tú lo que te ha contado… o te ha traído la beata, y yo te ayudo esta tarde en la faena con el otro… en fin, que te saco adelante, por apurada que allí te veas.
– ¡Qué barato compras!– respondió Irene, tomando el caso a risa.
– ¡Barato!– exclamó Petra, fingiéndose muy asombrada.
– Yo lo creo. ¡Pues si eso que ofreces por… por lo otro, lo das tú de balde, y hasta con dinero encima! ¡Si sabré yo quién eres en ese particular!
– ¡Justamente!… Abusa ahora, si te parece, de esos despilfarros míos… ¡egoistona de Satanás!
Iba a contestar Irene, cuando se oyó en el pasillo la carraspera y el taconear de don Roque, de lo cual tomó pretexto aquélla para levantarse y decir a su hermana, fingiendo muy grande apuro:
– Pero ¿tú sabes la hora que es, chiquilla?… Mira que van a ser las dos las primeras que den… y ya está la mesa puesta, y papá muy impaciente… y tú según has venido de la calle.
– Te veo, pájara— respondió Petrilla, levantándose también y con mucho remango, pero no sin que se le cayeran al suelo la mayor parte de los paquetes.– ¿Te me escapas por esa rendijilla, eh? Pues no me apuro cosa maldita, que a tu jaula has de volver. ¡Vaya si volverás!… Y a cantarme a la oreja el secretito… ¡Vaya si le cantarás!
Irene, conteniendo la risa, ayudó a su hermana a recoger del suelo los paquetes. Al entregarle el último, la dijo:
– Bien pudieras acertar en eso… Pero te aseguro ¡más que curiosa! que si llego a cantar como tú quieres, has de pagarme la música bien pagada.
Con esto se largó de allí; y un cuarto de hora después se sentaba a la mesa toda la familia, risueñas y muy animosas las hijas; con la entereza y serenidad de siempre la madre, y mustio, descolorido, receloso e inapetente el padre.
– XVII— «Esas gentes»
Que Irene andaba mal de salud, con fuertes jaquecas y grandes trastornos del estómago, y que por eso no había ido a la estación a recibirlos a ellos, ni se les había presentado después en las tres, o cuatro visitas que la habían hecho; que en estas tres o cuatro ocasiones ni Petrilla ni su madre parecían «las de otras veces», por su sequedad de frase, su actitud violenta y su falta de ingenuidad en cuanto hacían o trataban; que don Roque no daba pie con bola delante de ellos, y torpe y desconcertado como nunca, se emperraba en corregir cada atrocidad de las que se le escapaban, con otra de mayor calibre; que reía sin ton ni son hasta por lo que era más digno de ser deplorado, y se estremecía de pies a cabeza en cuanto le nombraban o nombraba a su egregio amigo, que estaba para llegar de un día a otro; que les había puesto su carruaje «a la orden,» y todas las mañanas les enviaba al hotel alguna cosa de regalo: flores, hortalizas raras o merluza fresca, pero en cantidades enormes; y, en fin, que el pobre hombre, en hechos y en palabras, estaba fuera de sus quicios, y además muy ojeroso, macilento y sobresaltado.
Evidentes y notorios eran todos éstos y otros muchos síntomas tan anormales como ellos en la familia Brezales. Pero ¿y qué? La duquesa vieja, desde las alturas en que tenía el castillo de sus vanidades, no alcanzaba a ver esas pequeñeces que se arrastraban entre el polvo vil de los bajos suelos que no hollaban sus pies; y si las columbraba por casualidad y se dignaba parar la atención en ellas, las daba todas las interpretaciones imaginables menos la verdadera. Los duques jóvenes todo lo hallaban adecuado a las circunstancias: lo menos que podía sucederle a una modesta y oscura familia provinciana, a la cual se la dispensara de golpe y porrazo el honor de entroncar con otra de lo más ilustre y resonado de Madrid, era aquello; es decir, la enfermedad de la novia, y el atolondramiento y el marasmo de todos los de su casa. En cuanto a la «espiritual» María, habitaba en el mismo empingorotado e inaccesible castillo de su madre, y además no tenía punto de sosiego para detenerse a considerar mezquindades del vulgo con la guerra que la daba Ponchito, empeñado en ser dulzón y pegajoso con ella, cuando ella le quería para usos y destinos muy diferentes.
Pero Nino, que, con excepción de su padre, era entre todos los de su casta el que menos turbia veía la realidad de las cosas, por no ser miope del entendimiento ni tenerle ofuscado por el relumbrón de ciertas pompas, y con mayor motivo en casos como aquél, que tan particularmente y en lo vivo le interesaba, cogiendo hilos y atando cabos llegó a caer muy pronto en la cuenta de que en aquella familia pasaba algo que tenía mucho que ver con él y con los risueños proyectos que su padre le había pintado a dos dedos de realizarse; y que ese algo era de tal monta, que había trascendido fuera de los linderos del hogar. Y creía él que había trascendido tanto, porque sus íntimos de la crema, y sus amigas de la playa, y el azucarado cronista de la Estafeta local de El Océano, los mismos gomosos y gomosas que a su llegada de Madrid, de palabra y en letras de molde, le habían colmado de zalamerías y de plácemes, en atrevidas y bien transparentes metáforas, por el acordado suceso que parecía ser del dominio público, al día siguiente de llegar cesaron de mencionársele. Pero ¿qué más? Las tres cotorras de Sotillo, las mujeres más charlatanas de este mundo, que daban lo imposible por hacedero y lo hacedero por consumado en su vicio de hallar temas de expansión para su fiebre de juicios y comentos, al visitar a su familia a los dos días de llegada, hablaron de todo lo imaginable menos de ello; y eso que él estaba presente, y, de propio intento, porque ya comenzaban a inquietarle las aprensiones, les puso el cebo tentador delante de la lengua. Pues huyeron de él como unas condenadas, después de contemplarle de reojo. Y tras esta prueba tan concluyente, pasaron más días con el caso siempre perdido entre misterios en derredor de Nino, y siempre enferma e invisible Irene para él, y su padre turulato, y su madre hecha una esfinge, y la locuaz y bullanguera Petrilla, muda y recelosa y alarmante.
Apurando más la materia de sus recelos, y exprimiendo y comparando síntomas y cataduras, llegó a ver claro que en el conflicto o dificultad, o lo que fuera aquello que ocurría en el seno de la familia de don Roque Brezales, éste se encontraba en desacuerdo con todos los demás; y, colocado ya en estas alturas, y siéndole bien notoria la fatuidad del pobre hombre, y recordando que él solo era quien había negociado con su padre aquel arreglo, con afirmaciones tan extrañas para Nino como la de que Irene se había calado intenciones que jamás le pasaron por las mientes, sin gran esfuerzo de su dialéctica se plantó con los supuestos en medio de la verdad.
Admirado de que las gentes de su familia no hubieran caído en las mismas sospechas, sacolas a relucir él en ocasión de hallarse todos reunidos; pero ninguno participó de sus aprensiones. No le disgustó la discrepancia, aunque no se la fundaron en razones sólidas; porque el corazón humano es así. Sin embargo, como en aquel asunto se interesaba la cabeza más que el corazón, Nino insistió en su tema cada vez que el ajetreo de visitas, de baños y de correspondencia epistolar en que vivían sus gentes, le ponía a tiro de su palabra a alguno de ellos; pero nadie le hacía caso. Entonces resolvió escribir a su padre cuanto le estaba pasando, para que viniera apercibido; mas todos, unánimemente, se apresuraron a quitárselo de la cabeza. Si había algo, él lo desvanecería con un soplo en cuanto lo notara; y si no lo había, ¿a qué molestarle ociosamente?
Nino se sometió a este dictamen, que resultó cuerdo por casualidad; y así fue pasando, entre serias dudas y ligeras esperanzas, hasta que ocurrió el encuentro de que dio noticia a Irene su hermana, según se ha visto en el capítulo anterior.
– Pues si Irene— pensó Nino al oír lo que de ella le decían doña Angustias y su hija en aquella ocasión,– enferma e invisible para mí desde que vine, sana hoy de repente y se deja ver de todo el mundo, y esto me lo cuentan tan frescas y campechanas estas mismas señoras que ayer hacían de ello misterio impenetrable y tenebroso, ¿por qué no he de creer yo que anduve equivocado en mis supuestos, y que nada tiene que ver conmigo lo que tan malos ratos me está dando?
Y hétele ya tan satisfecho y a punto de pensar que todo ha sido mera alucinación de su fantasía, y que las cosas estaban dónde y cómo debían estar y se las había pintado a él en Madrid su padre.
Con estas ilusiones, que el más inaprensivo se habría forjado en su lugar; un terno de color de lila, corto de mangas y ancho de perneras; un sombrerete de cazo, del matiz del vestido y casi sin alas, y unos brodequines tan grandes, tan gordos y tan groseros de forma como lo permitía la costumbre entre los galanes distinguidos y elegantes de entonces… y de ahora, tras una larga batalla, reñida sin gran fruto en el campo de su tocador contra la roña de sus dientes y el despoblado de su cabeza y otras máculas y deformidades que la naturaleza y el mal vivir habían impreso en lo más visible de su persona, a las seis de la tarde estaba llamando a la puerta de don Roque Brezales para cumplir la oferta que por la mañana había hecho en la calle de la Negra a doña Angustias y a Petrilla, que por cierto la habían oído como una amenaza.
Un poco le temblaba el pulso y le latía el corazón al llamar… ¡a él! ¡a Nino Casa— Gutiérrez! ¡al mozo despreocupado y corrido aristócrata del gran mundo!… ¡y a las puertas de una sencillota provinciana! Pero, como él se decía al notar el fenómeno: «hay que considerar la importancia de esta visita con relación a los planes que me sacaron de Madrid, y lo que ha estado sucediéndome desde entonces hasta hoy en esta casa. Es el asunto éste a manera de premio gordo escapado de las manos y casi vuelto a recobrar… Pero ¿y si me equivoco otra vez, o, mejor dicho, resulta que continúo equivocado?… Por lo pronto, mucho ojo al terreno para no pisar en falso… y ello dirá.»
Firme en este cuerdo propósito, lo primero que observó fue que le pasaban a la sala, como de costumbre en aquel verano, y no al gabinete de confianza, donde, cuando menor debieran de tenerla con él, le recibían en otros tiempos. Por este lado, el aspecto de las cosas había mejorado bien poco; pero cabía la racional hipótesis de que el caso fuera obra de la doncella que le había metido allí, sin advertencia previa ni complicidad alguna de las señoras. Las cuales fueron entrando una a una en la visita, como en lenta y forzada procesión, primero doña Angustias, después Petrilla, y, por último, Irene. Doña Angustias, demasiado solemne; Petrilla, afectadamente cortés (lo propio que en los días anteriores), e Irene muy pálida, con grandes ojeras, y la luz de sus pupilas africanas desperdiciándose cobarde entre la espesura de sus pestañas negrísimas; esbelta, escultural, gallarda, como siempre, pero con cierta languidez en el andar, y una cobardía de voz tan grande como la de la mirada.
¡Cómo se le afilaron los dientes al encanijado madrileño delante de aquel manjar tan exquisito! ¡Cáspita, qué real moza le pareció, y con qué modestia tan disculpable tradujo en propio beneficio el cuadro de síntomas que fue leyendo en ella en cuanto la tuvo delante! Las ojeras, la palidez, el desmayo en el moverse, rastros eran evidentísimos de una enfermedad verdadera. Pues y aquella cobardía en el mirar, y en el hablar, y en acercársele, y en tenderle la mano ebúrnea y tibia, si no era síntoma de gratas y hondas emociones de pudorosa enamorada, o de novia consentida siquiera, al verse por primera vez enfrente de su galán, ¿de qué otra cosa podía serlo? Si no había nada de lo dicho, o no habría salido ella a recibirle, o le hubiera recibido de muy distinta manera; porque, en opinión de aquel mozo, las repugnancias y los anhelos del corazón humano tienen manifestaciones tan propias y peculiares, que no pueden confundirse jamás.
Ello fue que tradujo así los síntomas observados en Irene, y que, a la luz de estos síntomas, todo lo vio de color de rosa; por lo cual quedó sin importancia a sus ojos el haber sido recibido en la sala; lo triste de la procesión de las señoras al presentarse en ella, y los sospechosos continentes de Petrilla y de su madre.
Ésta le brindó, con ademanes más bien que con palabras, a que se sentara en el sofá, junto al cual estaban ambos de pie; y para darle ejemplo, sentose ella en la otra cabecera. Irene y su hermana se fueron dejando caer maquinalmente en los dos sillones contiguos al sofá, pero eligiendo Irene el más cercano a su madre; elección que halló Nino muy en consonancia con el estado de espíritu en que suponía él a la garrida moza. Hasta allí, gangas a un lado, todo iba lo mejor de lo posible para el escamado visitante. «Vamos a ver»– se dijo entonces,– «si esto se endereza ahora por los cauces sospechosos de todos los días, o por otros nuevos y más de mi gusto.»
Y comenzaron en el acto las reglamentarias preguntas por la salud de los ausentes. Mayor impavidez y frescura hubo, a juicio de Nino, en la voz y en el acento de doña Angustias y de Petra en aquella ocasión, que en otras idénticas bien recientes y memorables para él; pero en el fondo, en la falta de interés cariñoso y de expansiva franqueza, allá se anduvieron las preguntantes en la actual y las pasadas ocasiones. En cuanto a Irene, ni desplegó los labios ni mostró la menor curiosidad por las respuestas.
A las cuales siguió un ratito de embarazoso silencio. Durante él, discurrió el visitante, entre serios amagos de sudores fríos, que siendo aquella visita suya consagrada exclusivamente a Irene, como se lo había declarado a su hermana y a su madre en medio del arroyo algunas horas antes, podía muy bien, sin descubrir el fondo de sus verdaderas intenciones, echar todo el asunto hacia aquel lado; y de este modo, no solamente resultaría tema abundante de conversación en aquel trance, con tantas señales de acabar de extenuación fastidiosa, sino que conseguiría él colocarse en mejor y más abreviado camino para llegar a los fines que iba persiguiendo y tan de veras le interesaban.