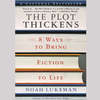Kitabı oku: «Nubes de estio», sayfa 21
– XXI— Las chinches del señor duque
Sentados ya frente a frente el personaje y su amigo, mientras éste temblaba y se moría de congoja, el otro, con los síntomas que tenía delante y los datos que sobre la misma enfermedad le había suministrado su hijo, iba leyendo en el alma del pobre atribulado igual que en un libro abierto.
Como fruto de estas observaciones sagaces, y quizás también de un sentimiento muy humano y caritativo, si no fue obra de otro móvil menos piadoso, aunque bien pudiera haber entrado en ella un poco de cada cosa, el señor duque, que resplandecía de frescachón y guapote, y de elegante, y oloroso (hasta el punto de atreverse a jurar en sus adentros el acoquinado Brezales que le salían de la ancha frente, y de los cabellos grises, y de las niñas de los dominantes ojos, en fin, de toda la augusta cabeza, rayos de luz que le turbaban a él la vista y le freían las entrañas), llegó a decir en un tono con dejillos de chancero:
– De buen grado, mi excelente amigo don Roque, le haría a usted yo ahora, como introducción al motivo secundario de mi visita, porque el principal ya sabe usted que es el de satisfacer el gusto de saludarle, una ligera disertación, que tal vez resultara entretenida, sobre lo falible de los cálculos humanos y otras zarandajas por el estilo, con la indispensable filosofía, más o menos casera, que iríamos deduciendo de la tesis, para concluir por recomendársela a usted como probado remedio contra las injustificables mortificaciones de eso que se llama vulgarmente y a cada paso «grandes conflictos de la vida.» Pero como podría ocurrir que la amenidad no resultara, o que la disertación no viniera aquí a pelo enteramente, o que, viniendo, no existiera la necesidad de hacerla, démosla por hecha y discutida, y permítame que entre de lleno en el segundo motivo de los dos que aquí me traen.
Don Roque no pescó una miga del verdadero meollo de esta parrafada. Estaba poseído de arriba abajo de una sola idea; a esa idea le sonaban todos los ruidos que oía, y en ese dedo malo sentía todos los golpes que se daban a su alrededor. Notó, sí, que el duque le miraba con risueña faz y le trataba hasta con mimo; pero estos síntomas, lejos de levantarle los ánimos, más se los abatían; porque cuanto más distante estuviera su egregio amigo de la negra realidad de las cosas, mayores serían su asombro.y su indignación al conocerla de repente.
Por eso se limitó a responderle, con la forzada abnegación del desdichado que comienza a subir las gradas del patíbulo:
– Estoy enteramente a las órdenes del señor duque. Lo que sea de su gusto, será del mío.
– Pues deseo, ante todo, mi complaciente y bondadoso amigo— dijo el duque sin abandonar el tono familiar y casi chancero con que había empezado a expresarse allí,– conocer el estado de las cuentas pendientes entre nosotros dos.
Don Roque vio, con los ojos de sus preocupaciones, una rendija muy ancha, algo como boca de sima que acababa de abrirse cerca de sus pies, y dio por hecho que por aquel tragadero iba a colarse él muy pronto hasta los abismos de la tierra.
– ¿Cuentas pendientes entre nosotros, dice usted?– repitió maquinalmente el pobre hombre para ganar un poco de tiempo en su agonía.
– Así como suena, señor don Roque— añadió el otro contemplándole con vivo interés, como si adivinara lo que le estaba pasando.– Cuentas sin metáforas ni simbolismos; cuentas de números prosaicos en columna cerrada…
Brezales vio, al oír esto, que la rendija cercana a sus pies se cerraba poco a poco, al mismo tiempo que iba abriéndose en el cielo un agujerito por donde salía un rayo de luz que le templaba la sangre y le entonaba los desconcertados nervios.
– ¡Qué cuentas ni qué ocho cuartos!– exclamó entonces volviendo, como por milagro, de la muerte a la vida.– Pues, hombre, ¡estaría bueno que a una persona como usted, fuera yo!… ¡Quite usted allá!… Usted tiene todas sus cuentas saldadas conmigo.
– Perdone usted que lo niegue,– replicó el personaje formalizándose un poco.
– Pues yo me retifico en mis trece; y a ver qué adelanta usted con negármelas,– insistió Brezales valerosamente.
– Y yo deploro— repuso el duque formalizándose otro poco más al parecer,– que a usted le dé por ahí, creyendo hacerme un favor en ello.
– No hay tal favor, señor duque.
– Pues si no le hay, menos me explico todavía, el empeño de negar usted un hecho tan evidente.
– Y si hubiera intento de favor, ¿por qué no había de haberle?– preguntó don Roque galleándose ya con el duque, lo mismo que si fueran de una misma pollada los dos.
– Por no venir enteramente al caso,– respondió el otro acabando de formalizarse.
– ¿Por qué?– volvió a preguntar Brezales sin perder chispa de sus bríos.
– Porque hay algo en ese favor, que no entona bien con la estimación en que yo quiero que me tenga usted a mí, ni con la en que yo le tengo y quiero tenerle a usted… En fin, mi señor don Roque, cuestión de escrúpulos de delicadeza que deben de respetarse sin ponerlos en tela de juicio. Nada de esto se opone a que yo le acepte a usted las intenciones con todo mi corazón, por lo que tienen de generosas; pero permítame que insista en mi pretensión de conocer el estado de nuestras cuentas atrasadas. Porque yo, mi buen amigo, podré ser algo moroso en saldarlas, por no andar siempre en mí los medios y los buenos propósitos a un mismo nivel; pero de eso a no reconocerlas, o a aceptar lo que usted pretende, hay una distancia enorme. ¿Me va comprendiendo usted?
– Puede que sí— respondió don Roque, bastante contrariado con aquello que reputaba baza perdida para él.– Pero figúrese usted, mi regio amigo, que con el mejor de los deseos no pudiera complacerle a usted en este instante, porque no tenga los apuntes a la mano, o porque se los haya llevado el demonio… que bien pudiera ser así.
– Pues lo sentiría en el alma— dijo el personaje con todas las señales de la mayor sinceridad,– porque yo, con esta vida agitada que traigo, y tan extraña a esas mecánicas aritméticas del hogar, apenas conservo otros rastros de esos favores que usted se ha servido hacerme, que los que quedan en mi corazón; lo cual es bien poco, ciertamente, para saldar a conciencia una cuenta en el Mayor de su casa de usted… o en el libro en que se halle la mía.
– Pero, señor duque— dijo aquí Brezales hispiéndose un poco más,– ¿se puede saber a qué santo vienen eses apuros con que me ha salido usted de repente? ¿Vamos a vernos hoy por última vez en la vida? ¿Vamos a morirnos uno de los dos?
A lo que respondió el duque, inmediatamente:
– ¡No lo permita Dios, que sabe lo que estimo la amistad de usted y el apego que tengo a la vida!
– Pues entonces, hombre— añadió Brezales creyéndose vencedor en la porfía,– ¿a qué vienen esas solfas? Dejemos el caso que vaya paulativamente marchando de por sí hasta donde los vientos le lleven…
– Mire usted, señor don Roque— interrumpió el personaje, volviendo a su natural gracejo que tan bien le caía,– yo, hombre desgobernado, como todos los de mi oficio, para muchas cosas de la vida ordinaria, tengo el sistema, que en mí es ya una necesidad de carácter, de no levantar un pie para moverme, sin ver cómo queda sentado el otro…
– Ese es el modo de andar sobre seguro.
– Con mayor firmeza se andaría, a mi juicio— observó el duque muy risueño,– estudiando más el terreno aún no pisado, que el que va quedando atrás; pero hay que respetar todos los gustos, y el mío, en este particular, es tal y como acabo de pintársele a usted. Pues bien, amigo mío: siendo éste mi gusto, y dejando símbolos a un lado, y viniendo a lo concreto de mi negocio, yo tenía sumo interés en conocer el estado de nuestras cuentas atrasadas, porque me había permitido esperar que no hallaría usted inconveniente en añadirlas otro rengloncito más, sin estar borrados los anteriores.
Al oír esto, vio don Roque Brezales que el agujerito de antes se dilataba desmesuradamente en su cielo de esperanzas; sintió que le retoñaba la sangre en las venas; que adquiría todos los alientos perdidos, y que la silla en que se sentaba se iba alzando poco a poco hasta levantar dos palmos por encima de la de su encopetado interlocutor. Aquel hombre tan ilustre y resonado, con quien él tenía un compromiso imposible de cumplir; aquel prócer deslumbrante que, una vez sacado a plaza el tema del desdichado negocio, podía llamarle a él, sin faltar enteramente a la justicia, trapacero, y aun zascandil si a mano viniera; aquel gran caballero, en fin, que tanto miedo le daba, necesitaba y le pedía, o iba a pedirle, dinero. ¡Por allí, por allí asomaba el desfiladero de salvación! Por aquel desfiladero emprendería él la huida, y llegaría a puerto seguro y a situarse en posición tan ventajosa, que hasta podría mirar al grande hombre de alto abajo. ¡Cascabeles si había cambiado el simen de las cosas en poco tiempo! En menos del que se tarda en apuntarlas aquí, vio don Roque todo este cuadro; y no bien le hubo visto, respondió a su interlocutor, esponjándose pasmosamente en la silla y dándose una manotada en el pecho:
– Todo cuanto soy y valgo es de usted, señor duque; y ya sabe usted que no hablo por hablar en estos casos.
– Me consta, amigo mío— dijo el duque,– como le consta a usted que yo no soy desagradecido; pero…
– ¡Pida usted por esa boca!– dijo Brezales, casi amenazando al otro.
– Mire usted que no voy a pedirle media peseta.
– ¡Aunque me pida usted la luna!… Aquí hay trigo para largo, y la mejor voluntad para servir a un amigo como usted.
– ¡Mire usted que no tengo garantías!
– Mejor que mejor. Si las tuviera, ¡valiente maravilla de servicio sería el que pudiera yo hacerle a usted!
– Mire usted que puede ocurrir que no vengamos tan pronto; que yo no cuento con otro caudal que el de las esperanzas de esa venida, y que, aun viniendo, soy hombre de manos limpias e incapaz de hacer ahorros, aunque no de mirar por el bien y la prosperidad de los buenos amigos…
– Todo eso está de más para mí, señor duque… Hágame usted el mayor favor que puede hacerme diciéndome, cuanto antes, qué dinero es el que necesita.
– Pues, señor— dijo aquí el duque riéndose de todas veras,– está visto que, contra los impulsos generosos de usted, no hay reflexiones que valgan.
– Ni tanto así,– contestó Brezales, que ya se había puesto de pie, señalando con el pulgar la punta del índice de su diestra.
– Déjeme usted siquiera— expuso el duque levantándose también,– darle una explicación del motivo extraordinario de esta petición…
– Por oída, señor duque, por oída— insistió don Roque, cada vez más poseído de los demonios que le hormigueaban en el cuerpo.– ¿Cuánto es lo que usted necesita?
– Pues, ¡ea!… Cuatro mil duros,– respondió el personaje, estudiando en la cara de don Roque el efecto de la cifra disparada de aquel modo.
– ¡Cuatro mil duros!– exclamó Brezales haciendo una mueca a las barbas del personaje, que iba de asombro en asombro.– ¿Y a eso llamaba usted cantidad? ¡Eso es una porquería, señor duque! Hágase usted y hágame a mí más honra, pidiendo cosa de mayor juste… Le pondré siquiera seis.
– De ningún modo, señor don Roque,– contestó el otro con notoria sinceridad.
– Pues de cinco no rebajo un lápice,– replicó Brezales caminando ya hacia el atril.
– Es usted el mismo diablo— dijo al propio tiempo el duque, quizás no muy pesaroso de aquel singular tesón del inverosímil comerciante,– y no hay más remedio que ceder a sus tentaciones.
– Pues, hombre— rezongaba Brezales mientras se sentaba en el sillón y abría la portezuela del casillero que tenía delante y sacaba un libro talonario de una de las casillas,– ¿qué idea tenía usted formada de mí? ¿Para qué son los amigos pudientes… y para qué mil demonios, sirve el dinero, si no se emplea o se tira por la ventana en ocasiones como ésta?… ¡Vaya, vaya!…
Y no cesó de hablar por el estilo hasta que se puso a llenar una de las hojas apaisadas del talonario.
Mientras en esto se ocupaba, el duque cogió pluma y papel de encima del mismo atril, y escribió también algo que puso en manos de don Roque en cuanto éste le entregó el talón que había extendido.
– Ahí va esa miseria,– dijo don Roque.
– Ahí va— dijo el otro,– lo único con que puedo pagarla en este instante.
Comenzó a leer don Roque el papelejo:
– «He recibido de…» ¡Cascabeles! ¿Por quién me toma usted a mi?… ¡Pues esto sólo nos faltaba!…
Y con marcial continente rompió en muchos pedazos el recibo, y los arrojó en el cesto de los papeles inútiles.
– ¡Pero don Roque!– exclamó el duque cada vez más asombrado.
– Ni una palabra más sobre este asunto, si no quiere usted que riñamos…
– Pero la declaración siquiera de la deuda…
– La palabra de usted me bastará, si llega el caso.
– Puedo morirme.
– Lo sentiría por la patria y por la veneración que a usted le tengo.
– Usted me confunde, amigo mío.
– Y usted me paga con sobras llamándome de ese modo…
No había manera de luchar contra aquel torrente. Comprendiéndolo así, el duque apretó ardorosamente la diestra del comerciante con las dos manos suyas; y esto fue lo último que se habló allí sobre tan delicado particular.
Poco tiempo después se despedía el personaje, manifestando a don Roque que por la tarde tendría el honor de subir a saludar a su familia.
– El honor será para ella,– contestó Brezales con la mayor serenidad, porque la posesión absoluta de sí mismo le había hecho hasta elocuente de veras, amén de fino y cortesano.
En cuanto se quedó solo el buen hombre, faltó muy poco para que hiciera dos zapatetas en el aire. ¡Tan a gusto se encontraba sin la cruz que le venía agobiando tanto tiempo hacía!
– Ahora— pensaba casi a voces,– ya es distinto… Podré perder la pompa y la felicidad de mi hija… y de todos nosotros, pompa y felicidad que se nos va por los aires, porque el diablo lo ha querido; me quedará ese clavo adentro para toda la vida; pero que me obliguen a ponerme cara a cara con ese guapo; que salga a plaza la cosa, y a ver quién de los dos tose más recio. ¡Cascabeles!… ¡Y le parecían mucho seis mil duros! Sesenta mil hubiera dado yo igualmente por comprar lo que he comprado con ellos. Si ese hombre barrunta lo que me pasa, no sabe lo que ha vendido… Pues, con todo y así, si le contara yo el caso a mi amigo Vaquero, o, es un suponer, a Gárgaras o al mismo Casquete, con lo riquísimos que son, eran capaces de decir que me había dejado robar. ¡Sinvergüenzas!
El egregio duque, entre tanto, salía del portal y echaba calle abajo con su apostura arrogante, su cara resplandeciente y su aire, en fin, de personaje de nota, trascendiendo a holgura y abundancia, lo mismo que si fuera mina ambulante de onzas de oro.
– Yo no sé— pensaba mientras andaba,– si esto que acabo de hacer será enteramente correcto, o un punible abuso de fuerza mayor; porque el dichoso don Roque no tiene pizca de sentido común. Pero es lo cierto que el sablazo era de absoluta necesidad en la crítica situación en que me hallo. Yo contaba con mi ilustre yerno, cerrando los ojos a la elocuencia de muchos y muy desastrosos precedentes de este caballero; pero resulta que también él contaba conmigo por idénticas necesidades: de modo que llegamos a juntarnos el hambre con la gana de comer; y puesto yo en este trance, y ya que el Estado no acaba de prestarse a levantar las cargas domésticas de sus grandes hombres, ni yo he sabido nunca aprovecharme de la sartén de la Hacienda nacional cuando la he tenido por el mango, ni en España ha cuajado hasta ahora la costumbre de dar un pan por el trabajo de comer otro, ¿qué hacer? Pues lo de ordinario: pedírselo a quien lo tenga, con el honrado propósito de pagarlo en días más florecientes… propósito que no abunda entre los menesterosos de mi calibre tanto como se cree. Se imponía, pues, la necesidad de una víctima. Y ¿quién con mejores títulos para serlo que este pobre mentecato que lo tiene a mucha honra, y está nadando en dinero, y además me debía una buena indemnización? ¡Qué demonio! si apurando la tesis, hasta debiera remorderme la conciencia por no haber explotado bien el frenesí de largueza en que cayó. Le pude haber sacado el redaño, y aún le hubiera parecido poco. Porque es evidente que trataba de comprar a fuerza de oro las que no tenía ya para mirarme sereno a la cara. ¡Inocente de Dios! ¡De qué pequeñeces se avergüenza todavía! ¡Si él supiera de qué tamaño son las deslealtades y las caídas entre las gentes con quienes ando yo!… ¡Si le fueran conocidas siquiera las de mi casa! ¡Si supiera qué peine es mi hijo, y qué ganga se pierde con no echársele de yerno, y a mi mujer de consuegra!… En fin, yo soy lo mejor de la familia, y no es inmodestia, porque me queda, cuando menos, la virtud de conocerlos a todos y de estimarlos en lo que valen; un poco de rubor para no entrar con todas, como romana del diablo, y algo en mis adentros que me hace como arrepentirme de haber explotado en Madrid el candor de ese pobre hombre, y casi felicitarme ahora de que no haya prosperado la zancadilla… Porque no tiene duda que a la presente fecha se ha llevado el demonio lo suyo, dando al traste con todas aquellas combinaciones; y me guardaré yo muy bien de empeñarme en componer lo que no tiene ni debe de tener compostura. Quédense, pues, las cosas como están, sin dar ociosamente otro cuarto al pregonero; vuélvase cada mochuelo a su olivo antes con antes, en paz y en gracia de Dios y como si nada hubiera pasado, porque no sería racional otra cosa, ni conveniente perder yo las amistades con este buen sujeto; y por de pronto, alabemos a la Providencia divina, que ha cuidado de que en este desastre no se haya perdido todo para mí ni para los pajaritos de mi casa, que no viven del aire. Es indudable que al mundo le queda un buen pedazo que no se ha podrido todavía; y esto siempre es un consuelo para los pocos hombres que sabemos conocerlo y estimarlo, porque aún no estamos enteramente dejados de la mano de Dios.
– XXII— La «jira elegante»
Para que todo estuviera en punto de caramelo y nada faltara en aquella coruscante fiesta de la high life, así trashumante como indígena, quiso la buena fortuna que llegara a tiempo de concurrir a ella Alhelí, el cronista más almibarado y oloroso de todos los cronistas de salones madrileños; la más competente, indiscutible y respetada autoridad en materia de moños aristocráticos, picadillos y contorsiones pschout, y sauteries y faive o’clocks. Díjose que había venido, no solamente invitado, sino con dietas y estancias pagadas, préalablement, por algunos amigos y otros valientes apasionados, suyos de la crema de allí, que le reputaban por el único mortal digno de manejar la estrofa de gancho fino y punto de Flandes a la altura que pedía el caso; en fin, que había venido para aquello, como Homero al mundo para cantar lo de Troya. Cierto o no cierto el dicho, el hecho fue que apareció la víspera de aquel día en la vía pública, rodeado de admiradores que le devoraban con los ojos el terno de tricot fantasía, el sombrerillo de paja y los botines de dril; todo en conjunto y cada cosa de por sí, de la más «alta y atrevida novedad,» como decía él. El mozo (pues lo era, aunque linfático y de pocas creces) se dejaba admirar con entera conciencia de merecerlo, no sólo por lo admirable del vestido, sino por tener plato en todas las mesas de lustre y acceso a todos los cotarros del «buen tono;» moneda en que pagaban las gentes del «gran mundo» las lisonjas de su pluma, que no valía para otros destinos ni vivía de otra cosa.
Al día siguiente fue de los primeros en concurrir a la explanada del embarcadero; pero con otro vestido y otros requilorios muy diferentes de los de la víspera: llevaba encima un atalaje adecuado a las exigencias de la ocasión; algo así como «a la marinera» de teatro; guantes de muchos cosidos, borceguíes a la inglesa, grandes anteojos de mar colgando de una bandolera, y entre manos una bocina descomunal de reluciente azófar, sobre cuyo destino guardaba el obstinado secreto; secreto que era la desesperación de sus amigos, a los cuales consolaba asegurándoles que el detalle «había de quedar,» porque, como irían viéndolo, compondría distinguidísimamente en el cuadro. Era una novedad que quería introducir él, tomándola de otros del sport de Madrid, en los que acababa de adoptarse con gran éxito.
La verdad es que con aquellos atalajes y aquel cortejo que le envolvía y escuchaba y le seguía en cada parada, en cada discurso y en cada vuelta por el andén, el mozo parecía amo, jefe y director de todo aquello; y más lo pareció cuando, por aproximarse la hora de la cita, comenzaron a llegar hasta los menos diligentes de los invitados, y él a salir a su encuentro para hacerles agasajo y cortesía, según las prendas y merecimientos de cada uno… ¡Oh, cómo se crecía allí y se agrandaba a los ojos de los chicos de su séquito! No parecía sino que en el apretón de manos, en la ceremoniosa cabezada, en el familiar apóstrofe, en la sonrisa afable o en la mirada sutil, daba a cada recién llegado la credencial de suficiencia para formar en aquella legión de escogidos, y que, al acompañarlos hasta el borde de la escalera de embarque, decía a la comisión que funcionaba abajo sobre la cubierta del vapor allí atracado: «Podéis recibirlos sin escrúpulo: van garantizados por mí.»
De este modo fue desfilando por aquel tablero, en poco más de un cuarto de hora, la flor y nata de la colonia forastera y de la gente de la ciudad… con alguna que otra excepción que no hubiera merecido el pase del superfino Alhelí si se hubiera sometido el punto a su dictamen. Por ejemplo, la excepción de Fabio López. No supo nunca el remilgado cronista lo que se perdió con no haberse enterado el otro de la cara que él le puso al verle atravesar el tablero y acometer la escalera hacia el vapor, con su puro entre los dientes, media oreja debajo del apabullado calabrés, su garrote de acebo del país, sus zapatos amarillos, su levisac de carteras y sus navajeros clásicos.
«Pero ¿qué pito iba a tocar allí Fabio López?»– preguntará el lector, que conoce su modo de pensar sobre ciertas flaquezas de la vida humana.– «¿Por qué tomaba parte en una fiesta de aquella catadura un hombre tan incompatible con ella?» Pues Fabio López estaba allí, principalmente, porque no debía de estar: era de los hombres más tentados de la atracción de los abismos; y el diablo parecía complacerse en prodigárselos por donde quiera que andaba. En aquella ocasión se valió, para tentarle, de la pasión que la víctima tenía por sus dos sobrinos. No podía pasarse sin ellos en la mesa, ni dejar de acompañarlos con la atención a todas partes. Sabía él que en la jira que tantas y tan sangrientas burlas le debía, representaban papeles de mucha cuenta; y ardiendo en curiosidad de ver cómo se portaban en ellos, y no pudiendo disimularla, explotáronle la flaqueza los dos diablejos, y cayó el pecador otra vez más. «Sé que no vuelvo a casa vivo— les afirmó con voz y cara de tempestades,– porque aunque juro no tomar ni el aire de vuestra mesa ridícula, he de morir de indigestión de algo que yo barrunto; pero voy, voy, ¡reconcho! siquiera porque me dejéis en paz… y por adquirir con mis propias uñas más pruebas que meteros por los ojos cuando me digáis que muerdo de vicio y sin saber lo que muerdo.»
Y por eso iba, es decir, creía que iba por eso a la jira elegante aquella… como había ido en su vida a tantas otras partes, de donde no siempre había vuelto tan descalabrado como esperaba al empezar a caer; pero, en rigor de verdad, iba porque así se cumplía su destino.
Iba, como de costumbre en tales casos, poniéndose en el peor de los imaginables, y echándose la cuenta del perdido: que se viera solo entre la muchedumbre de la ratonera en que se dejaba coger; y peor que solo, mal acompañado, sin una cara amiga a qué volver los ojos, ni una persona de gusto con quien cambiar media docena de comentarios crudos, que necesariamente habían de sugerirle tipos y escenas que no faltarían en su derredor. ¡Y cuidado que la jornada era breve, en gracia de Dios, para pasada en un potro y sin un resquicio de escape en un extremo insufrible!
Por éstas y semejantes alturas de imaginación andaba el hombre cuando salió de casa aquella mañana, y llegó al muelle de los Pitorras y atravesó el ancho tablero en que hormigueaban invitados y curiosos, y le vio pasar derecho a la escalerilla el almibarado Alhelí, sin que López le viera a él, ni tampoco a persona que le fuera simpática entre las varias que conoció en dos miradas de reojo que lanzó a diestro y a siniestro. Sabía que sus dos sobrinos formaban parte de la comisión receptora del vapor, y en ello iba confiado para salvar el primer escollo de los varios que para él tenía el mar de las aventuras en que había empezado a meterse: la entrada en el barco, lleno ya de gentes desconocidas, amén de elegantes del «gran mundo» muchas de ellas. Eso de tener a quién preguntar algo, con quién hablar, y hablar recio si era preciso, en un trance tan crítico como aquél, valía más de lo que parecía. Del modo de empezarlas depende el éxito, bueno o malo, de casi todas las empresas de la vida.
Cuando llegó a poner el pie en el primer peldaño de la escalera, el Pitorra cuarto… o quinto, porque en esto hay sus dudas, lucía un poco más abajo todos sus trapitos de gala y lanzaba a borbotones el humo por la chimenea, como si despilfarrara el carbón en honra de tanta fiesta; y a la sombra de los toldos, si no nuevos, lavaditos y estirados, bullían los elegidos en pintoresco desorden, tremolando las gasas de los sombrerillos de las damas al impulso de la ventolina que soplaba, y confundiéndose en un olor solo y en una sola algarabía, el salitre de la mar, el perfume de las mujeres, el tufo de la maquinaria, y el rumor de las conversaciones; el chapoteo de la resaca al batir los pilares y escalones del embarcadero, y las fugas del vapor de la caldera por todos los resquicios que le franqueaban las llaves mal cerradas.
A Fabio López le pareció el cuadro muy vistoso, y se detuvo unos momentos con el doble fin de contemplarle y de descubrir a sus sobrinos, o de ser visto por ellos. Sucedió lo último. Conoció la voz del apodado Juan Fernández; viole en seguida venir hacia la plancha tendida entre la escalera y el vapor, y bajó, con paso resuelto como quien pisa ya terreno conocido y hasta de su legítima propiedad. Entró en la ratonera, aprovechando el pretexto de algunos apóstrofes a su deudo para echar unas cuantas ojeadas al cuadro y empezar a orientarse de él, y no quedó pesaroso de la exploración. ¡Mucha mujer guapa había por allí! Fueran de allá, fueran de acá, fueran crema fina o fueran requesón, vulgar, ellas eran guapas; y en tratándose de mujeres guapas, no había que pararse en fronteras ni en jerarquías: todas eran de todas partes y para admiración y recreo de todos los hombres de buena voluntad y mejor gusto. Con este puntalillo en los ánimos, se sintió más brioso y se atrevió a un poco más: vio sitios desocupados en el castillete de proa, y fue en demanda de uno de ellos. Hervía aquel espacio de mujeres en animado revoltijo. Mejor para él: podía hartarse de mirar sin ser observado de nadie. Pues a mirar y empezando por lo de más cerca y más a tiro de los ojos: por los pies. ¡De lo bueno a lo superior, reconcho! Pero no se podía andar despacio ni en bromas con la vista por allí. Arriba con ella: el talle. Le tenía a él sin cuidado ese particular. Al otro piso… De molde; pero ¡fuera usted a saber!… Las caras. ¡Allí sí que no cabía engaño para él, que era ya perro viejo y sabía distinguir de colores! Podía certificar que había las necesarias para perder el gusto el hombre de más cachaza, puesto a escoger entre todas las de primera. ¡Canastos, cómo abundaban las de esta clase! Y los trajes eran vistosos y hasta elegantes; pero sencillos a más no poder. Le gustaba esta circunstancia. En cambio, los hombres, sobre todo los de cierta edad, tumbaban de espaldas: unos por carta de más, y otros por carta de menos… Volviendo a las mujeres, ninguna de ellas le era enteramente desconocida. A todas las había visto alguna vez, o en la playa o entre calles en lo que iba de verano, o desde que se habían vestido de largo; porque en el montón las había forasteras y de casa. Procediendo en el examen por comparación, buenas las hallaba entre las primeras; pero ¡cuidado con algunas de las segundas! Allí estaba, entre otras, la Africana de Brezales… ¡Reconcho, qué mujer aquélla!… En el mundo no se daba otra de más adobo picante… Buena era su hermana en clase de rubia; pero ¡quiá! ni con cien leguas… ¡Qué contraste el de las dos con las tres cotorras de Sotillo, que estaban a su lado charla que te charla con unas forasteras que conocía él mucho de vista! El segundo sobrino suyo, el sportman platónico, muy soplado de smoking y cuellos de pajarita, que se le había acercado momentos antes, deprisa y corriendo, porque lograba aquel vagar en sus tareas, le informó de que las que hablaban con las de Sotillo eran las de Gárgola, guapas chicas, amén de acaudaladas… Según el mismo informante, lo de Irene Brezales con Nino Casa— Gutiérrez había concluido, sin haber comenzado propiamente; y para que no le quedara a nadie la menor duda, estaba ella presente allí, convaleciendo de la enfermedad que le había costado el susto… El gran duque se había conformado con una indemnización de cinco mil duros. Se sabía esto porque él mismo había cobrado en el Banco un talón de esa cantidad, firmado por don Roque; y debió de publicarlo el dependiente que pagó… Bien le vendría la guita al hijo del personaje, que llevaba tres días de malas en la ruleta… porque había ruleta a diario, aunque se dijera otra cosa… En lo del malogro de la boda, punto para Pancho Vila.
Y con esto se fue el mozo del smoking y de los cuellos de pajarita a cumplir con sus deberes galantes, y se quedó su tío comenzando a temer que aunque aquello, por lo tocante a mujeres, estaba de lo mejor, había de aburrirse pronto por falta de espacio en que revolverse y de un amigo con quien desahogar sus humores. Buscando lo uno y lo otro, había dejado su sitio y andaba en dirección al departamento de popa y mirando a todas partes. Muchas caras conocidas veía; pero ni una sola «de cristiano.» ¡Reconcho, si le entraba la fiebre después de desatracarse el vapor! ¿Se desembarcaría antes de verse en tal peligro?… Faltaba el modo de hacerlo, aunque quisiera. ¡Cuidado con el alud de gentes que caía sobre el vapor en aquel instante!… ¡Uf! El gran duque de la Camama… y la merluza de su hija con el novio memo detrás… y el otro duque de hueso arranciado… y el perdis de Nino… Por lo visto, las dos grandes duquesas se habían quedado en casa. Muy bien hecho… Para escaparates de droguería, sobraban algunos que ya estaban a bordo… El tonto de don Roque, que les había salido al encuentro, venía delante, como el pertiguero de la procesión, abriendo paso… Pues los llevaba hacia proa… Si era verdad lo de los cinco mil duros por vía de indemnización, Fabio López no entendía aquella ocurrencia de Brezales… Habría que darse una vuelta por allí para ver cómo se las arreglaban las dos familias frente a frente, si las noticias del gomoso eran exactas… Detrás de los personajes, Sancho Vargas, vestido de dril, con zapato bajo y sombrerito a la marinera; el periodista de marras y Pepe Gómez: los tres coleros de Su Excelencia. ¡Qué gloria para ellos! Pues ¿y para los chicos de la comisión que les hacían los honores de la casa con una solemnidad que enternecía? ¡Reconcho con la suerte que les había caído… a unos y a otros!… Pues ¡anda con el nuevo alud que se despeñaba por la escalera!… Un tipejo estrafalario y anémico, agarrado a una trompeta como la del juicio final, y seguido de una piara de gomosos…