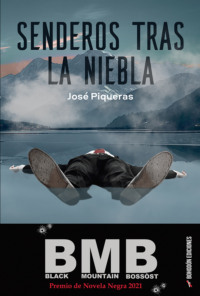Kitabı oku: «Senderos tras la niebla», sayfa 2
Apenas a un par de metros de distancia de Salvatierra, pude divisar nuevamente el cuerpo de Barbosa, atrapado en la orilla del río bajo unas gruesas ramas que habían hecho de barrera natural en el proceso de arrastre. El cadáver estaba boca arriba y la cara y el cuerpo no parecían presentar signos de violencia aparentes. Aparté la mirada de aquella ingrata imagen y, muy a mi pesar, me acerqué al jefe del equipo forense con lentitud. Obviamente, no nos estrechamos la mano.
―Buenos días ―saludé fríamente―. ¿Puede adelantarme algo?
―Ese suele ser su trabajo, inspector, no el mío ―contestó, con su habitual tono altanero―. Tendrá mi informe a lo largo del día de mañana.
Las ganas de volver a partirle la cara a ese cretino volvieron con más fuerza que nunca, pero me contuve una vez más. Insistí en tono neutro, sin ganas de gresca, pasando por alto su habitual mala baba.
―¿Podremos saber, al menos, a lo largo de la jornada de hoy, si el cuerpo presenta signos de violencia o alguna otra señal que nos obligue a descartar la hipótesis del suicidio?
―Le diré a mi ayudante que lo llame esta tarde a última hora ―contestó sin más.
―Muy bien ―respondí secamente.
Acto seguido, me di la vuelta y le hice un gesto a la subinspectora Pulido para que me acompañara a la orilla del río. El cuerpo parecía haber llegado allí, sin duda alguna, por el arrastre natural de la corriente. Era prácticamente imposible que Barbosa hubiera fallecido encallado entre dos ramas como estaba. De pelo ralo, tenía la cara morada y ya algo hinchada. A pesar de que habitualmente solía entretenerme en la escena en la que aparecía la víctima, esta vez mi intuición me dijo que allí había poco que rascar, por lo que resolví que, si era necesario, examinaría con detalle las fotografías que el bueno de Morrison se aplicaba en lanzar desde un sinfín de ángulos distintos.
Me acerqué con Pulido a hablar con el pescador que había hallado el cadáver. Prefería que fuese Morrison quien se encargase de las fotos y aprovechar así esa virtud fuera de lo común para captar detalles que, al resto de agentes, incluidos los de la policía científica, se nos escapaban por completo. Más de una vez, esa habilidad suya nos había aportado luz en algunos de los casos más complicados a los que nos habíamos enfrentado. Esperaba, además, que el jovenzuelo agente que nos acompañaba aprendiera un poco del veterano subinspector en el complejo arte de las fotografías policiales.
En unos instantes, llegamos al lado del hombre que había encontrado el cuerpo. De mediana edad, delgado, pelo canoso y barba blanca de tres días a juego, permanecía sentado sobre una gran piedra grisácea. El hombre mantenía la mirada perdida en el vacío, aparentemente ajeno al trasiego que transcurría a su alrededor. Una caña de pescar de color negro adornada por unos cuantos ribetes plateados y un pequeño cubo que contenía el cebo reposaban a su derecha sobre la tierra mojada.
―Buenos días, señor ―saludé, elevando un poco la voz―. Soy el inspector Julio Velázquez y esta es mi compañera, la subinspectora Rosa Pulido. Venimos a hacerle unas preguntas rutinarias. No se preocupe, enseguida lo dejaremos tranquilo ―añadí de corrido para intentar templar esos posibles nervios de los que me había hablado Rodríguez.
El hombre me miró algo extrañado, pero se incorporó rápidamente para estrechar, con mano temblorosa, la mía y a continuación la de mi compañera, saliendo como por arte de magia de su ensimismamiento.
―Lo he encontrado hace un rato, tal y como está ―comenzó a relatarnos sin más―. Suelo venir de vez en cuando a este pequeño recodo del río a pescar. Habitualmente, llego aquí antes del amanecer, porque después me tengo que ir a trabajar, pero hace apenas una semana que me cambiaron el turno y hoy, que he venido más tarde, miren con lo que me he encontrado…
El hombre se llevó las manos a la cara en un ligero sollozo. Pensé que si Morrison, con su peculiar sentido del humor, hubiese estado allí en lugar de Pulido, habría soltado algo como «no era la clase de pez que esperaba pescar, ¿verdad?» o algún otro comentario por el estilo. En ese momento, me alegré nuevamente de tenerlo ocupado con las instantáneas.
―Tranquilícese. Ya ha pasado lo peor y nosotros nos haremos cargo de todo ―intercedió Pulido, deslizando con cierta ternura una mano sobre su brazo.
―¿Siempre suele pescar por aquí? ―pregunté.
―Sí, señor, en este mismo recodo, durante los últimos diez años.
―¿Cuándo fue la última vez que vino?
―Si no recuerdo mal, fue anteayer por la mañana.
El corazón me dio un pequeño vuelco. Según los datos de los que disponíamos, ese amanecer se correspondía con el último rastro de la señal del teléfono móvil de Barbosa.
―¿Recuerda a qué hora llegó usted exactamente?
―Pues anteayer madrugué bastante, así que, sobre las siete de la mañana, o incluso puede que antes, ya estaba por aquí. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que cuando llegué, aún no había amanecido.
―¿Y cuánto tiempo se entretuvo pescando?
―Mmm… ―El hombre, que parecía haberse recompuesto por completo, dudó unos instantes―. Creo que como siempre, una hora y media o dos. No más.
―Muy bien. Ya estamos terminando, nos está ayudando usted mucho ―añadí, cordial―. ¿Suele venir siempre solo? ―Volví a la carga.
―Sí, señor. Pescar es un arte propicio para cultivar la soledad ―comentó, con un deje de orgullo que no supe bien cómo interpretar.
―Estoy de acuerdo con usted ―afirmé―. ¿Y no vio nada particularmente raro ese día? ¿Algún coche desconocido en el camino, un sonido inusual…? No sé, cualquier cosa que pudiera llamarle especialmente la atención.
―La verdad es que no. ¿Sabe una cosa? ―preguntó de pronto sin esperar mi respuesta―. No hay nada más relajante que un amanecer con esas montañas de fondo mientras estás sujetando la caña fuertemente entre las manos. ―Hizo una pausa y cogió aire―. Se empieza el día con otra energía. Más aun cuando notas que la cuerda tira un poco… ―Sonrió tímidamente.
El hombre hablaba ahora ligeramente acalorado, lo que nos dejó entrever que la pesca parecía ser más que un hobby para él, pero yo no estaba allí en ese momento para hablar de la noble y antiquísima disciplina basada en atrapar peces con una caña.
―Muchas gracias. ―Di por finalizada la conversación―. Mis compañeros tomarán sus datos de contacto por si necesitamos hacerle alguna otra pregunta más adelante ―añadí.
El hombre asintió. Al volver sobre mis pasos pude contemplar, por desgracia para mi estómago, el proceso de levantamiento del cadáver y el principal motivo por el que el juez nos honraba con su presencia en aquel recóndito lugar. Me fui directo al coche y, en la libreta que guardaba en el cajón de la puerta del copiloto, anoté la hora, un resumen de la declaración del testigo que había encontrado el cuerpo y una breve descripción del lugar. Desde donde me encontraba, podía ver a lo lejos el precipicio que hacía las veces de mirador y en el que habíamos estado dos escasas horas antes: enorme, abrupto, salvaje; alzándose orgulloso sobre el río que, a su vez, custodiaba.
Poco a poco, todos los vehículos fueron abandonando el lugar. El juez Parreño, que había sido el último en llegar, fue el primero en marcharse, seguido del agente Rodríguez y de su compañero Palma, a los que pedí que escoltaran al pescador a su domicilio. Por último, el equipo de la científica, con Gonzalo Salvatierra a la cabeza, pasó a mi lado con la ventanilla bajada y sin saludar. En definitiva, nada fuera de lo habitual.
Reflexivo, me aparté del vehículo y di unos pasos hacia adelante, encarando nuevamente el accidentado barranco que se extendía en la lejanía frente a nosotros.
―¿Qué sucede? ―me preguntó Morrison.
―Creo que hay algo que no cuadra.
―¿Qué pasa? ―intervino Pulido, ya desde el interior de su coche junto al agente Ardana.
―¿Desde cuándo un pescador experimentado sale con su caña sin hilo para el carrete? ―les pregunté, incrédulo.
3
Me desperté sobresaltado al percibir la insistente vibración de mi teléfono móvil sobre la mesilla de noche. Las tres y media de la tarde. Era una llamada de la subinspectora Pulido, y aunque me vi tentado de no responder, terminé cediendo ante la curiosidad y un cierto sentido del deber. Si Pulido llamaba a sabiendas de que me había ido a casa a descansar unas horas, tenía que ser importante.
―Hola, ¿te pillo bien? ―preguntó, con su melosa voz.
―Sí, claro. Estaba despierto ―mentí.
―No sé cómo decirlo… Es tu hermano otra vez.
No podía ser. Mi hermano, hermanastro para ser más exactos, no dejaba de meterse en un lío tras otro y mi paciencia hacía ya mucho tiempo que se había agotado.
―¿Qué ha hecho esta vez? ―pregunté, con cierta desgana.
―Se ha vuelto a meter en un fregado con otros dos del gremio. Ya sabes cómo se las gastan entre ellos. La cosa no ha llegado a más porque una patrulla pasaba por allí de casualidad y ha podido intervenir a tiempo.
―¿Él está bien? ―pregunté, algo más despabilado ya.
―Sí, lo tenemos aquí en comisaría, junto con los otros dos. He pensado que quizá querías venir tú mismo a comprobarlo.
Suspiré para mis adentros, resignado.
―En menos de media hora estoy allí. Gracias por avisar.
Me desperecé de un salto y me fui directo a la ducha. Giré tímidamente el mando del agua caliente y accioné el mando del agua fría con decisión. Una ducha a baja temperatura y un buen café casero eran para mí el mejor remedio para disipar la pereza. Apenas había podido dormir un par de horas y me esperaba una tarde más bien movida. Aunque había pospuesto la cita con la madre del fallecido Rodrigo Barbosa, teníamos la primera reunión del equipo de investigación a la que, tras recopilar la información ―que con suerte incluiría ya un informe preliminar de la autopsia―, seguiría con toda probabilidad otra breve e intensa entrevista con la comisaria Figueroa para ponerla al tanto de los avances. Algo agitado ante la marabunta de tareas en mi «debe», me puse un pantalón vaquero, una camisa azul ―la única planchada que me quedaba en el armario― y enchufé la vieja máquina de café que había heredado de mi madre y cuyo espantoso ruido me ayudaba a despertar tanto o más que la propia bebida que preparaba. Instantes después, mientras daba cortos y rápidos sorbos, la muerte de Rodrigo Barbosa planeó de forma intermitente sobre mi cabeza, aunque, en realidad, desde que había puesto el primer pie fuera de la cama, era mi hermano el que copaba mis preocupaciones más inmediatas.
Mario era una oveja descarriada digna de nuestro progenitor. Sí, mi padre había sido lo que se dice «un pieza» de los buenos. El caradura había desaparecido tras la muerte por sobredosis de la madre de Mario ―otro magnífico ejemplar, dicho sea de paso― cuando este apenas contaba diez años. Según pude averiguar después, huyó destino a Brasil en busca de una nueva vida, aunque pocos meses más tarde, mis colegas del otro lado del charco me notificaron su fallecimiento durante una trifulca arrabalera en los alrededores de São Paulo. El caso es que mi hermano, que ya de por sí se había criado en un hogar desestructurado, se quedó aún más tocado cuando se vio solo y abandonado sin ser más que un preadolescente. Sin dudarlo ni un segundo, mi madre y yo acudimos en su ayuda ―al fin y al cabo, éramos la única familia conocida que tenía―, aunque él prefirió marcharse a un centro de acogida para menores. He de decir que el chaval, espabilado como él solo, parecía que podía llegar a enderezarse por momentos; tanto que incluso consiguió obtener una titulación universitaria: graduado en Ciencias Medioambientales. No obstante, Mario era avispado de más y cuando la crisis financiera de 2008 golpeó con fuerza, vino a acordarse de un tal Ortiga, un joven al que había conocido en el centro en el que se crio y que, según él mismo me contaba, se presentaba a sí mismo como técnico de estacionamiento de vehículos en suelo urbano; es decir, lo que viene siendo conocido popularmente como un gorrilla de toda la vida. Ortiga pronto introdujo a Mario en el negocio del parquímetro a discreción y este se dio cuenta de que, si invertía cuatro o cinco horas diarias, ganaba el mismo dinero o más que la suma que pudieran ofrecerle en cualquier otro trabajo que pudiera conseguir a corto y medio plazo.
Así que, tras varios empleos en los que no había durado ni una semana, en esas andaba metido ahora. Era una verdadera lástima que cuando parecía que lo peor ya había pasado, Mario se volviera a torcer una vez más. A modo de consuelo, diré que mi padre habría estado orgulloso de su segundo hijo por haber heredado su picaresca, aunque en poco más se asimilaban. El primero, además de toxicómano, chorizo y estafador, había sido siempre un verdadero bromista. Mi nombre era un claro ejemplo de ello. A mí me llamó Julio a petición de mi madre, pero en el registro, probablemente con la borrachera, añadió un Diego a última hora para que mi nombre completo sonase como el del famoso pintor sevillano del siglo xvii. Julio Diego Velázquez Saavedra. Así me llamaba, al completo y sin filtros. Esa guasa me costó años de burlas y más de una broma de mal gusto, aunque gracias a mi tenacidad y al paso de los lustros, el nombre de Diego había desaparecido prácticamente de mi vida cotidiana, en favor del Julio a secas.
La historia se repitió en gran parte con Mario. Al nacer yo, mi padre se recuperó de sus peores adicciones durante unos pocos años, al menos aparentemente, pero antes de que cumpliera mi primera década, encontró un alma gemela, tan rota como la suya, con la que decidió engañar a mi santa madre y, de paso, traer a otra criatura a este mundo. El divorcio fue rápido, aunque no así el hecho de poder sacarlo de nuestras vidas. Escándalo tras escándalo, nos involucraba de manera habitual (principalmente a mi madre) en todas sus tretas, deudas y trapicheos. Cuando no se presentaba borracho o drogado en nuestra puerta, aparecía pidiendo dinero a gritos a cualquier hora, evidentemente, sin importarle lo más mínimo el devenir de nuestras vidas. Por todas esas razones, en el fondo de mi ser, había terminado anidando la idea de que me hice policía gracias a él. Finalmente, con el paso de los años y con la llegada de mi madurez, llegué a la conclusión de que mi padre no había sido más que un pobre diablo. Pese a ello, seguía odiando a Miguel Velázquez tras su muerte con todas mis fuerzas, y estaba empeñado en luchar para que el mundo no tuviera que aguantar a gente así, personas que se humillaban a sí mismas, a los demás y que causaban vergüenza ajena a la especie humana en general.
Bajé las cuatro plantas de escalera y caminé unos pocos pasos hasta llegar a la plaza de los Lobos. Llevaba mucho tiempo prometiéndome a mí mismo que iba a cambiar de piso y a comprar uno a las afueras, más grande y con ascensor, pero siempre lo posponía. Aquel céntrico y viejo apartamento era una pequeña pero importante parte de mi vida que, en lo más profundo de mi subconsciente, me resistía a dejar atrás.
Decidí recorrer a pie los veinte minutos que separaban mi domicilio de la comisaría. La ciudad se mostraba algo adormecida a esa primera hora de la tarde. El calor otoñal apretaba todavía, especialmente en esa franja horaria, supuestamente dedicada por antonomasia a la siesta en nuestro país. Para mi asombro, me crucé con un par de grupos universitarios que parecían volver de algún guateque matutino, lo que me provocó una pequeña punzada de envidia al recordar esa despreocupación que solo se siente en la vida cuando rondas los veinte años y todo un mundo de cosas por hacer y descubrir.
Poco más de quince minutos después cruzaba las puertas de comisaría. Le eché una mirada severa apenas lo vi allí sentado. Aunque era un vago y un cretino, no dejaba de ser mi hermano pequeño, y a pesar de las broncas que le echaba cada vez que tenía ocasión, siempre terminaba por invadirme un cierto e inevitable sentimiento protector. No se apreciaba ningún signo del supuesto altercado ni en su cuerpo ni en su rostro, así que obvié la pregunta sobre su estado y, encarándolo, fui directamente al grano.
―¿Qué has roto ahora? ―pregunté, mirándolo fijamente a los ojos.
―Han empezado esos puercos, Julio… ―se justificó, lastimoso, para a continuación volver la vista y arrojar una dura mirada a los dos desarrapados a los que Pulido tomaba declaración un par de mesas más allá―. Esa siempre había sido mi calle... ―siguió excusándose.
―Ya estamos con lo mismo de siempre. ¿Quién empezó en realidad? ―insistí, cada vez más impaciente, ante la creciente sospecha de que Mario no decía la verdad.
―Te juro que fueron ellos… Yo estaba ya allí y vinieron buscando gresca ―replicó―. Me querían matar los muy animales, tan solo por estar en mi puesto de trabajo. Hoy en día, uno no puede ausentarse ni un par de horas, como en cualquier otro trabajo normal ―se lamentó con aire resignado.
―¡Sabes de sobra que eso que haces no es un trabajo normal! ―Alcé bruscamente la voz, indignado, llamando a su vez la atención de los compañeros de las mesas más cercanas, que ya conocían a mi hermano y, por deferencia hacia mí, simularon no enterarse―. Y eso pasando por alto que es ilegal. Más te valdría buscar un empleo de lo tuyo, ya que milagrosamente has conseguido acabar la carrera. Al menos, así no te tendría aquí cada semana ―le espeté.
―¿Estoy detenido? ―preguntó, con cierta chulería.
―No ―contesté, intentando suavizar mis formas―, pero no quiero volver a verte por aquí en mucho tiempo, ¿entendido?
Y, sin darle opción a réplica, añadí:
―Mi compañera, la subinspectora Pulido, te tomará declaración para incluirla en el parte en cuanto termine con ellos.
―Prefiero que no…
―Lo harás y punto. Así constará en el registro, que nunca se sabe lo que puede pasar ―zanjé.
―Está bien, pero solo porque parece que está potente la tal Pulido esa. Se llama Rosa, ¿no? Menuda madurita… ―me dijo, guiñándome un ojo.
Mario no parecía tomarse nada demasiado en serio, y esos comentarios, con los que parecía querer demostrar que venía a la comisaría más bien de visita, me conseguían sacar completamente de mis casillas. Con un esfuerzo titánico, me contuve, suspiré ruidosamente y decidí no posponer más el trabajo pendiente sobre la mesa de mi despacho. El insensato de mi hermano había jugueteado ya con casi todo lo que no se debía: algún trapicheo de drogas, hurtos en la calle a plena luz del día, pequeños robos en grandes superficies… Mario siempre danzaba sobre la delgada línea entre salir airoso de una complicada situación y pasar una pequeña temporada entre rejas. No obstante, tengo que volver a reconocer que el tipo era listo, y siempre que caía lo hacía para el lado bueno. Malacostumbrado, era muy consciente, además, de que yo estaba ahí para cuando necesitaba que le echaran un cable adicional.
Sin embargo, con todo su historial y contra todo pronóstico, lo peor vino cuando con veinticuatro años decidió meterse a gorrilla. Entonces comenzó a aparecer una semana sí y otra también en comisaría. Y eso que intenté impedirlo de mil maneras. Incluso fui un día a hablar a escondidas con el famoso Ortiga, con el que, además de profesión, Mario había comenzado a compartir vivienda. Muy bajito, de tez morena y con enormes rastas en el pelo, me recibió en el piso en el que vivía con mi hermano, sorprendentemente espacioso y bien acomodado para lo que podría esperarse, ubicado en una buena zona cercana a La Caleta. Portaba gafas de sol oscuras ―al parecer, no se las quitaba nunca―, así como una sudadera verde con capucha, y sujetaba en la mano izquierda una taza de un brebaje de dudosa composición que se asimilaba al mate. Era evidente que estaba colocado, pero dado que aparecí sin avisar, lo pasé por alto y empecé de buenas maneras.
―Quiero que me ayudes a que mi hermano deje el oficio ―le dije sin más, pasando al interior del apartamento sin esperar su invitación.
―Troncoooo…, ¿qué haces? ―escuché a mis espaldas―. Sal de aquí ahora mismo. Mario es un tío de puta madre y gana más pasta conmigo que en cualquier otro sitio ―me dijo, algo bravucón, pero sin llegar levantar la vista de su taza.
―Posee una carrera universitaria y es demasiado joven para echarse a perder ―repliqué suave, encarándolo de nuevo―. A su edad no debería ganarse la vida poniendo la mano cada vez que alguien aparca un coche sin una ayuda que no le piden e involucrándose en problemas constantemente con los de vuestro gremio. Seguro que a ti te escucha ―argumenté, poco esperanzado, pero conciliador.
―Men, nosotros somos pacíficos. No somos más que un par de almas libres que vagan de forma efímera por este mundo… ―respondió, levantando las manos hacia el techo, cual iluminado.
No necesité más. En cuanto apareció tras el marco de la puerta, supe que aquello no iba a llegar a ningún sitio, y en ese momento me pregunté para qué diantres me seguía esforzando. La sangre fluyó ardiendo desde el interior de mi estómago hasta la cabeza, buscando una salida urgente.
Con un rápido movimiento, di un salto hacia delante, lo empujé contra la pared y, agarrándolo de la capucha con una mano y del cuello de la sudadera con la otra, lo levanté hasta que sus ojos quedaron a la altura de los míos. El mate o la bebida que fuese yacía ahora derramada por el suelo. Le quité las gafas de sol, las arrojé contra el televisor y pude ver de primera mano unos ojos completamente vacíos y esquivos. Ortiga habitaba en esos momentos en otro mundo, pero, aun así, decidí ponerle los puntos sobre las íes para que, cuando se le pasara el subidón, se siguiera acordando de lo que tenía que hacer.
―¡Mira, chaval, me importa una mierda lo que hagas con tu vida! ―vociferé, totalmente fuera de mis casillas―, pero más te vale que mi hermano deje cuanto antes ese trabajo. Te doy dos meses. Si no, iré a por ti. ¿Me has entendido?
Lo empujé sin la más mínima suavidad contra el sofá y me largué dando un portazo, mucho más furioso de lo que había llegado. A esas alturas, desconocía si Ortiga había hablado finalmente con mi hermano o todo había quedado en una mera quimera, aunque al ver nuevamente a Mario sentado frente a mí en la comisaría, imaginé que se habría tratado más bien de lo segundo.
―Cuídate, hazme el favor ―me despedí, con una ligera sonrisa, encarando el pasillo que conducía a las dependencias interiores.
―La próxima vez, será mejor que hables directamente conmigo ―pude oír que gritaba a mis espaldas.
Ni siquiera me volví. Mi hermano tenía entonces veintiséis años. Aunque se iba haciendo mayor, yo, de forma inconsciente y por más que quisiera evitarlo, seguía sorprendiéndome a mí mismo al comportarme de forma muy diferente a como se suponía que debía hacerlo. Muchas veces me sentía como el padre que nunca tuvo. En realidad, como el que ninguno de los dos tuvimos.
Resignado, atravesé la puerta de mi despacho. El expediente de Rodrigo Barbosa me esperaba encima de la mesa. Para mi asombro, no era lo único que me aguardaba allí.
―Buenas tardes, ¿quién es usted y en qué puedo ayudarla? ―pregunté, extremadamente sorprendido al ver a alguien ajeno al personal de comisaría en el interior de mi despacho.
―Me llamo Sofía Malmierca. Soy la madre de Rodrigo Barbosa ―respondió, con lágrimas en los ojos.