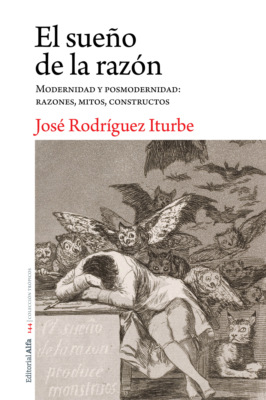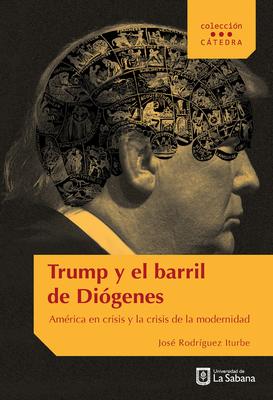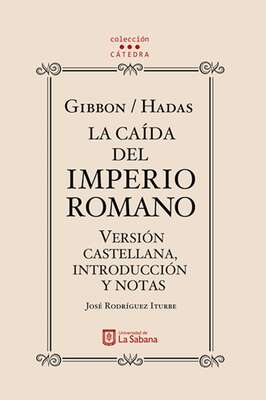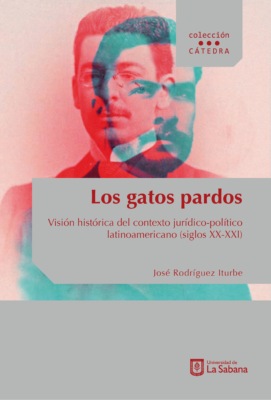Kitabı oku: «Los gatos pardos», sayfa 3
Notas
3 Cfr. Aurell i Cardona (2005), Pocock (1989), Skinner (vol. I, 1978/2002), Tully (1988). Cfr. también Laslett (1994).
4 Cfr. Mathieu (2001). También sobre el conocer-interpretar, Gadamer (2002/2010), Pareyson (1971), Conti (2000).
5 Cfr. Löwith (1980/1993), Mayer (1998), Colliot-Thélène (2014), Fleury (2009), Parkin (2002), Scaglia (2007).
El regalismo subconsciente en el imaginario colectivo
Cesarismo, caudillismo
La historia latinoamericana está llena de cesarismo. Un remanente cesarista —militar o civil— aparece en un marco tanto de estabilidad como de anarquía. Los cesaristas han tenido siempre —qué duda cabe— aduladores y censores, panegiristas y detractores. Así, entre la búsqueda del poder mediante conmociones o la reiterada tarea de consolidar un Estado que respondiera de veras al nombre de tal se fue desenvolviendo el existir republicano.
El cesarismo estuvo, a menudo, uncido a un subconsciente monárquico: las hegemonías personales de los caudillos buscaron prolongarse en “dinastías” no ya derivadas de la sangre o de los vínculos genealógicos, sino de la “descendencia” política —el delfinato bastante sui generis de la política latinoamericana— o de la concepción de la militancia (prostituyendo su sentido) como casta cerrada (considerando que la alternabilidad se circunscribía a quienes tenían la misma condición partidista). Por ello el cesarismo generó una cierta estabilidad, a veces; y, en otras ocasiones, fue el factor que en su rigidez y terquedad impidió la proyección y continuidad de la estabilidad misma.
Después de la pre-Independencia y la Independencia, prácticamente no hubo enfrentamientos entre estamentos sociales, sino un prolongado cesarismo (o intentos de él) por parte de aquellos que la jerga criolla llamó caudillos; caudillos que en el agudo decir de Augusto Mijares fueron un subproducto de la guerra de emancipación (cfr. Mijares, 1952/1998). Así se asentó la afirmación de facto que la fuerza daba y hacía el derecho, que la auctoritas o el imperium requerían, como elemento sine qua non, las res gestae, así fuera en las luchas internas que en su prolongación provocaban la evaporación de la affectio societatis e impedían la consolidación y madurez institucional de un Estado republicano propiamente dicho.
Tuvimos, por tanto, la anarquía como telón de fondo, siempre atenuada por el poder de los caudillos, en el ámbito regional o nacional. Por eso la historia patria buscaba como eje de sus diferentes periodos la presencia tutelar de los jefes. Y esa referencia que intentaba sin lograrlo el orden (entre otras cosas porque confundía a menudo orden con el interés personal de los caudillos y sus allegados) se llamó República, siendo solo un intento de Estado, cuyos miembros buscaban aniquilarse unos a otros y su visión de la comunidad social y política tenía vecindad conceptual con una finca o hacienda, en la cual en sentido quiritario de la “propiedad” permitía al mandamás hacer lo que le daba la gana, usar y abusar.
Hubo (¿por qué negarlo?) profundo escepticismo en las propias élites ilustradas frente a la posibilidad del gobierno civil en la patria posindependentista. Si era la fuerza y no el derecho el soporte del poder y de la vida en las nuevas entidades que aspiraban a ser Estados soberanos; si era la violencia y no la razón la que abría cauces a la audacia; si era la hegemonía caudillista y no la participación ciudadana la que efectivamente se imponía; si los principios, las reglas, las constituciones y las leyes resultaban, de facto, ropajes de hermosa apariencia para cubrir todo tipo de vergüenzas; si la anomia era consecuencia de una barbarie reconocida cuando no exaltada, no puede extrañar ese escepticismo. Y con el escepticismo, la baja autoestima, personal y colectiva, y el acomplejamiento proclive a la sumisión acrítica ante lo ajeno, que era visto, comparativamente como algo mejor. El drama histórico-político de tales élites resultó (y resulta) que nadie puede escapar a su propia historia; y que somos lo que somos y no lo que hubiéramos querido ser, por vía de escapismo.
La dogmatización de la historia fue un empeño de ideologización histórica. Las disputas sobre el socialismo real y los distintos marxismos —ante y pos caída del Muro de Berlín— han permitido también abandonar los falsos filtros que envenenaban, con un dogmatismo diferente y excluyente, la visión de los procesos de la modernidad y de la posmodernidad, alentando ese abandono la re-visión y la re-consideración de la historia como aventura de la libertad en el tiempo, y de la praxis humana como un agere y un facere cargados de sentido y finalidad.
A las totalizaciones ideológicas —típicas de los empeños por reiventar la historia— han seguido, en el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, tentativas propiamente académicas, aún marcadas por el antropocentrismo radical, que aspiran a la superación de la modernidad sin prescindir de sus basamentos filosóficos y culturales. Hasta ahora, muchas de esas tentativas solo han reflejado formas nuevas de manifestación de la angustia existencial generada por el vacío resultante del encapsulamiento egoísta de no pocos seres humanos que tienen en sus manos, sin embargo, los prodigiosos instrumentos de la revolución tecnológica comunicacional.
Mito de origen y caudillismo de subconsciente monárquico
Los padres de la patria, a lo largo de América Latina, resultaron, en los hechos, y en el esfuerzo de la historia oficial, no solo una figuras tutelares, sino imágenes míticas, unos mitos de origen de la conciencia nacional, que pretendían erigirse acomplejadamente como autorreferentes; y también resultaron mitos justificadores de cuantas extravagancias, tropelías o ambiciones pasaban por la mente de quienes, llegados al poder (o ambicionando llegar a él), consideraron que por el simple hecho de llegar o ambicionar el poder constituían una especie de reencarnación del mito.
Nada ha hecho tanto mal a nuestras patrias como esa reducción mitológica de los libertadores ad usu de rufianes. Porque no de estadistas ha estado demasiado poblada la historia política de América Latina. Se esperaba que el mito hiciera milagros por el simple hecho de ser mito. Y no fue así. Nunca fue así. El echar la parada sustituyó el esfuerzo laborioso y la continuidad en el empeño; la humorada ingeniosa, al cultivo de la inteligencia, y obstaculizó que fuera la razón y no la fuerza la que se esforzara por imponerse; la procura rápida de lo fácil se prefirió al reto laborioso y constructivo, de pedagogía de largo aliento, que la formación de toda verdadera conciencia ciudadana conlleva.
El cesarismo criollo dio la impresión de ser reflejo de un subconsciente monárquico. Con la Independencia, se quiso cortar con el reino borbónico, pero sin sustituir el absolutismo de Fernando VII (él que pasó, por méritos propios, de ser el deseado de los pueblos a ser el rey Felón), por la carencia de una auténtica conciencia ciudadana; y porque, en realidad, la emancipación fue empeño de minorías ilustradas más que verdadero anhelo popular, hasta avanzada la lucha y por los errores político-militares (sobre todo políticos) de los enviados de la España peninsular a la España americana (para decirlo con los términos de Juan Germán Roscio [1763-1821]). Piénsese, a modo de ejemplo, en la eliminación física que Pablo de Morillo (1775-1837) realizó en la élite social y en la intelligentsia neogranadina.
Esos caudillos de subconsciente monárquico, en nuestra historia republicana, más que condottieri fueron demagogos, que sujetaron su condición de líderes a su capacidad de halago y de oferta fácil. Conciencia ciudadana en el común y conciencia de Estado en el liderazgo es lo que ha faltado en nuestro accidentado proceso de patrias. Así, malacostumbrados, cuando la conciencia de Estado ha planteado el sacrificio, la respuesta blanda ha sido la fuga hacia la irracionalidad: el rechazo al esfuerzo, la búsqueda del facilismo, el dinero mal habido o el saqueo. No ha habido élites, sino oligarquías. Porque las élites saben que su ejemplo es pedagógico; y nuestra sociedad, maltrecha y con raíces disueltas, puso la idealización de su ascenso en lo carente de valores, en el oropel de la apariencia, en la riqueza sin cuestionar su fuente o modalidad de origen entendida como bienestar.
En la quiebra repetida una y otra vez, a lo largo de nuestra América, de la República civil pudo más el materialismo de los ladrones, de los aficionados al buen vivir, con alergia al trabajo real y honesto, que las malas políticas. Ya Jacob Burckhardt (1818-1897), el profesor de Basilea, el tutor Helvetiae, el brillante discípulo de Leopold von Ranke (1795-1886), había predicho —en los días de la guerra franco-prusiana de 1870— que cuando los pueblos olvidan los principios buscan un Führer.
Política de ideas y las élites
Política con ideas y conciencia de Estado
No se logra por magia la regeneración de las naciones. Ello requiere lentos procesos de educación moral y cívica. Educación que exige el ejemplo de los de arriba, de los que están como en vitrina y generan patrones de comportamiento a quienes los miran desde una altura más baja. Ejemplos que producen aquella irradiación (por la imitación en la mente grupal) de la cual habló Gabriel Tarde (1843-1904). Se trata, sobre todo, del ejemplo de quienes son o se dicen dirigentes en la vida política, social y económica. Hasta los modales, la vestimenta y el lenguaje se imitan. Y en América Latina, en lugar de ennoblecerse, el aturdimiento materialista, la destrucción de la familia, la ruptura de la solidaridad social, el culto al individualismo rastrero uncido al olvido de la urbanidad, la degradación canallesca del lenguaje, la pérdida del respeto en el trato mutuo, acompañada de la creciente incineración de la confianza, así como la búsqueda simple y torpe de la prepotencia, de la impunidad y de la fuerza, hicieron patente, una y otra vez, que la patria no estaba hecha, sino que, en su hacerse, se encontraba aún en etapas muy distantes de la madurez requerida para tener relieve en el concierto de las naciones.
Por eso, aunque se dijera que teníamos política ideológica, si de algo padecimos (y padecemos) fue de carencia de ideólogos, tomando esa palabra en el sentido de pensadores que buscaran en la coherencia teórica y en la reflexión continuada las pautas de su acción en el campo de la vida pública. De ahí que la atorrante ignorancia se jactara de un desconocimiento cuasi enciclopédico de todo saber humanístico, incluido el de la propia historia nacional. Y quien no conoce el pasado mal puede comprender el presente y diseñar sin escapismos absurdos el futuro. Por eso fue tan frecuente en nuestra historia que, sin grandeza personal, se sobrepasaran los límites de la sensatez y la sindéresis.
Nuestros estadistas, cuando los ha habido, han sido, sobre todo, hombres de acción. Pero como se ha repetido hasta la saciedad, si el pensamiento sin la acción es estéril, la acción sin el pensamiento es ciega. En la vida política latinoamericana, ha habido, tristemente, una extendida alergia, una desconfianza temerosa frente a la intelectualidad, frente a la gente de pensamiento. Muchas veces, sobre todo en el siglo XIX posindependentista, quienes lograron figuración estelar no lo hicieron por el reconocimiento social de sus méritos y capacidades, sino por la turbulencia de las coyunturas, en las cuales, agitándose el fango del cauce social por las conmociones que se vivían, colocaron, ante los ojos de todos, muchas expresiones antológicas de la vergüenza y la decadencia colectiva en posiciones rectoras.
No han faltado a lo largo de nuestra historia individualidades brillantes, personalidades destacadas por su inteligencia y laboriosidad, sujetos poseedores de talento científico o de capacidad literaria o especulativa o con dotes de capitanes de empresa. Pero en la vida de nuestras repúblicas, han sido una especie de polinesia humana, islas dispersas en un inmenso océano marcado por el caos bélico y el desbarajuste social.
Como no había estadistas que ayudaran a insertar el esfuerzo individual en una tarea común —aunque siempre plural y polifónica— de hacer visible en el rostro distinto de las patrias la fuerza creadora de la libertad, muchos esfuerzos quedaron confinados (por no decir secuestrados) en los áticos o buhardillas llamativas de las singularidades no insertadas en equipo humano alguno. Y, por ello, a menudo, los más capaces vivieron en una especie de introvertimiento, en algunos casos buscado, o, más comúnmente, provocado por el afán vengativo de espíritus malignos que usaron el poder para humillar o aniquilar socialmente a quienes no se rendían a su bajeza (piénsese, para no evocar ejemplos demasiado recientes, en el caso venezolano de Cecilio Acosta [1818-1891], acosado mezquina y criminalmente por Antonio Guzmán Blanco [1829-1899], quien destinaba a sus opositores al “cementerio de los vivos”, pues de ellos no era permitido ni siquiera hablar).
Las élites liberales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
Enrique Krauze publicó en 2011 un libro de bastante repercusión: Redentores: ideas y poder en América Latina (cfr. Krauze, 2011). En él analizó desde Martí a Chávez, deteniéndose, como es lógico, en personas como Vasconcelos, Rodó y Mariátegui, entre otros. Trató Krauze en su obra del mesianismo político en América Latina tomando como referencia los fenómenos de la revolución nacionalista y la revolución marxista-leninista. Así, como en visión caleidoscópica, su mirada abarcó en ese libro desde la guerra hispano-estadounidense de 1898, José Martí, el Ariel de Rodó y el arielismo, el extendido sentimiento antiestadounidense, la repercusión en América Latina de la guerra civil española, la Revolución cubana y el golpismo seudorrevolucionario de Chávez en Venezuela. Se esforzó Krauze en poner de relieve los enredos en el imaginario colectivo latinoamericano causados por el mito revolucionario. Algunos han señalado que la base fundamental de todo lo apuntado por Krauze está en el “trasfondo religioso de la cultura católica” que causó (y causa, a su entender) el fracaso de los Estados liberales en nuestras latitudes. Tal señalamiento opaca, a mi entender, lo fundamental del aporte de Krauze. Este tiene una amplia obra intelectual con aspectos valiosos, en la cual se destaca, sobre todo, su condena abierta a toda negación de las libertades y derechos fundamentales en las dictaduras, sean estas de derecha o de izquierda. Ese enfoque desvía la atención a lo medular de las páginas de Redentores. No puede menos que indicarse, en el mismo, un no confesado o inconsciente uso del criterio marxista sobre la primera alienación, la alienación religiosa. Algunos liberales coinciden con Marx en un punto que no es secundario para el análisis y la valoración de las culturas, tanto en lo que atañe a la religión como en lo que atañe a la política. Marx, coincidiendo con Feuerbach en que el hombre es para el hombre el ser supremo, señaló con fuerza que la creencia en un ser supremo no es otra cosa que la suprema y primera alienación. Por eso Marx sostuvo que la religión (cualquier religión) era el opio del pueblo y que la crítica de la religión era condición de toda crítica. El mundo ilustrado, sin compartir la Weltanschauung marxista, partiendo, sin embargo, de un antropocentrismo semejante, consideró también la necesidad de vaciar de creencias (sobre todo, de cualquier savia católica) las culturas, pensando que el equilibrio de la racionalidad generaría la suprema dignidad de la humanidad, el parto de las libertades y la histórica concreción de la justicia. Y ello ha sido desvirtuado (y lo sigue siendo) por la evidente realidad de las cosas.
Me parece que la causa determinante del fracaso bicentenario en América Latina del Estado liberal debe buscarse en el caudillismo (militarista y civilista) que se ha abatido como una plaga política nefasta sobre el proceso trágico de nuestros pueblos. Y si tuviéramos que pensar en la causa radical de ese caudillismo, tendríamos que decir que resultó (y resulta) una malhadada adaptación criolla del absolutismo borbónico frente al cual se realizó la Independencia, y también de la pervivencia, en medio del singular despotismo ilustrado sedicentemente liberal en buena parte de nuestras naciones, de una concepción del Estado y del derecho que resultó un híbrido. Me refiero a la mezcla de supuestos hegelianos con elementos del formalismo kantiano. Si para Hegel el Estado era la conceptualización suprema de la idea (el espíritu, el Geist), y este no estaba hecho sino en un permanente in fieri (haciéndose), el desarrollo dialéctico del Geist era el resultado de la violenta lucha de contrarios. El poder político del Estado resulta para Hegel el sucedáneo temporalista del Redentor. Tal secularización de categorías teológicas (herencia de su permanencia en el Stift de Tübingen) hacen del hegelianismo jurídico y político una concepción que ve en quienes ejercen el poder nada menos y nada más que sustitutos de Dios.
El vacío histórico político de un panteísta como Hegel intentó ser llenado (o completado) en el mundo liberal-burgués por el formalismo jurídico-estatal de inspiración kantiana. Así, más que en el puro Kant será la Escuela (neokantiana) de Marburgo la que nutrirá el formalismo político de la Reine Rechtslehre, de la teoría pura del derecho, que, con Hans Kelsen (1881-1973), se impuso como un dogma indiscutible en las facultades de Derecho a lo largo de casi todo el siglo XX, no solo en la Europa continental, sino también en nuestra América Latina.
Lo que el mundo liberal individualista no percibió (ni percibe) es que sin Dios el uso de la libertad resulta muchas veces la distorsión de la libertad misma, y convierte a quien teóricamente la proclama y ejerce en agresor de la libertad ajena. Entre los fundamentalistas seudoliberales y Tocqueville, me quedaría con este último, quien, siendo un liberal sui generis ponderaba en grado sumo el valor cívico, para el desarrollo de una auténtica cultura de la libertad, la presencia social y el respeto político de la creencia religiosa, no solo en la América del Norte recién independizada, que analizó con ojos sociológicos, sino para cualquier latitud del mundo.
El “trasfondo religioso de la cultura católica” que aún cierto fundamentalismo secularista coloca como factor de nuestros fracasos resulta un sendero equivocado para la búsqueda de las causas de nuestras tragedias. Buena parte del enfoque liberal de nuestros problemas históricos parte de una crítica a las estructuras político-económicas, pero sin cuestionar el fundamento antropológico-filosófico. El liberalismo no jacobino produjo simplemente una indiferencia frente a la realidad de la creencia religiosa en las personas y los pueblos. El liberalismo jacobino radicalizó fanáticamente su lucha contra la religión. La búsqueda racionalista del desarraigo de la fe religiosa tuvo, así, manifestaciones de auténtica irracionalidad fanática. Muchos de los que decían luchar contra el fanatismo de los creyentes dieron vida ellos mismos, desde posiciones de poder, a intolerancias fanáticas. Por esos caminos revivieron esos liberales (no marxistas), por los vericuetos de su propio inmanentismo, el postulado marxista ya citado de que la crítica a la religión es la condición de toda crítica.
Sin embargo, vista críticamente la historia independiente de América Latina, lo que hay que postular (y en cierta manera algunos de los analizados por Krauze, como Vaconcelos y Rodó, lo hacen, desde una perspectiva histórico-cultural con indudable proyección política, en un contexto de crisis muy grande) es que la crítica del poder es condición de toda crítica. Porque lo que estos criticaron, en el fondo, fue el intento de imponer, mediante el uso abusivo del poder político y socioeconómico, un molde cultural no solo ajeno a nuestra historia, sino, en muchos aspectos, negador de la verdad de ella, con el propósito nada ingenuo de obtener un vasallaje mental y espiritual. Dijeron que querían ciudadanos y buscaron súbditos. Cuando un liberalismo auténtico hubiera rechazado tanto el fin como los medios que los liberales (que no eran tales) jacobinos (que esto sí eran) se propusieron en muchas entidades políticas de nuestras latitudes.
Muchos liberales de América Latina fueron, en realidad, poco liberales, cuando no abiertos sostenedores de autocracias, con toda la prepotencia de un poder que desearon y buscaron fuera absoluto: social, económico, político y militar. La crítica a ese poder (y a sus remanentes) era (y es) condición de toda crítica.
En los medios de la intelligentsia liberal existió (y existe) una resistencia profunda a reconocer que el intento de vaciamiento cultural, o si se prefiere el trasplante de Weltanschauung que buscó el mal llamado liberalismo latinoamericano del siglo XIX y comienzos del siglo XX, constituyó no solo el mayor obstáculo, sino la causa determinante de nuestra inautenticidad histórica y de nuestra incapacidad económica y política, con su secuela de fariseísmo sociojurídico, que colocó en la apariencia de las formas del Estado y del derecho la justificación de su fuga de la realidad, de su alergia a la verdad de lo que somos, guste o no.
Su empeño, sin embargo (sería necio negarlo), produjo resultados. Así muchos de nuestros liberales, con distintos matices, lograron vaciar, mediante la imposición forzosa y agresiva de una laicidad no positiva (entendida como anticatolicismo), de un sentido humanista cristiano la formación de nuestras élites; y el egoísmo utilitario se convirtió, entonces, en motor rector de ellas, con un no oculto desprecio a lo específico de la criollidad mestiza. De ello hay bastantes ejemplos en la historia de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX latinoamericano. Y sus secuelas aún se hacen sentir en muchas naciones de nuestra América.
El porfiriato en México y el guzmancismo en Venezuela lo atestiguan. En la historia de Venezuela, en efecto, el ejemplo más claro es el de Antonio Guzmán Blanco (1829-1899), quien dominó la historia de su patria durante el último tercio del siglo XIX. Un gran historiador y ensayista, liberal él mismo y de simpatía por los liberales, Augusto Mijares (1897-1979), no pudo menos que dejar asentado, en 1940, sobre Guzmán lo siguiente:
Desesperadamente lo lloramos precisamente los que quisiéramos glorificarlo, fue un Rey Midas que, mil veces más infortunado que el de la mitología, tuvo el funesto don de convertir todo lo que tocaba no en oro sino en oropel; y por eso, después de tanto afanarse por dejar recuerdo deslumbrador, en oropel dejó convertida la vida pública de Venezuela y su propia obra.
Y concluía su juicio de manera lapidaria: “Pudo construir la República, pero prefirió montar un circo” (Mijares, 1981, pp. 126-127). De otros dictadores latinoamericanos, sedicentemente liberales, podría decirse lo mismo.
El vacío espiritual y el exotismo cultural de esas élites se hizo, casi siempre no solo sin valores cristianos, sino contra ellos de manera militante. La negación existencial de la fe de los padres de nuestras patrias, casi siempre estampada en las declaraciones de Independencia de inicios del siglo XIX, fue acompañada en esas élites herodianas (para usar términos de Toynbee), por su adhesión a fideísmos políticos contrapuestos, el fascismo y el marxismo, y, a veces, como habrá oportunidad de señalar más adelante, primero al fascismo y, luego, sin mayor solución de continuidad, al marxismo. Simplemente buscaron proyectar en los pueblos latinoamericanos materialismos antagónicos (capitalismo, comunismo), con sus variantes (ne-liberalismos y socialismos). Pero entrados en el siglo XX no hicieron lo más mínimo por descartar, revisar o modificar lo que había sido su estrategia de poder en el siglo XIX. Así, la vinculación con el estamento militar o la instrumentalización de dicho estamento para conservar lo que consideraban era lo fundamental, el poder, fue un hecho bastante generalizado en América Latina. Con la política militarizada (los profetas armados de Maquiavelo), controlaron el poder. Y pensaron (aquí estuvo y está el error básico) que era el Estado el que hacía la nación, y no la nación, como realidad cultural y política, la que debía dar vida y realidad (no ficción jurídico-política) al Estado republicano.
Allí estuvo el error: se sintieron pedantes creadores de pueblos, cuando su estatura de caudillos menores raras veces alcanzó (o procuró alcanzar) la dimensión de estadistas. Y constataron, una y otra vez, con dolor, que la modernidad no se logra por decreto. Que la vida debe preceder a las normas y acompañarlas. Que las hermosas leyes, si no informaban la vida ciudadana, mal podrían gestar una institucionalidad racional —civil, civilista y civilizada— que no tuviera ambiente cuartelero, ni olor a pólvora ni dependiera de un sable. El maridaje civil-militar del caudillismo liberal del siglo XIX y comienzos del siglo XX en América Latina partió de una concepción contra natura de la política, mal inspirada en una interpretación prioritariamente militarista de la emancipación. La Independencia fue esencialmente obra de letrados y solo secundaria e instrumentalmente parto de la guerra. Pero los jefes de las montoneras consideraron que la soberanía era su botín. Ellos eran los nuevos sustitutos cercanos del que había sido rey lejano. Dieron entonces vida lo que el verbo acerado de un brillante historiador venezolano, Manuel Caballero (1933-2010), llamó, refiriéndose a las tragedias más cercanas del chavismo de las cuales fue implacable y constante crítico, la peste militar (Caballero, 2007). Nunca aprendieron lo que Miguel de Unamuno (1864-1936) sentenciaría, con angustia, en la España desgarrada que le tocó vivir: “Es más fácil militarizar a un civil que civilizar a un militar”.
Así, el poder, primitivo y bárbaro, visualizó el Estado como el ámbito de su omnipotencia, y al derecho como el conjunto de normas impuestas por el Estado para que los que llegaron al poder pudieran hacer lo que les daba la gana. Por eso, las oligarquías que se llamaron liberales en América Latina no lo fueron en realidad, y usaron (y abusaron) del poder, no para modernizar y progresar, sino para demostrar, en los hechos y en cualquier campo, que los caprichos de su voluntad no tenían barreras ni cortapisas. Así, diciéndose progresistas, numerosos dictadores usaron el ejercicio de las altas magistraturas como herramienta para implantar el cambio de la matriz cultural de inspiración cristiana, que, a pesar de ellos, seguía (y, gracias a Dios, sigue, en buena parte) nutriendo el imaginario colectivo de los pueblos de América Latina.
En los dos siglos de vida independiente, la inautenticidad y la incapacidad, el desvío y la traición no fue, pues, de los pueblos; fue de las élites extranjerizantes que, con vergüenza respecto de la propia ontología de la existencia histórica (si puede llamarse así; la terminología es de Antonio Millán Puelles [1921-2005]) (Millán-Puelles, 1955), intentaron (e intentan) utilizar agresivamente las cuotas de poder que poseían y poseen (que no son pocas) para imponer a los pueblos, violentando su mente y su conciencia, los seudodogmas de sus variados fideísmos políticos, que tienen como denominador común la alergia a toda cultura portadora de valores cristianos. Hablando de las más brillantes generaciones positivistas de su patria y de su ayuntamiento con las dictaduras más prolongadas e implacables, Mario Briceño-Iragorry (1897-1958) pudo hablar, por ello, de la traición de los mejores (cfr. Briceño-Iragorry, 1953).
Las élites de la pos-Independencia se consideraron ellas mismas la minoría ilustrada con derecho a imponer incluso por la fuerza (con total negación de procedimientos democráticos verdaderos) modelos culturales acristianos o abiertamente anticristianos, imponiendo como dogmas de única aceptación por el poder político aquellos de su adherencia personal. Y la verdad oficial, tan falsa como la historia oficial, que intentaron plasmar para dar cuenta de nuestro proceso de pueblos, se mostró no pocas veces con auténtica alergia a la verdad de los hechos. El temor a la verdad de los hechos, a la realidad pura y dura, sin las deformaciones de una historia pret-à-porter, era consecuencia de su actitud escapista frente a lo que fuimos, somos y (muy a su pesar) seguiremos siendo.
La historia política de América Latina en los siglos XIX y XX muestra que, en nuestra aventura bicentenaria de soberanía atormentada, el señuelo de los déspotas ha sido, no pocas veces, el intento de justificar su afán de poder con un “progreso” que se resumía en el fanático empeño de erradicar el catolicismo de la vida social y cultural, y en una negación continuada y efectiva de las bondades que pueden teóricamente descubrirse en la concepción liberal del Estado y del derecho. Por eso el énfasis en las formas, en la apariencia de las formas y no en la real transformación republicana de nuestras realidades. Las élites liberales jugaron a la autorreferencia y a la minusvaloración de cuantos no pen-saran como ellas. La indiferencia, nutrida de orgullo, los convirtió en distantes oligarcas encerrados en la torre de marfil de su prepotencia y sus privilegios.
Pero nadie puede escapar a su propia historia. La afirmación y defensa de lo propio pasaba y pasa por el reconocimiento de la verdad de los hechos de esa propia historia.
Siendo Vasconcelos uno de los intelectuales de la Revolución mexicana, su ateneísmo significó la revolución de la libertad del pensamiento universitario frente al desgraciado intento del porfiriato de dogmatizar con Comte y Spencer la cultura de México, como lo hizo en Venezuela la dictadura deshonesta de Guzmán Blanco. El paradigma de la oposición intelectual a Guzmán fue Cecilio Acosta. Acosta resultó alabado por Martí (quien era un liberal pero no jacobino) y censurado por Guzmán (quien no era ni liberal ni jacobino, sino adorador de sí mismo). Ante los horrores del seudodespotismo ilustrado de Porfirio Díaz en México, Vasconcelos tuvo la valentía de luchar por la libertad de cátedra y de llamar con persistencia al reconocimiento y defensa de los hechos de la propia historia. (Así, llegaría a sostener después, frente a omisiones o mutilaciones inconcebibles de la historia oficial, que sin Hernán Cortés no podía entenderse la mexicanidad, como criollidad mestiza) (cfr. Vasconcelos, 1985).