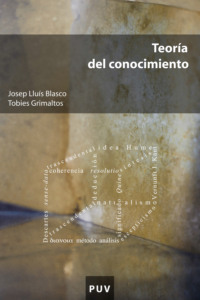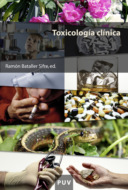Kitabı oku: «Teoría del conocimiento», sayfa 4
Obviamente, esta actividad sintética no puede operar sobre el vacío, el entendimiento necesita una diversidad que reunir, y esta diversidad viene dada por la recepción sensorial, por el input de materia sensorial que nos llega por los sentidos. Para la filosofía trascendental, el objeto de la teoría del conocimiento es el estudio de las leyes de la función sintética del entendimiento o intelecto, ya que este estudio aportará el fundamento y valor cognitivo de esta actividad; así, el valor objetivo de los conceptos y juicios del conocimiento humano se fundamenta en una actividad del sujeto que conoce (la actividad sintética), pero esta actividad no es propia de cada individuo, sino que está regulada universalmente como una actividad del propio entendimiento humano en general; es una actividad lógica (trascendental, en el sentido antes mencionado) y por tanto no individual sino universalmente válida. Es esta espontaneidad del entendimiento la que permite que los hombres nos llamemos inteligentes,17 o dicho de otra forma, esta actividad, como actividad lógico-trascendental del entendimiento, es la «situación humana». El siguiente texto es significativo al respecto:
Si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, siempre que sea afectado de alguna manera, en orden a recibir representaciones, llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismo, es decir, a la espontaneidad del conocimiento. Nuestra naturaleza conlleva el que la intuición sólo pueda ser sensible, es decir, que no contenga sino el modo según el cual somos afectados por objetos. La capacidad de pensar el objeto de la intuición es, en cambio, el entendimiento. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra: sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y, sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan necesario hacer sensibles los conceptos (es decir, someterlas a conceptos). Las dos facultades o capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Ni el entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambos.18
El núcleo central del método trascendental consiste, justamente, en el estudio de las interrelaciones entre la receptividad sensorial y la espontaneidad intelectual. Sin embargo, situar ahí la perspectiva epistemológica, convierte a la teoría del conocimiento en un discurso no sobre objetos (por tanto, no científico), sino sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento de objetos: ¿cómo es posible que el entendimiento humano sea capaz de un conocimiento objetivo? La respuesta a esta pregunta, la da el análisis de las estructuras trascendentales de la sensibilidad y el entendimiento y de la interacción entre una y otro. Estas estructuras constituyen las condiciones de posibilidad del conocimiento; así las condiciones de posibilidad de la experiencia (la estructura trascendental del sujeto de conocimiento), son a la vez las condiciones de posibilidad de los objetos de experiencia (de que los objetos puedan ser conocidos).
De esta forma, el discurso epistemológico es en el fondo un discurso sobre los límites del conocimiento humano: no puede sobrepasar estos límites, porque constituyen sus propias condiciones de objetividad. Pensar y conocer son actividades diferentes: para que pensar sea conocer, es necesario que el concepto pensado tenga (o se aplique a un) contenido empírico, que sólo puede ser adquirido mediante la receptividad sensible;19 las estructuras trascendentales del entendimiento (las categorías, en terminología kantiana) son «...simples formas del pensamiento sin realidad objetiva [...] sólo nuestra intuición sensible y empírica puede darles sentido y significación.»20
Con estas consideraciones, el discurso trascendental adquiere pleno carácter normativo: al estudiar la estructura del conocimiento humano, fija las normas a las que debe someterse este conocimiento, si pretende tener validez objetiva –ser conocimiento y no sólo pensamiento. El análisis trascendental señala los límites del uso de los conceptos puros (reglas) del pensamiento, y los límites en el uso de las formas (espacio y tiempo) de la sensibilidad.21 Establecer esos límites es establecer normas epistemológicas. El método trascendental «es, por una parte, un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber la del autoconocimiento y, por otra, para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura».22
Antes hemos visto las dificultades del naturalismo para dar cuenta del carácter normativo de la epistemología. El trascendentalismo, por el contrario, se sitúa abiertamente en esta dimensión. ¿Cómo ha sido posible llegar a este punto? A nuestro parecer, siguiendo las reflexiones que cierran nuestra exposición del naturalismo, la clave radica en que la epistemología no debe ser considerada una parte de la ciencia, sino una reflexión sobre la ciencia (sobre el conocimiento) desde fuera de la ciencia (del conocimiento objetivo mismo). El punto de vista trascendental no debe ser considerado como un capítulo del conocimiento como tal, sino como un conocimiento del conocimiento; por tanto, su objeto no son los objetos, sino la manera que tenemos de conocer los objetos, en tanto esta forma es posible a priori –según el término kantiano, antes mencionado.
La labor del legislador (del epistemólogo) no consiste únicamente en constatar regularidades en el comportamiento epistémico (cosa que ya hacen el lógico y el científico natural, por mucho que en ambos casos se trate de regularidades bien diferentes), sino en establecer unas normas que nos permitan justificar la validez de estas constataciones. Como hemos dicho antes, la ciencia no se justifica a sí misma; si se plantea su justificación (normatividad y límites), es preciso que se sitúe fuera de ella, por difícil que sea esa situación.
Evidentemente, ésta es la diferencia más profunda del trascendentalismo frente al naturalismo, y frente al análisis lógico que veremos en el siguiente apartado. Sin embargo, cabe reflexionar sobre la otra cara de la moneda: el naturalismo, al reducir la investigación epistemológica a investigación científica, descartaba la idea de una «filosofía primera» (entendida como una filosofía de condiciones, de determinaciones a priori de toda experiencia posible...) y pensaba haber encontrado así el método en epistemología, que era la suma de psicología y lingüística. Sin embargo, como hemos visto en varias ocasiones, no resuelve la naturaleza de los enunciados epistemológicos. El trascendentalismo acepta una filosofía primera (la filosofía trascendental), ¿pero qué valor epistemológico tiene esta filosofía? Posiblemente esta pregunta no tiene respuesta, o al menos no tiene, y no puede tener, una respuesta objetiva, universalmente válida, ya que desde dentro de la ciencia no se puede aspirar a la objetividad del conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento trascendental, del conocimiento de las estructuras a priori del conocimiento (no de las regularidades psicológicas)? Seguramente, el hecho de no poder responder a esta pregunta es el sino humano, para el que vale el inicio del prólogo de la primera edición del KrV, donde Kant afirma:
La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades.23
Es cierto que Kant hace esta famosa afirmación para introducir su tesis de que las cuestiones metafísicas son tan ineludibles como irresolubles; también hay que tener presente que Kant, fruto de una tradición que comienza en Descartes, ha establecido un método, un camino, para poder conducir con vigor la reflexión de la razón sobre sí misma, sobre sus funciones cognitivas. Sin embargo, preguntarnos por los fundamentos de ese método y por su naturaleza epistemológica, es como preguntarnos por la razón de la razón misma, y estas cuestiones (aunque son y deben ser ineludibles, ya que la razón tiene como misión poner límites a sus posibilidades sobre los objetos, pero no a sus posibilidades sobre su propio conocimiento) no tienen solución objetiva ni definitiva, porque la frontera entre racional e irracional, entre saber y creer, entre lógico e ilógico, es siempre y por definición borrosa e insegura.
El método trascendental ha arbitrado una forma rigurosa de abordar los problemas epistémicos (especialmente en lo que se refiere a los fundamentos de su objetividad), pero de ninguna forma cierra el círculo epistemológico, y por tanto no puede dar lugar a actitudes dogmáticas. El espíritu crítico afecta y debe afectar a la crítica misma. En este sentido, el dualismo epistemológico entre conocimiento de objetos y conocimiento de conocimiento de objetos (conocimiento trascendental), puede resultar más crítico y abierto que el reduccionismo naturalista, el cual, al evitar la dualidad, impide la reflexión de la razón sobre sí misma.
1. Kant, 1781. [Según lo dicho, nos referiremos habitualmente a esta obra con las siglas KrV.]
2. KrV,B XVIII.
3. Conviene precisar que, como el término «entendimiento» tiene diversas connotaciones en el lenguaje cotidiano, aquí la usamos como sinónimo estricto de «intelecto», del latín intellectus.
4. Si bien un análisis detenido, en el que no podemos entrar ahora, nos llevaría a concluir que las perspectivas del conocimiento previas a Kant, tanto las racionalistas como las aristotélico-medievales, no son tan ingenuas como presupondremos a continuación.
5. KrV, B XVII.
6. KrV, B 1-2.
7. KrV, B 25.
8. KrV, A 56, B 80.
9. Y al fin y al cabo de la filosofía misma, un tema en el que no podemos entrar ahora.
10. Entendiendo aquí conocimiento científico como todo conocimiento humano del mundo que nos rodea, sea espontáneo o natural, o lógicamente elaborado, como es el caso de ciencias ya constituidas como tales (física, biología…).
11. KrV, B 141-142.
12. KrV, A 52, B 76.
13. KrV, A 54, B 78.
14. KrV, A 54, B 78.
15. KrV, A 56, B 80.
16. KrV, A 57, B 82.
17. KrV, B 158.
18. KrV, A 52, B 76.
19. KrV, B 146.
20. KrV, B 148-149.
21. KrV, B 148.
22. KrV, A XI-XII.
23. KrV, A VII.
4. El análisis
En un sentido muy general, los problemas del conocimiento han sido tratados analíticamente desde sus orígenes en Platón y Aristóteles; una larga tradición filosófica, que ha intentado abordar los problemas cognitivos mediante el análisis de los conceptos que los configuran. No obstante, cuando se habla de método analítico o de filosofía analítica, habitualmente se hace referencia a una corriente específica del siglo XX, que ha concebido la filosofía (especialmente la epistemología, pero también la ontología y la ética, entre otras disciplinas filosóficas) como un análisis, y ha tratado de aplicar un método riguroso a esa actividad analítica. En un sentido muy general, podríamos decir que filosofía es análisis; el problema entonces consiste en determinar qué ha de analizarse y cómo, con qué instrumentos se efectúa ese análisis.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, comienza la revolución de la lógica formal, con Gottlob Frege (1848-1925) y Bertrand Russell (1872-1970). Hacía cien años que Kant había proclamado que la lógica de Aristóteles ya era una ciencia completa, sin más añadidos que algunos suplementos para dotarla de elegancia y simplicidad, que no afectaban a su completitud como ciencia.1 El descubrimiento, que cabe atribuir a Frege y Russell, de que el sistema lógico-formal afecta y puede servir de fundamento a la matemática, permitió dar un paso importante: darle a la lógica una estructura algebraica, introducir en la lógica las nociones de variable, constante y función; con estas nociones, la potencia de esa ciencia formal que instituyó Aristóteles amplía su alcance analítico, hasta identificarse con la matemática. La lógica se convierte en álgebra del razonamiento. Galileo había dicho que el universo estaba escrito en «lengua matemática»; a partir de Frege y Russell puede decirse que el entendimiento (la razón) opera en «lengua lógica» (en lengua lógico-matemática). Obviamente, esta revolución en el ámbito de la lógica, que desde Aristóteles es la propedéutica de la filosofía, tenía que repercutir en la metodología filosófica y muy especialmente en la metodología de la teoría del conocimiento, por la especial vinculación entre lógica y conocimiento: la lógica establece las leyes del conocimiento.
Estas consideraciones sobre la renovación (o revolución) de la lógica, pretenden aclarar los orígenes de la metodología analítica (la concepción analítica de la filosofía) de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Qué debe elucidar la epistemología? Estas cuestiones centran el debate y la investigación de diversos grupos de científicos y filósofos que pretenden introducir orden y rigor en el tratamiento filosófico del problema del conocimiento, y con ese fin, encuentran en la lógica el instrumento idóneo de análisis. Hay que tener presente, no obstante, que aunque se haya generalizado el rótulo «método analítico» o «filosofía analítica» como corriente propia del siglo XX, resulta muy difícil delimitar tanto sus contornos como su contenido: es decir, no hay un cuerpo de propuestas metodológicas y/o de tesis epistemológicas que delimiten lo que se denomina «filosofía analítica». Por esta razón, nos limitaremos a exponer críticamente algunas propuestas metodológicas (no todas), para analizar los problemas epistemológicos que nos parecen más significativos dentro de la diversidad de esta corriente. La filosofía analítica es fundamentalmente un conjunto muy diverso de propuestas metodológicas, sin un hilo teórico conductor que resulte válido para todas: ni el Círculo de Viena, ni mucho menos la denominada filosofía analítica del lenguaje ordinario (o común), sostuvieron tesis unánimemente aceptadas. Nos limitaremos por tanto a exponer dos líneas metodológicas de esta corriente filosófica: el análisis epistemológico como análisis sintáctico, y el análisis epistemológico como análisis (elucidación) conceptual.
Círculo de Viena es el nombre que recibe un movimiento de reflexión filosófica constituido en la Universidad de Viena a principios de los años veinte del siglo pasado; bajo la dirección de Moritz Schlick (1882-1936), agrupó filósofos, matemáticos y científicos, como Carnap, Neurath, Feigl, Waismann, o Gödel, y se convirtió en una corriente filosófica conocida como positivismo lógico o neopositivismo, que replantea radicalmente la función y el valor epistemológico de la actividad filosófica, y el sentido o falta de sentido de los problemas filosóficos tradicionales. Su propósito fundamental era introducir rigor metodológico en la filosofía y desterrar del ámbito de la reflexión filosófica todas aquellas cuestiones que deben ser consideradas falsas cuestiones (pseudo-proposiciones o pseudo-problemas, en el argot neopositivista), pese a su tradicional pertenencia a ese ámbito. Para llevar a cabo estos objetivos, necesitaban una reflexión sobre el conocimiento humano y su método de análisis.
Schlick explicita esos propósitos en el siguiente texto, que merece la pena reproducir pese a ser excesivamente largo, ya que deja muy clara la posición de la filosofía analítica clásica (el neopositivismo), frente al problema del conocimiento:
Que lo lógico es en cierto sentido lo puramente formal se ha dicho hace ya mucho tiempo y con frecuencia; pero no estaba verdaderamente clara la naturaleza de las formas puras. El camino hacia tal claridad parte del hecho de que todo conocimiento es una expresión, una representación. Es decir, expresa la situación de hecho que es conocida en ella. Esto puede ocurrir en cualquier número de modos, en cualquier idioma, por medio de cualquier sistema arbitrario de signos. Todos esos modos posibles de representación –si de otra manera expresan realmente el mismo conocimiento– deben tener algo en común, y lo que es común es su forma lógica. Así, todo conocimiento lo es sólo por virtud de su forma. Es a través de su forma como representa las situaciones conocidas. Pero la misma forma a su vez no puede ser representada. Sólo ella es importante para el conocimiento. Todo lo demás es material inesencial y accidental de la expresión, no diferente, digamos, de la tinta con la cual escribimos un enunciado. Esta simple idea tiene consecuencias de grandísima importancia. Sobre todo, nos permite librarnos de los problemas tradicionales de la teoría del conocimiento. Las investigaciones relativas a la capacidad humana de conocimiento, en la medida en que no forman parte de la psicología, son reemplazadas por consideraciones acerca de la naturaleza de la expresión, de la representación, es decir, acerca de todo lenguaje posible en el sentido más general de la palabra. Desaparecen las cuestiones relativas a la «validez y límites del conocimiento». Es cognoscible todo lo que puede ser expresado, y ésta es toda la materia acerca de la cual pueden hacerse preguntas con sentido.2
Es un texto largo pero muy conciso, que condensa los rasgos más importantes de la concepción clásica del método analítico, la del Círculo de Viena. En primer lugar, hay que destacar que es un texto derivado de las tesis del Tractatus de Wittgenstein3 –los detalles de la relación entre Schlick y Wittgenstein, excederían las limitaciones temáticas naturales de esta introducción.
Un aspecto importante a destacar en el texto de Schlick, es que en él figura el análisis lógico como método de la epistemología: si el conocimiento queda esencialmente fijado en la forma lógica de la representación y de su expresión, el análisis epistemológico no es ni más ni menos que análisis lógico. Veremos cómo Carnap desarrolló esta metodología, identificando filosofía (especialmente teoría del conocimiento) con sintaxis lógica. Esta concepción del análisis es esencial al deslindar esta corriente epistemológica del naturalismo antes expuesto. Puede observarse una coincidencia aparente entre la tesis de Schlick, según la cual el problema del conocimiento, en la medida en que no es psicología, consta de consideraciones sobre la naturaleza de la expresión, es decir sobre «todo lenguaje posible», y la tesis de Quine antes comentada, según la cual la epistemología es la conjunción de lingüística y psicología. Esta coincidencia es sólo aparente: ambos intentan resolver el mismo problema, la naturaleza de la teoría del conocimiento, pero proponen diferentes soluciones. Para el proyecto naturalista, la teoría del conocimiento, reducida a la suma de lingüística (¡lo mismo da llamarla «lógica»!) y psicología, pasa a ser un capítulo de la ciencia, con los problemas de circularidad mencionados. Para el positivismo lógico, la psicología es una ciencia empírica que entre otros aborda problemas epistemológicos («la capacidad humana de conocimiento» en palabras de Schlick), mientras que la lógica es el método propio del análisis filosófico de la estructura formal de las representaciones y expresiones cognitivas: en el naturalismo, la teoría del conocimiento no es filosofía, sino ciencia; en el positivismo lógico, la única filosofía posible es la teoría del conocimiento como sintaxis lógica.
Carnap ha precisado la posición del neopositivismo en los siguientes términos:
En su forma usual, la epistemología o teoría del conocimiento contiene tanto problemas lógicos como psicológicos. Los problemas psicológicos se refieren al proceso de conocimiento, es decir a los acontecimientos mentales mediante los cuales llegamos a conocer algo. Si cedemos estos problemas al psicólogo para su investigación empírica, sólo queda el análisis lógico del conocimiento o, más precisamente, el análisis lógico del examen y la verificación de declaraciones, porque el conocimiento consiste en declaraciones positivamente verificadas. Problemas epistemológicos de este género seguramente pueden ser expresados en el modo formal, porque en el análisis epistemológico el problema de la verificación de una oración dada tiene que referirse [...] a aquellas oraciones de observación que son deductibles de la oración en cuestión. Así el análisis lógico de la verificación es el análisis sintáctico de aquellas reglas de transformación que determinan la deducción de oraciones de observación. Por tanto, la epistemología –después de la eliminación de sus elementos psicológicos y metafísicos– es una parte de la sintaxis.4
Carnap precisa aquí diversas tesis metodológicas, que conviene aclarar: la sintaxis lógica consiste en el análisis de las reglas de transformación que permiten vincular cualquier enunciado, con los enunciados de observación que se deducen de él y permiten verificarlo. Esta concepción de la sintaxis también nos conduce a su fundamento epistemológico, el principio de verificación. En última instancia, un aspecto que no aparece en el texto citado, pero sí en la obra de Carnap y de otros neopositivistas, es que la sintaxis lógica, basada en el principio de verificación y en la nueva lógica formal, podría aplicarse para fijar los límites de los enunciados cognitivos y mostrar las deficiencias en la estructura sintáctica de los enunciados no verificables –los enunciados de la metafísica, pretendidamente meta-empírica. Analizaremos brevemente estas tres tesis metodológicas.
Como decíamos, para los positivistas lógicos la filosofía no es una ciencia empírica, el carácter empírico (psicológico) de ciertos problemas epistemológicos no elimina una labor propia de la epistemología (filosófica, en este caso): el análisis lógico del proceso deductivo que media entre cualquier enunciado teórico y los enunciados de observación que le sirven de base epistemológica. Y eso quiere decir que la misión de la teoría del conocimiento es analizar la estructura lógica de las teorías científicas (es decir, de los conjuntos de enunciados que pretenden formular conocimientos sobre la realidad) y su vinculación (lógica) con los enunciados que no son teóricos, explicativos, sino que están directamente vinculados con las constataciones empíricas. Esta concepción de la labor epistemológica aporta un evidente rigor formal al análisis, aunque su método deje de lado problemas importantes de la teoría del conocimiento –en especial, como ya hemos visto al tratar el naturalismo, las proposiciones normativas sobre la actividad cognitiva no pertenecerían a la estructura sintáctica de las teorías científicas.
Al margen de estas reflexiones sobre los límites del análisis sintáctico, merece la pena comentar brevemente un espléndido ejemplo del uso de esta metodología. Se trata de La construcción lógica del mundo (1928), la obra en la que Carnap intenta elaborar una construcción partiendo del menor número posible de elementos no definidos: por una parte, las vivencias experienciales del sujeto, que son los fragmentos de la experiencia individual, y por la otra, un tipo de relación básica, no definida por tanto, que permite relacionar esas vivencias. Carnap considera que el problema fundamental de la teoría del conocimiento es la reducción de unos conocimientos a otros, un problema que en definitiva consiste en fundamentar unos enunciados generales en unos enunciados más directamente vinculados con la experiencia, y para resolverlo, elige como relación básica lo que denomina «recuerdo de parecido entre vivencias elementales». Lo que Carnap pretende, es construir formalmente todos los conceptos científicos, o si se quiere los objetos científico-empíricos de conocimiento (las cualidades, los sentidos, las sensaciones, el espacio, el tiempo, el mundo de objetos físicos, la propia mente, las mentes ajenas, los objetos culturales...), desde una base única: el propio psiquismo, las vivencias experienciales y su interrelación en función del «recuerdo de parecido».
El trabajo de Carnap introduce precisión sintáctica en la construcción de conceptos sobre el mundo, aunque, como ha señalado Quine,5 el problema radica en que el hecho de que un enunciado esté definido sintácticamente en términos de vivencias de observación empírica, lógica y teoría de conjuntos, no quiere decir que ese enunciado sólo pueda ser probado por la sintaxis, la lógica y la teoría de conjuntos. En definitiva, la construcción lógica del mundo, aun siendo un magnífico ejercicio de precisión conceptual, no resuelve el problema de la teoría del conocimiento, que no es sólo la reducción de unos conocimientos a otros, sino la justificación de conocimientos.
Como hemos dicho antes, la concepción de la sintaxis lógica como método de análisis está directamente vinculada al principio supremo de la epistemología neopositivista: el principio de verificación. Formularemos este principio reproduciendo un conocido texto de Carl Hempel (1905-1997):
El principio fundamental del empirismo moderno es la idea de que todo conocimiento no analítico se basa en la experiencia. Llamemos a esa tesis el principio del empirismo. El empirismo lógico contemporáneo le ha añadido la máxima según la cual una oración constituye una afirmación cognitivamente significativa y puede, por lo tanto, decirse que es verdadera o falsa únicamente si es, bien 1) analítica o contradictoria, o bien 2) capaz, por lo menos en principio, de ser confirmada por la experiencia. De acuerdo con este criterio, llamado criterio empirista de significado cognoscitivo, o de significatividad cognoscitiva, muchas de las formulaciones de la metafísica tradicional y grandes partes de la epistemología resultan carentes de significado cognoscitivo –independientemente de lo fructíferas que resulten algunas de ellas en sus connotaciones no cognoscitivas en virtud de su atractivo emocional o de la inspiración moral que ofrecen.6
Esta formulación propone que solamente hay dos tipos de enunciados significativos: los analíticos o contradictorios, que lo son en función de su propia estructura (forma) lógica, y los que pueden ser confirmados por la experiencia. El universo cognitivo queda así dividido en dos zonas mutuamente excluyentes: la zona de las verdades analíticas (y sus negaciones, las contradicciones), y la zona de las verdades que se fundamentan en la experiencia. ¿Dónde ubicar la epistemología en esa dualidad topológica? Es evidente que las proposiciones de la epistemología, en tanto que no se trata de una ciencia empírica, no pueden ubicarse en la zona de las verdades que se fundamentan en la experiencia; en consecuencia, o se ubican en la zona de las verdades analíticas o caen en terreno de la falta de significación. Ahora ya podemos ver que la propuesta metodológica de los neopositivistas consiste en convertir la epistemología en el análisis sintáctico (lógico) de las estructuras cognitivas; una labor que no es propia de una ciencia empírica, sino del análisis formal.
El positivismo lógico ha generado sin embargo un cuerpo de literatura epistemológica, que ni es psicología, ni es sintaxis lógica: la formulación misma del criterio empirista de significado, las disquisiciones de Schlick7 sobre el «realismo empírico», el debate acerca de si el contenido significativo de los enunciados básicos (aquellos directamente interrelacionados con la experiencia) está constituido por datos sensoriales (fenomenalismo) o por entidades o estados físicos (fisicismo), etcétera. Ese discurso no tiene una ubicación clara en ninguno de los dos mundos de enunciados significativos, y aun así, versa sobre problemas epistemológicos y debe tener algún tipo de sentido –especialmente cuando los propios neo-positivistas, lejos de calificarlo de falto de sentido, lo utilizan como discurso que enuncia tesis epistemológicas.
Ese problema no lo resolvió el positivismo lógico: existe un discurso, una parte de la epistemología, que sin ser análisis lógico de teorías científicas ni análisis empírico de procesos cognitivos, trata de problemas del conocimiento. Ese discurso, que alguien ha denominado «epistemología de la epistemología», trata de la naturaleza del conocimiento humano y sus límites, es de carácter normativo y regulador, y fue inevitable en el seno de la filosofía positivista, aunque no cupiese en su esquema. En el planteamiento trascendental no se plantea ese problema, como hemos visto, ya que el método trascendental precisamente intenta sistematizar y ubicar ese tipo de discurso epistemológico.
Como hemos dicho antes, el neopositivismo concibió el análisis epistemológico como análisis sintáctico con finalidades terapéuticas, para mostrar que las proposiciones de la metafísica tradicional y el tratamiento metafísico de problemas epistemológicos, no sólo carecen de sentido al no ser verificables, sino que están mal construidas lógicamente; como señala Ayer (1959), la imposibilidad de estos enunciados depende, no de la naturaleza de lo que se puede conocer, sino de la naturaleza de lo que se puede decir.8 El lenguaje metafísico no tiene sentido cognitivo; puede tener sentido emotivo o estético, pero sin valor epistemológico, por eso concluyen que los enunciados sobre la realidad de las cosas, de los universales, de las cualidades, expresan actitudes vitales emotivas –para Carnap9 por ejemplo, esos enunciados no constituyen problemas epistemológicos, sino metafísicos. La técnica para mostrar la falta de estructura sintáctica de los (pseudo) enunciados metafísicos, consiste en mostrar que, si bien las oraciones de objeto que constituyen el modo empírico de discurso tienen una estructura lógica analizable y expresable en lenguaje formal, las oraciones de (pseudo) objeto (aquellas que pretenden hablar de realidades considerando los predicados, no como categorías sintácticas, sino como categorías ontológicas) no pueden traducirse al lenguaje formal porque no tienen estructura sintáctica. Para ejemplificar sus tesis, Carnap toma un conocido fragmento de Heidegger, del que solamente tomaremos un enunciado: «Das Nicht selbst nichtet», que más o menos podría traducirse como «La nada nadea», oración que obviamente no tiene traducción lógica posible. No hay que olvidar sin embargo que, como hemos dicho antes, esta misma crítica terapéutica vale también para la epistemología tradicional, cuando se aleja de la lógica y la ciencia empírica y se involucra en problemas metafísicos sobre el conocimiento y la realidad considerados como categorías ontológicas.