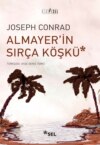Kitabı oku: «El agente secreto», sayfa 2
Al parecer el señor Verloc estaba dispuesto a hacerse cargo de él lo mismo que de la madre de su esposa y de los muebles, que eran toda la fortuna visible de la familia. El señor Verloc lo abrazó todo como venía junto a su amplio pecho bonachón. Los muebles fueron distribuidos por la casa con el mayor provecho posible, pero la madre de la señora Verloc fue confinada a dos habitaciones traseras en la primera planta. El infortunado Stevie dormía en una de ellas. Para esa época una leve pelusa había empezado a desdibujar, como una dorada neblina, el marcado contorno de su pequeña mandíbula inferior. Ayudaba a su hermana en las tareas domésticas con un amor y una docilidad ciegos. El señor Verloc consideró que le sería provechoso tener alguna ocupación. El muchacho ocupó su tiempo libre en dibujar círculos con lápiz y compás en un trozo de papel. Se dedicaba a aquel pasatiempo con gran aplicación, doblado sobre la mesa de la cocina con los codos abiertos y la cabeza gacha. A través de la puerta abierta de la sala al fondo de la tienda, Winnie, su hermana, ejercía su maternal vigilancia echándole de tanto en tanto una mirada.
Capítulo II
Así eran la casa, la familia y la tienda que el señor Verloc dejó atrás para ponerse en camino hacia el oeste a las diez y media de la mañana. Era extrañamente temprano para él; toda su persona emanaba el encanto de un frescor casi de rocío; llevaba el abrigo de paño azul abierto; sus botas brillaban; sus mejillas, recién afeitadas, lucían una especie de barniz brillante; y hasta sus ojos hinchados, descansados después de una noche de sueño tranquilo, emitían unas miradas más o menos vivaces. A través de las rejas del parque esas miradas contemplaban hombres y mujeres que cabalgaban en El Row, parejas que pasaban de manera cadenciosa a medio galope, otras que avanzaban tranquilas al paso, ociosos grupos de tres o cuatro, jinetes solitarios de apariencia antisocial, y solitarias mujeres seguidas a buena distancia por un sirviente con un rosetón en el sombrero y un cinturón de cuero sobre la ceñida chaqueta. Pasaban carruajes rodando velozmente, en su mayoría berlinas de dos caballos, con alguna que otra victoria forrada por dentro con la piel de algún animal salvaje y con un rostro y un sombrero femeninos emergiendo de la capota recogida. Y un peculiar sol londinense —contra el cual no se podría alegar nada, excepto que parecía ensangrentado— ensalzaba todo aquello bajo su intensa mirada. Estaba suspendido a moderada altura sobre Hyde Park Comer con aspecto de respetuosa y benévola vigilancia. El mismo pavimento que pisaba el señor Verloc tomaba un tono de oro viejo bajo aquella luz difusa en la que ni pardes, ni árboles, ni animales ni personas proyectaban sombra alguna. El señor Verloc iba hacia el oeste por una ciudad sin sombras, en una polvorienta atmósfera de oro viejo. Había reflejos de un rojo cobrizo en los techos de las casas, en las esquinas de los muros, en los paneles de los carruajes, en el mismo pelaje de los caballos y en la amplia espalda del abrigo del señor Verloc, donde producían el efecto de un desvaído color de moho. Pero el señor Verloc no consideraba en absoluto haberse llenado de moho. A través de las rejas del parque comprobaba con ojos de consentimiento las señales de la opulencia y el lujo de la ciudad. Era necesario proteger a toda aquella gente. La protección constituye la primera de las necesidades de la opulencia y el lujo. Había que protegerlos. Sus caballos, sus carruajes, sus casas, sus sirvientes, debían ser protegidos, y la fuente de su riqueza debía ser protegida en el corazón de la ciudad y en el corazón del campo. Todo el orden social favorable a su higiénica ociosidad debía ser protegido contra la superficial envidia del antihigiénico trabajo. Así debía ser. Y el señor Verloc se habría frotado las manos de satisfacción si no hubiera sido por naturaleza contraria a todo esfuerzo superfluo. Su propia ociosidad no era higiénica, pero le sentaba muy bien. De cierta manera se dedicaba a ella con una especie de fanatismo inerte, o acaso más bien con fanática inercia. Hijo de padres trabajadores y por ello destinado a una vida dura, había adoptado la pereza respondiendo a un impulso tan profundo, inexplicable e imperioso como el que guía la inclinación de un individuo hacia una determinada mujer entre mil. Incluso para ser un orador, un líder obrero, o cabecilla de los trabajadores era demasiado perezoso. Era demasiada molestia. Él necesitaba una forma de ocio más perfecta; o puede que fuera víctima de un filosófico ateísmo en lo referente a la eficacia de todo esfuerzo humano. Semejante forma de indolencia requiere —y lleva implícito— un cierto grado de inteligencia. Al señor Verloc no le faltaba inteligencia, y ante la idea de un orden social amenazado tal vez se hubiera hecho a sí mismo un guiño, si no hubiera exigido un esfuerzo efectuar esa señal de escepticismo. Sus grandes ojos saltones no eran muy aptos para hacer guiños. Eran más bien del tipo que al cerrarse para dormir provocan un majestuoso efecto.
Nada expresivo y rechoncho como un cerdo engordado, el señor Verloc, sin frotarse las manos de satisfacción ni hacerse un guiño de escepticismo ante sus propios pensamientos, continuó su camino. Iba pisando fuerte el pavimento con sus botas lustrosas, y su aspecto general era el de un próspero trabajador independiente. Podría haber sido cualquier cosa, desde un fabricante de marcos para cuadros hasta un cerrajero; o un patrono de mano de obra en pequeña escala. Pero poseía asimismo un indecible aire que ningún mecánico podría haber adquirido en la práctica de su oficio, por más deshonestamente que lo ejerciera: el aire característico de los hombres que viven de los vicios, de las locuras, de los miedos más primarios de la humanidad; un aire de nihilismo moral que comparten los encargados de garitos y lenocinios; los detectives privados y los pesquisidores; los vendedores de licores y yo diría que los vendedores de cinturones eléctricos vigorizantes y los inventores de medicinas patentadas. Aunque de esto último no estoy seguro, por no haber llevado mis investigaciones más a fondo. Hasta donde yo sé, el rostro de estos últimos puede ser perfectamente diabólico. No debería sorprenderme. Lo que quiero decir es que el rostro del señor Verloc no tenía nada de diabólico.
Antes de llegar a Knightsbridge, el señor Verloc dio un giro a la izquierda saliendo de la ajetreada vía principal —que bullía con el tránsito de los bamboleantes autobuses y los furgones que trotaban— para incorporarse en la casi silenciosa y ágil corriente de los cabriolés. Bajo el sombrero, un poco echado hacia atrás, mostraba el cabello cepillado cuidadosamente para lograr una respetable lisura, pues se dirigía a una embajada. Y el señor Verloc, firme como una roca —un tipo de roca blanda—, en seguida cogió una calle que con toda propiedad podría describirse como privada. En anchura, vacuidad y extensión, poseía la majestad de la naturaleza inorgánica de la materia imperecedera. El solo recordatorio de la mortalidad era la berlina de un médico aparcada en augusta soledad, cerca del bordillo de piedra de la acera. Brillaban los bruñidos llamadores de las puertas hasta donde alcanzaba la vista, las limpias ventanas relucían con un oscuro lustre mate. Y todo estaba en silencio. Aunque lejos, al fondo, un carro de lechero cruzó rodando ruidosamente; un repartidor de carnicería, que conducía con la noble temeridad de un auriga en los Juegos Olímpicos, dio la vuelta a la esquina a gran velocidad sentado en lo alto de un par de ruedas rojas. Un gato de mirada culpable salió como de debajo de las piedras y corrió por un momento delante del señor Verloc, para luego zambullirse en otro sótano; y un grueso agente de policía, al parecer ajeno a cualquier emoción —como si él también formara parte de la naturaleza inorgánica—, brotó de pronto del poste de un farol, sin prestar la más ligera atención al señor Verloc. Dando un giro a la izquierda, el señor Verloc continuó su camino por una calle estrecha al costado de un muro amarillo que, por alguna razón inescrutable, tenía escrito en él, en letras negras, N°1 Chesham Square. Chesham Square quedaba por lo menos a sesenta yardas de allí, y el señor Verloc, suficientemente cosmopolita como para no ser engañado por los misterios topográficos de Londres, prosiguió imperturbable, sin muestras de sorpresa o indignación. Por fin, con decidida perseverancia, llegó a la plaza y cruzó en diagonal hacia el número 10. Éste correspondía a una puerta de imponente aspecto ubicada en una alta y lisa pared entre dos casas, de las cuales una, con bastante lógica, lucía el número 9, y la otra estaba numerada con el 37; pero un rótulo, colocado sobre las ventanas de la primera planta por la eficiente alta autoridad encargada de la tarea de seguirle el rastro a las extraviadas casas de Londres, proclamaba el hecho de que esta última pertenecía a Porthill Street, una calle bien conocida en la vecindad. Por qué no se reclaman del Parlamento (una breve disposición legal sería suficiente) poderes para compeler a esos edificios a retornar a donde pertenecen, es uno de los misterios de la administración municipal. El señor Verloc no ocupaba su mente con esas cosas, puesto que su misión en la vida era la protección del mecanismo social, no su perfeccionamiento, y ni siquiera su crítica.
Era tan temprano que el portero de la Embajada salió rápido de su garita todavía luchando con la manga izquierda de la chaqueta de su librea. Su chaleco era rojo, y llevaba calzones hasta las rodillas, pero su aspecto era de aturdimiento. El señor Verloc, advertido del alboroto a su lado, lo ahuyentó simplemente con mostrar un sobre con el escudo de la Embajada, y siguió adelante. Exhibió el mismo talismán ante el lacayo que le abrió la puerta y retrocedió para permitirle entrar en el vestíbulo.
Un fuego inmaculado ardía en una alta chimenea, y un hombre de edad madura, de pie y de espaldas a ella, en traje de etiqueta y con una cadena alrededor del cuello, levantó la vista del periódico que sostenía extendido con ambas manos delante de su rostro sereno y grave. No se movió; pero otro lacayo, de pantalón marrón y casaca ribeteada con cordón amarillo, se aproximó al señor Verloc y al escuchar el nombre musitado por éste giró en silencio sobre sus talones y empezó a andar, sin mirar ni una vez para atrás. El señor Verloc, guiado de tal suerte por un pasillo de la planta baja situado a la izquierda de la gran escalera alfombrada, recibió súbitamente la indicación de introducirse en una habitación bastante pequeña, provista de un sólido escritorio y algunas sillas. El sirviente cerró la puerta, y el señor Verloc se quedó solo. No se sentó. Con el sombrero y el bastón sostenido en una mano echó una mirada en derredor, mientras se pasaba la otra mano regordeta por la lustrosa cabellera descubierta.
Se abrió sin ruido una segunda puerta, y el señor Verloc, fijando la mirada en aquella dirección, sólo vio al principio una vestimenta negra, la calva cúspide de una cabeza y unas colgantes patillas de un gris oscuro a cada lado de un par de manos arrugadas. La persona que había entrado sostenía delante de los ojos un puñado de folios y caminó hasta la mesa con paso más bien melindroso, mientras repasaba aquellos papeles. El Consejero Privado Wurmt, Canciller de Embajada, era bastante corto de vista. Al dejar los papeles sobre la mesa, el meritorio funcionario dejó al descubierto un rostro de tez pálida y melancólica fealdad, con abundantes cabellos —finos, largos, de color gris oscuro— y poderosamente subrayado por unas espesas y pobladas cejas. Se colocó unos quevedos de montura negra sobre la nariz roma e informe, y pareció sorprendido por la aparición del señor Verloc. Bajo las enormes cejas, sus ojos débiles parpadearon de forma patética a través de las gafas.
No hizo gesto alguno de saludo. Tampoco el señor Verloc, quien ciertamente sabía cuál era su lugar; pero un sutil cambio en el contorno general de los hombros y la espalda sugirió una leve inclinación dorsal del señor Verloc bajo la vasta superficie del abrigo. El efecto fue el de una moderada deferencia.
—Tengo aquí algunos de sus informes —dijo el burócrata en un tono inesperadamente suave y de cansancio, con la punta del índice apoyada con fuerza en los papeles. Hizo una pausa. Y el señor Verloc, que había reconocido a la prfección su propia escritura, esperó en silencio, casi sin respirar—. No estamos muy satisfechos con la actitud de la policía de aquí —continuó el otro, con todos los signos del cansancio mental.
Aunque sin verdadero movimiento, los hombros del señor Verloc insinuaron un encogimiento. Y por primera vez desde que hubo abandonado esa mañana su casa, se abrieron sus labios.
—Cada país tiene su policía —dijo con tono filosófico. Pero como el funcionario de la Embajada continuaba dirigiéndole su constante parpadeo, se sintió constreñido a añadir—. Permítame señalar que no dispongo de ningún medio para influir sobre la policía local.
—Lo que se requiere —dijo el hombre de los papeles— es que ocurra algo definido que estimule en ella la vigilancia. Eso está dentro de su esfera de acción, ¿no es así?
El señor Verloc no respondió más que con un suspiro, que se le escapó sin querer, ya que al instante procuró dar a su rostro una expresión animada. El funcionario parpadeó con incertidumbre, como si la tenue luz de la habitación lo molestase. De forma vaga, repitió:
—La vigilancia de la policía... y la severidad de los magistrados. La generalizada indulgencia de la justicia de aquí y la total ausencia de medidas represivas son un escándalo para Europa. Lo que se desea ahora mismo es un incremento de la inquietud, del fermento que sin duda existe...
—Sin duda, sin duda —interpuso el señor Verloc en un tono grave y respetuoso de bajo con cualidades oratorias, tan diferente en todo sentido del que había empleado antes, que su interlocutor siguió profundamente sorprendido—. Existe hasta un grado peligroso. Mis informes de los últimos doce meses lo dejan bastante en claro.
—Sus informes de los últimos doce meses —empezó diciendo el Consejero de Estado Wurmt en su tono manso y desapasionado— los he leído en persona. No he logrado comprender para qué se tomó la molestia de escribirlos.
Por un momento reinó un pesado silencio. El señor Verloc parecía haberse tragado la lengua, y el otro examinaba con atención los papeles sobre la mesa. Al final les dio un leve empujón.
—El estado de cosas que expone ahí es el que se da por sentado como primera condición para emplearlo a usted. Lo que se requiere en el momento presente no es escribir, sino el sacar a luz un hecho insoslayable, significativo: casi diría un hecho alarmante.
—No hace falta que diga que todos mis afanes estarán encaminados a ese fin —dijo el señor Verloc, con modulaciones imbuidas de convicción en su ronco tono de conversación informal. Pero la sensación de que detrás de los reflejos cegadores de aquellas gafas lo observaban parpadeando desde el otro lado de la mesa lo desconcertaba. Se detuvo, de súbito, en una actitud de total devoción. Aquel útil —aunque oscuro— miembro de la Embajada tenía aspecto de estar impresionado por algo que se le acababa de ocurrir.
—Es usted muy corpulento —dijo.
Esta observación, de naturaleza realmente psicológica y formulada con la vacilante modestia de un oficinista más familiarizado con la tinta y el papel que con los requerimientos de la vida activa, le chocó al señor Verloc como si fuese una descortés observación personal. Dio un paso atrás.
—¿Eh? ¿Qué ha querido usted decir? —exclamó con sequedad.
El Canciller de Embajada, a quien se había encargado conducir aquella entrevista, pareció encontrar excesiva su misión.
—Creo que será mejor que vea usted al señor Vladimir —dijo—. Sí, creo en definitiva que debería ver al señor Vladimir. Tenga la bondad de aguardar aquí —añadió, y se retiró con su paso melindroso.
Al mismo tiempo, el señor Verloc se pasó la mano por los cabellos. Una leve transpiración había brotado en su frente. Dejó escapar el aire por entre los labios fruncidos como quien sopla la sopa caliente en la cuchara. Pero cuando el sirviente de marrón apareció sin hacer ruido en la puerta, el señor Verloc no se había apartado ni una pulgada del lugar en el que había permanecido durante toda la entrevista. Se había mantenido inmóvil, como si se sintiera rodeado de trampas.
Avanzó por un pasillo iluminado por la solitaria llama de una espita de gas, subió por una escalera de caracol y atravesó un alegre corredor acristalado en la primera planta. El criado abrió una puerta y se hizo a un lado. Los pies del señor Verloc percibieron una gruesa alfombra. La estancia era espaciosa, con tres ventanas. Y un joven cariancho y afeitado instalado en un amplio sillón le dijo en francés al Canciller de Embajada, que salía con los papeles en la mano:
—Tiene mucha razón, mon cher. Es gordo... el animal.
El señor Vladimir, Primer Secretario, tenía en los salones la reputación de ser un hombre agradable y ameno. Era en sociedad una especie de favorito. Su agudeza estribaba en descubrir jocosas relaciones entre ideas incongruentes; y cuando se expresaba en esa vena se sentaba bien adelante en el asiento, con la mano izquierda en alto, como si exhibiese sus demostraciones de ingenio entre el pulgar y el índice, mientras su redonda cara bien rasurada adquiría una expresión de divertida perplejidad.
Pero no hubo vestigio alguno de diversión o perplejidad en el modo en que miró al señor Verloc. Recostado en el mullido sillón, con los codos extendidos y una pierna echada por encima de una gruesa rodilla, poseía —con aquel semblante liso y sonrosado— el aire de un bebé anormalmente precoz que no tolerase bobadas de nadie.
—Supongo que entiende usted el francés —dijo.
El señor Verloc manifestó de forma seca que sí. Toda su vasta humanidad estaba inclinada hacia adelante. Se hallaba de pie sobre la alfombra en medio de la habitación, con el sombrero y el bastón aferrados en una mano; la otra le colgaba inerte a un costado. En un murmullo surgido de las profundidades de la garganta dijo algo acerca de haber hecho el servicio militar en la artillería francesa. De inmediato —con desdeñosa perversidad—, el señor Vladimir cambió de idioma y se puso a hablar en un inglés coloquial, sin la menor traza de acento extranjero.
—¡Ah! Sí. Por supuesto. Veamos. ¿Cuánto le cayó por conseguir el diseño del obturador perfeccionado de su nuevo cañón de campaña?
—Cinco años de confinamiento riguroso en una fortaleza —respondió el señor Verloc de un modo imprevisto, pero sin la menor señal de emoción.
—No fue demasiado —fue el comentario del señor Vladimir—. Y en todo caso, lo tenía merecido por dejarse atrapar. ¿Qué le hizo meterse en ese tipo de cosas, eh?
Se oyó la voz ronca del señor Verloc hablando coloquialmente de la juventud, de su infausto enamoramiento de una indigna...
—¡Ajá! Cherchez la femme —lo interrumpió en tono indulgente el señor Vladimir, relajado pero sin afabilidad; al contrario, hubo un dejo de inflexibilidad en su condescendencia—. ¿Cuánto hace que está usted al servicio de esta Embajada?
—Desde la época del difunto Barón Stott-Wartenheim —respondió el señor Verloc en tono sumiso y proyectando los labios unidos en un gesto de tristeza, para señalar su pesadumbre por la desaparición del diplomático. El Primer Secretario observó atentamente aquel juego fisonómico.
—¡Ah!, desde entonces... Y bien, ¿qué tiene que decir en su favor? —preguntó, cortante.
El señor Verloc contestó algo sorprendido que no era consciente de tener algo en particular que decir. Lo habían citado por carta... Y hundió con empeño la mano en el bolsillo lateral del abrigo; pero ante la burlona y cínica actitud de vigilancia del señor Vladimir, optó por dejarla allí.
—¡Bah! —dijo este último—. ¿Qué se propone con estar tan fuera de forma? Carece usted hasta del físico de su profesión.
¿Usted, un miembro del proletariado, hambriento? ¡Jamás! ¿Usted un exasperado socialista, o anarquista?, no sé...
—Anarquista —declaró el señor Verloc con voz apagada.
—Y un jamón —continuó el señor Vladimir, sin levantar la voz—. Usted sorprendió al mismo viejo Wurmt. Usted no engañaría a un idiota. Todos lo son, con el tiempo, pero usted a mí me parece sencillamente imposible. Así que inició su relación con nosotros robando los planos del cañón francés. Y lo descubrieron. Eso debe de haber resultado muy desagradable para nuestro gobierno. No parece usted muy listo.
El señor Verloc intentó roncamente exculparse.
—Como he tenido oportunidad de expresar antes, mi fatal enamoramiento de una indigna...
El señor Vladimir alzó una mano grande, blanca, regordeta.
—Ah, sí. Esa infortunada relación de su juventud... Se apoderó del dinero y después lo vendió a usted a la policía, ¿no?
El doloroso cambio en la fisonomía del señor Verloc, el momentáneo derrumbamiento en toda su persona, fueron la confesión de que aquél, por desgracia, había sido el caso. La mano del señor Vladimir se posó sobre el tobillo que reposaba sobre la rodilla. El calcetín era de seda, azul oscuro.
—¿Sabe?, eso no fue muy avispado de su parte. Puede que sea usted demasiado vulnerable emocionalmente.
El señor Verloc sugirió, en un velado murmullo gutural, que él ya no era joven.
—Oh, ése es un achaque que no se cura con la edad —comentó el señor Vladimir con una familiaridad siniestra—. Pero no, usted está demasiado gordo para eso. No podría haber llegado a tener ese aspecto si hubiera tenido alguna inclinación romántica. Le diré de qué se trata en mi opinión: usted es un individuo perezoso. ¿Cuánto hace que recibe una paga de esta Embajada?
—Once años —fue la respuesta que siguió a un hosco momento de vacilación—. Se me encargaron varias misiones en Londres mientras Su Excelencia, el Barón Stott-Wartenheim era aún embajador en París. Después, bajo instrucciones de Su Excelencia, me establecí en Londres. Yo soy inglés.
—¡Conque inglés, ¿eh?!
—Súbdito británico nativo —dijo el señor Verloc en tono flemático—. Pero mi padre era francés, de modo que...
—Déjese de explicaciones —lo interrumpió el otro—. Supongo que legalmente podría usted haber sido a un tiempo mariscal de Francia y miembro del Parlamento británico. En tal caso le hubiera sido en realidad de cierta utilidad a nuestra Embajada.
Aquella imaginaria posibilidad provocó algo semejante a una débil sonrisa en el rostro del señor Verloc. El señor Vladimir conservó una imperturbable seriedad.
—Pero como he dicho antes, usted es un individuo perezoso: no hace uso de sus oportunidades. En la época del Barón Stott-Wartenheim teníamos a un montón de débiles mentales al frente de esta Embajada. Fueron los que hicieron que las gentes como usted se formasen una falsa opinión de la índole del presupuesto de un servicio secreto. Mi cometido es corregir ese malentendido aclarándole lo que el servicio secreto no es: no es una institución filantrópica. Lo he hecho citar a propósito para decírselo.
El señor Vladimir observó la forzada expresión de desconcierto en el semblante de Verloc, y sonrió con ironía.
—Veo que me entiende perfectamente. Supongo que tiene usted suficiente inteligencia para su trabajo. Lo que ahora necesitamos es actividad: ¡actividad!
Al repetir esta última palabra, el señor Vladimir apoyó un largo índice blanco sobre la arista del escritorio. Todo vestigio de aspereza desapareció de la voz del señor Verloc. La gruesa nuca se le puso purpúrea por encima del cuello de pana del abrigo. Los labios le temblaron antes de quedar con la boca bien abierta.
—Si tan sólo tuviera usted la amabilidad de examinar mis informes —bramó con voz clara y oratoria de bajo—, verá que hace apenas tres meses, con ocasión de la visita del Gran Duque Romualdo a París, formulé una advertencia que fue telegrafiada desde aquí a la policía francesa, y...
—Bah, bah —espetó el señor Vladimir, con una mueca de desagrado—. A la policía francesa no le sirvió de nada su advertencia. No necesita bramar de ese modo. ¿Qué se piensa?
Con una nota de orgullosa humildad, el señor Verloc se disculpó por su pérdida de control. Su voz, famosa durante años en los mítines al aire libre y en las asambleas obreras en grandes recintos cerrados, había contribuido —dijo— a su reputación de buen camarada digno de confianza. Era, por lo tanto, parte de su utilidad. Había inspirado confianza en sus principios.
—En los momentos críticos, los dirigentes siempre me escogían a mí para hablar —declaró el señor Verloc con evidente satisfacción. Añadió que no había tumulto sobre el que no pudiera hacerse oír; y de pronto, hizo una demostración.
—Permítame —dijo. Con la frente baja, sin levantar la mirada, de manera ágil y poderosa, atravesó la habitación hasta una de las ventanas de dos hojas. Como cediendo a un impulso incontrolable, la abrió un poco. El señor Vladimir, saltando asombrado desde las profundidades del sillón, miró por encima de su hombro; y abajo, al otro lado del patio de la Embajada, bastante más allá de la puerta de rejas abierta, se pudo ver las anchas espaldas de un policía ocioso que observaba el suntuoso cochecillo de un bebé rico al que llevaban ostentosamente por la plaza.
—¡Guardia! —dijo el señor Verloc, sin más esfuerzo que si estuviese susurrando; y el señor Vladimir lanzó una carcajada al ver que el policía giraba en redondo como si lo hubiesen pinchado con un instrumento punzante. El señor Verloc cerró la ventana sin hacer ruido y retornó al centro de la habitación.
—Con una voz como ésta —dijo, recobrando la sequedad de tono—, es natural que confiaran en mí. Además, yo sabía qué decir.
El señor Vladimir se arregló la corbata, mientras lo observaba en el espejo que había encima de la repisa de la chimenea.
—Se diría que maneja usted bastante bien la jerga social revolucionaria —dijo con desdén—. Vox et... Ni siquiera ha estudiado latín, ¿verdad?
—No —gruñó el señor Verloc—. No esperaría usted que lo supiese. Yo pertenezco a la masa. ¿Quiénes saben latín? Sólo unos cientos de imbéciles incapaces de cuidar de sí mismos.
Durante unos treinta segundos más, el señor Vladimir estudió en el espejo el perfil carnoso, la corpulencia del hombre que estaba a sus espaldas. Y con la ventaja de ver al mismo tiempo su propio rostro, afeitado y redondo, sonrosado alrededor de la papada, y con los delgados labios sensitivos formados exactamente para la emisión de aquellas delicadas muestras de ingenio que habían hecho de él un favorito en los más elevados ambientes de sociedad. Después se volvió y avanzó por la estancia con tal determinación que hasta los extremos de su curiosamente anticuada corbata de lazo parecieron encresparse con indecibles amenazas. Aquel movimiento fue tan súbito y enérgico, que el señor Verloc, lanzando una mirada de soslayo, se acobardó en su interior.
—¡Ajá! Conque osa usted ser insolente —empezó diciendo el señor Vladimir, con una entonación ya no sólo no inglesa, sino en absoluto europea, y sorprendente incluso para la experiencia del señor Verloc con el cosmopolitismo de los barrios bajos—. Se atreve a eso. Pues bien, voy a hablarle con claridad. La voz no sirve. No nos interesa su voz. No nos hace falta. Lo que queremos son hechos, hechos llamativos, maldita sea —añadió con una especie de discreción feroz, en la propia cara del señor Verloc.
—No intente avasallarme con sus modales hiperbóreos —se defendió el señor Verloc ásperamente, con la mirada en la alfombra. Ante lo cual su interlocutor, sonriendo burlón por encima del encrespado lazo de su corbata, cambió su conversación al francés.
—Se tiene usted por un agent provocateur. La tarea propia de un agent provocateur es provocar. Hasta donde puedo juzgar por los antecedentes suyos que conservamos, en los últimos tres años no ha hecho usted nada para ganarse el dinero.
—¡Nada! —exclamó el señor Verloc, sin mover un músculo ni levantar la vista, pero con una nota de sincero sentimiento en el tono de voz—. Varias veces he impedido lo que podría haber sido...
—En este país hay un proverbio que dice que vale más prevenir que curar —le interrumpió el señor Vladimir, dejándose caer en el sillón—. En términos generales, es una estupidez. La prevención no lleva a ninguna parte. Pero resulta típico. En este país no gusta lo definitivo. No sea usted demasiado inglés. Y en este caso particular, no sea usted absurdo. El mal ya está aquí. No nos hace falta la prevención, sino la cura.
Hizo una pausa, fue hasta el escritorio y tras revisar unos papeles allí depositados habló ahora en un tono diferente, con naturalidad, sin mirar al señor Verloc.
—Está enterado, por supuesto, de la reunión del Congreso Internacional en Milán...
El señor Verloc dio a entender de forma brusca que tenía por costumbre leer los periódicos. A una pregunta ulterior, su respuesta fue que, por supuesto, entendía lo que leía. A lo cual el señor Vladimir, sonriendo levemente sin dejar de mirar los documentos que estaba revisando uno tras otro, murmuró: