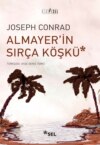Kitabı oku: «El agente secreto», sayfa 4
Capítulo III
—... Cualquier idealización arruina la vida. Ennoblecerla es quitarle su carácter de complejidad: es destruirla. Deja eso a los moralistas, muchacho. La historia la hacen los hombres, pero no en su cabeza. Las ideas que nacen en su mente desempeñan un papel insignificante en el desarrollo de los eventos. La historia está sometida y determinada por la herramienta y la producción. El capitalismo ha creado al socialismo, y las leyes creadas por el capitalista para proteger la propiedad son el origen del anarquismo. Nadie puede afirmar qué aspecto tomará en el futuro la estructura social. Luego, ¿para qué incurrir en fantasías proféticas? En el mejor de los casos sólo pueden interpretar la mente del profeta y no pueden tener ningún valor objetivo. Deja ese pasatiempo para los moralistas, muchacho.
Michaelis, el apóstol en libertad condicional, que estaba hablando en un tono uniforme, resoplaba al hablar, con una voz como sofocada y oprimida por la capa de grasa del pecho. Había salido de una prisión sumamente higiénica redondo como un tonel, con el estómago enorme y la piel de las abotagadas mejillas pálida y semitransparente, como si durante quince años los servidores de una sociedad indignada se hubieran empeñado en engordarlo a propósito en un sótano húmedo y sin luz. Y desde entonces no había conseguido nunca bajar de peso ni siquiera una onza.
Se decía que una anciana dama muy rica lo había enviado tres temporadas seguidas a curarse en Marienbad, donde una vez estuvo a punto de compartir la atención pública con una cabeza coronada, aunque en esa ocasión la policía le ordenó que se fuese, con un plazo de doce horas. Su martirio prosiguió con la prohibición absoluta de acceder a las aguas curativas. Pero ahora estaba resignado.
Con el codo —que no presentaba la menor apariencia de ser una articulación, sino más bien el doblez del brazo de algún muñeco— puesto con descuido sobre el respaldo de una silla, se inclinó un poco hacia adelante para escupir en el fuego por encima de sus cortos y enormes muslos.
—¡Sí! Tuve tiempo de reflexionar un poco —añadió—. La sociedad me ha brindado tiempo en abundancia para meditar.
Al otro lado de la chimenea, en el sillón relleno de crin que la madre de la señora Verloc tenía generalmente el privilegio de ocupar, Karl Yundt emitió, con la leve mueca negra de una boca desdentada, una risita amarga. El terrorista, como se llamaba a sí mismo, estaba viejo y calvo, y una angosta barba de chivo, blanca como la nieve, le colgaba fláccidamente del mentón. Una extraordinaria expresión de solapada malevolencia sobrevivía en sus ojos apagados. Cuando con dificultad se puso de pie, el ademán de adelantar su vacilante mano esquelética, deformada por hinchazones gotosas, evocó el esfuerzo de un moribundo que reúne todas sus restantes fuerzas para asestar una puñalada final. Se apoyó en un grueso bastón, que tembló bajo su otra mano.
—Siempre he soñado —voceó furibundo— con un grupo de hombres absolutamente resueltos a prescindir de todo escrúpulo en la elección de los medios, lo suficientemente fuertes como para darse a sí mismos el nombre de destructores, y libres de la mácula de ese resignado pesimismo que corrompe al mundo. Ninguna piedad por nada en la tierra, incluidos ellos mismos, y la muerte alistada para siempre al servicio de la humanidad: eso es lo que me habría gustado ver.
Un temblor de su pequeña cabeza calva impartió una cómica vibración a la blanca barba de chivo. Su elocución habría resultado casi por completo ininteligible para un extranjero. Su exhausta pasión, semejante en su impotente fiereza a la exaltación de un sensualista senil, estaba pobremente servida por una garganta seca y unas encías desdentadas que parecían trabarle la punta de la lengua. El señor Verloc, acomodado en un rincón del sofá al otro extremo de la habitación, emitió dos enérgicos gruñidos de asentimiento.
El viejo terrorista hizo girar lentamente la cabeza a uno y otro lado sobre su descarnado cuello.
—Y jamás conseguí reunir ni siquiera tres hombres de esa especie. Ahí tienen usted y su putrefacto pesimismo —dijo colérico dirigiéndose a Michaelis, quien descruzó sus gruesas piernas que parecían almohadas cameras, y deslizó con brusquedad los pies bajo la silla en un gesto exasperado.
¡Pesimista él! ¡Ridículo! Gritó que aquella acusación era insultante. Tan lejos estaba él del pesimismo, que veía ya el advenimiento del fin de la propiedad privada como algo lógico, inevitable, por simple evolución de su ínsita perversidad. Los dueños de la propiedad tenían que enfrentarse no sólo con el proletariado consciente, sino que también tenían que luchar entre ellos. Sí. La lucha, el conflicto, era la condición de existencia de la propiedad privada. Era fatal. ¡Ah!, para mantener vivas sus creencias, él no dependía de una exaltación emocional, ni de discursos, ni de la indignación, ni de visiones con ondeantes banderas rojo sangre, ni de metafóricos y deslumbrantes soles de venganza alzándose sobre el horizonte de una sociedad condenada. ¡Él no! La fría razón, se jactaba, era la base de su optimismo. Sí, optimismo...
Su trabajoso resuello se interrumpió, y luego, tras un par de jadeos, Michaelis añadió:
—¿No le parece que, si no fuera optimista como soy, en quince años podría haber encontrado el modo de cortarme la garganta? Y en último caso, siempre estaban las paredes de mi celda para romperme el cráneo contra ellas.
Lo exiguo del aliento privaba a su voz de todo el fuego, de cualquier entusiasmo; las amplias y pálidas mejillas le colgaban como sacos rellenos, inmóviles, sin un temblor; pero en sus ojos azules, entrecerrados como si escrutase el horizonte, lucía la misma mirada de confiada astucia, un tanto insensata en su persistencia, que debían mostrar mientras el indomable optimista meditaba sentado por la noche en su celda. Karl Yundt permanecía de pie ante él, con un ala de su descolorida cogotera verduzca descuidadamente echada sobre el hombro. Sentado delante de la chimenea, el camarada Ossipon, ex estudiante de medicina, principal redactor de los folletos del F. P., extendía las robustas piernas manteniendo las suelas de las botas hacia las ascuas en la rejilla. Una mata de ondulado cabello amarillo coronaba su rostro colorado y pecoso, con la nariz achatada y la boca prominente vaciada en un molde basto típicamente de negro. Sus ojos almendrados miraban con languidez de soslayo por encima de los altos pómulos. Vestía una camisa gris de franela, con los extremos de una desanudada corbata de seda negra colgando encima de la pechera abotonada de su chaqueta de sarga; y con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento, la garganta expuesta por completo, se llevaba a los labios el cigarrillo metido en una larga boquilla de madera, lanzando bocanadas de humo directamente hacia el techo.
Michaelis prosiguió exponiendo su idea —la idea, en su soledad de recluso—, una línea de pensamiento gestada en el cautiverio y posibilitada por éste, desarrollada a la manera de una fe fundada en visiones reveladas. Hablaba consigo mismo, indiferente a la simpatía o la hostilidad de sus oyentes, indiferente en realidad a su presencia, debido a la costumbre adquirida de pensar en voz alta y con esperanza en la soledad de las cuatro paredes encaladas de su celda, en el silencio sepulcral de aquella gran mole de una sola pieza de ladrillo próxima a un río, siniestra y fea como una morgue colosal para los sofocados socialmente.
Él no servía para discutir, no porque una posible multiplicidad de argumentos fuera a conmover su fe, sino porque el mero hecho de oír otra voz lo desconcertaba de manera dolorosa y ponía en desorden sus ideas, aquellos pensamientos que durante tantos años —en una soledad intelectual más yerma que un desierto reseco— ninguna voz había combatido, comentado o aprobado.
Nadie lo interrumpía ahora, y volvió a hacer profesión de su fe, que lo dominaba de un modo irresistible y total, como un acto de gracia: el secreto del destino descubierto en el aspecto material de la existencia; la situación económica mundial que explicaba el pasado y modelaba el futuro; origen de todas las ideas, guía del desarrollo mental de la humanidad y hasta de sus propios impulsos pasionales...
Una risotada del camarada Ossipon cortó en seco la perorata, con una súbita vacilación de la lengua y una azorada perplejidad en los ojos discretamente exaltados del apóstol, que los cerró despacio por un momento, como para restaurar el orden en sus pensamientos. Se hizo un silencio; pero entre los dos mecheros a gas de la pared encima de la mesa y las ascuas resplandecientes en la chimenea, la pequeña sala trasera de la tienda del señor Verloc se había calentado en exceso. El señor Verloc, levantándose del sofá bastante contrariado, abrió la puerta que daba a la cocina para ventilar la habitación, con lo cual dejó al descubierto al inocente Stevie, sentado, muy juicioso y callado, a una mesa de pino, dibujando círculos y más círculos; innumerables círculos, concéntricos, excéntricos; un chispeante remolino de círculos que, por la enmarañada multiplicidad de las reiteradas curvas, la uniformidad formal y la confusión de intersecciones de las líneas, sugería una representación del caos cósmico, el simbolismo de un arte demencial que pretendiese expresar lo inconcebible. El artista no volvió en ningún momento la cabeza; y aplicado con toda el alma a su tarea, le temblaba la espalda, y su delgado cuello, hundido en una profunda oquedad en la base del cráneo; parecía a punto de quebrarse.
El señor Verloc, tras un gruñido de sorpresa, retomó el sofá. Alexander Ossipon, a quien el techo bajo hizo parecer más alto con su raído traje azul de sarga, se puso de pie, estiró sus miembros entumecidos por una prolongada inmovilidad y se encaminó con lentitud hacia la cocina (dos escalones más abajo) a ver por encima del hombro de Stevie. Al regresar dijo, en tono magistral:
—Muy bueno. Muy característico, perfectamente típico.
—¿Qué es lo muy bueno? —gruñó inquisitivamente el señor Verloc, instalado de nuevo en el extremo del sofá. El otro se explicó como al descuido, con un toque de condescendencia e indicando la cocina con un movimiento de la cabeza:
—Típico de esa forma de degeneración... me refiero a los dibujos.
—Usted llamaría degenerado a ese muchacho, ¿verdad? —masculló el señor Verloc.
El camarada Alexander Ossipon —alias El Doctor, ex estudiante de medicina, sin título; posteriormente orador itinerante en asociaciones obreras sobre los aspectos socialistas de la higiene; autor de un conocido estudio cuasimédico (bajo la forma de un panfleto barato prontamente secuestrado por la policía) titulado “Los corrosivos vicios de las clases medias”; delegado especial (junto con Karl Yundt y Michaelis) del más o menos misterioso Comité Rojo, para la tarea de propaganda escrita— dirigió a aquel oscuro conocido de al menos dos embajadas esa insufrible mirada de suficiencia, irremediablemente densa, que sólo el contacto habitual con la ciencia puede otorgar a la opacidad del común de los mortales.
—Así es como cabe llamarlo, científicamente. Muy buen ejemplar además, en conjunto, de ese tipo de degenerado. Vale la pena fijarse en los lóbulos de las orejas. Leyendo a Lombroso...
El señor Verloc, mosqueado y arrellenado en el sofá, siguió mirándose la hilera de botones de su chaleco, pero sus mejillas se tiñeron de un leve sonrojo. De un tiempo a esta parte, hasta el más sencillo derivado de la palabra ciencia (un término en sí mismo inofensivo y de vago significado) tenía el extraño poder de invocar en su mente una visión desagradable del señor Vladimir como si lo tuviese enfrente, con una nitidez casi sobrenatural. Y este fenómeno, que merecería con justicia ser clasificado entre las maravillas de la ciencia, inducía en el señor Verloc un estado emocional de exasperada aprensión, que tendía a manifestarse en violentas palabrotas. Pero no dijo nada. A quien se oyó fue a Karl Yundt, implacable hasta el último aliento.
—Lombroso es un burro.
El camarada Ossipon afrontó la sorpresa de aquella blasfemia con una mirada de tremendo estupor. Y el otro, cuyos ojos apagados y sin brillo intensificaban las profundas sombras bajo la gran frente huesuda, barbotó, con la punta de la lengua trabándosele entre los labios cada dos palabras, como si la masticara con rabia:
—¿Habráse visto alguna vez un idiota semejante? Para él, el delincuente es el preso. Sencillo, ¿verdad? ¿Y qué hay de quienes lo encerraron allí, de los que lo metieron allí por la fuerza? Exactamente: lo metieron allí por la fuerza. ¿Y qué es el delito? ¿Lo sabe él, ese imbécil que se ha abierto camino en este mundo de tontos atiborrados fijándose en las orejas y los dientes de un montón de pobres diablos desafortunados? ¿Los dientes y las orejas identifican al delincuente? ¿De veras? ¿Y qué me dicen de la ley, esa especie de instrumento de marcar ganado inventado por los sobrealimentados para protegerse de los hambrientos, que lo señala todavía mejor? El hierro al rojo aplicado sobre su despreciable piel, ¿eh? ¿No oléis y oís desde aquí arder y sisear la gruesa epidermis del pueblo? Es así como se fabrican los criminales, para que vuestros Lombrosos escriban estupideces sobre ellos.
La pasión hacía que sus piernas y la empuñadura del bastón le temblasen al unísono, en tanto que el tronco, bajo los pliegues de la cogotera, conservaba su histórica actitud desafiante. Parecía husmear el aire corrupto de la crueldad social, aguzar los oídos para percibir sus atroces sonidos. Había en su postura un extraordinario poder de sugestión. El prácticamente moribundo veterano de las guerras de la dinamita había sido en su tiempo un gran actor —un actor en los estrados, en las asambleas secretas, en privadas entrevistas—. En persona, el famoso terrorista no había alzado nunca ni siquiera el meñique contra el edificio social. No fue en modo alguno hombre de acción, ni tampoco un orador de elocuencia torrencial de los que arrastran consigo a las masas en el fragor de una espumosa corriente de entusiasmo. Con intención más sutil, asumió el papel de descarado y ponzoñoso instigador de los siniestros impulsos que acechan en la ciega envidia y la vanidad exasperada de la ignorancia, en el sufrimiento y la desolación de la pobreza, en todas las esperanzadas y nobles ilusiones propias de la cólera, la piedad y la rebelión justas. La sombra de su maligno don lo impregnaba aún como el olor de una droga letal en un antiguo frasco de veneno, vacío ahora, inútil, listo para ser arrojado al basurero de las cosas que han dejado de servir.
Michaelis, el apóstol en libertad condicional, sonrió de manera vaga con los labios pegados; su pastosa cara de luna se inclinó bajo el peso de un melancólico asentimiento. Él mismo había estado preso. Su propia piel había siseado bajo el hierro al rojo, murmuró muy bajo. Pero para entonces el camarada Ossipon, apodado El Doctor, había superado la conmoción.
—Usted no entiende —empezó diciendo en tono desdeñoso, pero se interrumpió enseguida, intimidado por la opaca negrura de los ojos cavernosos en el rostro que se volvía lentamente hacia él con una mirada ausente, como guiado sólo por el sonido. Con un leve encogimiento de hombros, renunció a la discusión.
Stevie, acostumbrado a andar por la casa sin que le prestasen atención, se había levantado de la mesa de la cocina, para llevarse consigo el dibujo a la cama. Había llegado a la puerta de la salita a tiempo para recibir de lleno el impacto de las elocuentes imágenes de Karl Yundt. La hoja de papel cubierta de círculos se le soltó de entre los dedos y cayó, mientras él se quedaba mirando fijamente al viejo terrorista, como clavado de pronto en el sitio por un horror enfermizo y el espanto al dolor físico. Stevie sabía muy bien que el hierro candente sobre la piel duele muchísimo. Sus asustados ojos fulguraron indignados: dolería terriblemente. Se quedó con la boca abierta.
Mediante el arbitrio de mirar al fuego sin pestañear, Michaelis había recuperado la sensación de aislamiento necesaria para retomar el hilo de su pensamiento. Su optimismo había empezado a fluir de sus labios. Él consideraba al capitalismo condenado desde la cuna, nacido con el veneno del principio de competencia en su sistema vital. Veía a los grandes capitalistas devorando a los pequeños, concentrando el poder y los medios de producción en grandes conglomerados, perfeccionando procesos industriales, y en el frenesí del propio agigantamiento preparando, organizando, enriqueciendo, aprontando la legítima herencia del sufriente proletariado. Michaelis pronunció la gran palabra, “paciencia”, y la mirada de sus ojos azul pálido, elevada hacia el bajo cielo raso de la sala del señor Verloc, fue una manifestación de seráfica confianza. En el umbral, Stevie, serenado, parecía sumergido en un letargo mental.
El camarada Ossipon contrajo el rostro, exasperado. —Entonces es inútil hacer nada. Completamente inútil. —Yo no digo eso —protestó con suavidad Michaelis. Su
visión de la verdad se había hecho tan intensa que el sonido de una voz extraña no consiguió esta vez desbaratarla. Continuaba mirando las ascuas incandescentes. La preparación para el futuro era necesaria, y él estaba dispuesto a admitir que el gran cambio advendría tal vez en el cataclismo de una revolución. Pero sostenía que la propaganda revolucionaria era una tarea delicada, de alto nivel de conciencia. Se trataba de la educación de los amos del mundo. Debía ser tan cuidadosa como la educación que se da a los reyes. Él preferiría que sus principios fueran promovidos con cautela, hasta de manera tímida, al ignorar el efecto de lo que podría resultar, mediante determinado cambio económico, sobre la felicidad, la moral, el intelecto, la historia de la humanidad. Pues la historia se hace con herramientas, no con ideas; y los condicionamientos económicos lo cambian todo: el arte, la filosofía, el amor, la virtud; ¡incluso la verdad!
Las brasas de la chimenea se movieron con un débil chasquido; y Michaelis, el ermitaño de las visiones en el desierto de la penitenciaría, se puso de pie impetuosamente. Redondo como un globo inflado, abrió sus brazos cortos y gruesos, como en un intento sin esperanza de abrazar y estrechar contra su pecho al universo autorregenerado. El ardor le hacía jadear
—El futuro es tan seguro como el pasado; esclavitud, feudalismo, individualismo, colectivismo. Esto es el enunciado de una ley y no una profecía vacía.
El desdeñoso gesto en los labios carnosos del camarada Ossipon acentuó el tipo negroide de sus facciones.
—Tonterías —dijo, con mucha naturalidad—. No hay ley ni seguridad. Al diablo con la propaganda didáctica. Lo que el pueblo sabe no interesa. Lo único que nos interesa es la situación emocional de las masas. Sin emoción no hay acción.
Hizo una pausa, luego agregó con modesta firmeza:
—Le estoy hablando ahora científicamente... científicamente, ¿eh? ¿qué decía, Verloc?
—Nada —gruñó el señor Verloc que, provocado por el repugnante vocablo, tan sólo había murmurado una maldición. El balbuceo venenoso del viejo terrorista desdentado tenía un oyente.
—¿Sabe cómo llamaría yo a la naturaleza de las condiciones económicas actuales? La denominaría canibalista. ¡Eso es lo que es! Ellos satisfacen su voracidad con la carne temblorosa y la sangre caliente del pueblo, y nada más.
Stevie trasegaba en forma bien audible aquella terrorífica declaración y a continuación, como si el muchacho hubiera tomado un veneno de efecto rápido, se fue cayendo fláccidamente hasta quedar en posición de sentado sobre los escalones de la puerta de la cocina.
Michaelis no dio signos de haber oído nada. Sus labios parecían sellados para siempre; ni un estremecimiento le sacudía las pesadas mejillas. Con ojos afligidos buscó su redondo, tosco sombrero y lo puso sobre su redonda cabeza. Su redondo y obeso cuerpo parecía flotar a baja altura entre las sillas, por debajo del codo flexionado de Karl Yundt. El viejo terrorista, levantando una mano insegura que recordaba una garra, dio una inclinación airosa al sombrero negro de fieltro, que ensombreció los huecos y arrugas de su rostro consumido. Se puso en movimiento con lentitud, golpeando el piso con su bastón a cada paso. Su salida de la casa fue un asunto bastante complicado porque a cada momento se detenía como si estuviera pensando, y no se decidía a moverse hasta que Michaelis lo empujaba desde atrás. El gentil apóstol lo tomó del brazo con cuidado fraternal; detrás de ellos, con las manos en los bolsillos, el robusto Ossipon bostezaba vagamente. Una gorra azul con visera de charol bien colocada en la parte de atrás de su amarilla mata de pelo, le daba el aire de un marinero noruego, aburrido del mundo después de una borrachera tempestuosa. El señor Verloc acompañó hasta afuera a sus huéspedes, con la cabeza descubierta, el pesado abrigo colgando desabotonado, los ojos fijos en el suelo.
Cerró la puerta detrás de ellos con violencia contenida, dio una vuelta a la llave y corrió el cerrojo. No estaba satisfecho con sus amigos. A la luz de la filosofía lanzabombas del señor Vladimir, ellos le parecieron unos absolutos inútiles. El papel que tenía en la política revolucionaria había sido tan sólo el de observador, de modo que no podía asumir de inmediato, ni en su casa ni en asambleas numerosas, la iniciativa de la acción. Tenía que ser cauto. Movido por la justa indignación de un hombre que ya ha sobrepasado los cuarenta, amenazado en lo que le es más amado —su tranquilidad y seguridad—, se preguntó con desdén qué más podía haber esperado de semejantes tipos como ese Karl Yundt, ese Michaelis... ese Ossipon.
Se detuvo en el ademán de apagar la lámpara de gas que ardía en medio de la tienda y descendió a los abismos de las reflexiones morales. Pronunció su veredicto con la intuición de un temperamento afín. Un montón de haraganes. El tal Karl Yundt, mantenido por una vieja legañosa, a la que años atrás había robado del lado de un amigo y luego, más de una vez, había tratado de echar a la calle. Fue una suerte extraordinaria para Yundt que ella volviese una y otra vez ya que, de lo contrario, ahora no tendría a nadie que lo ayudara a bajar del autobús junto a la reja de Green Park, donde cada mañana de sol ese espectro realizaba su saludable caminata. Cuando aquella indomable y rezongona bruja muriese, el presuntuoso espectro también se desvanecería: ése sería el final del fiero Karl Yundt.
La moralidad del señor Verloc también se sentía ofendida por el optimismo de Michaelis, unido a una acaudalada anciana, quien recién había tomado la costumbre de enviarlo a una casita que tenía en el campo. El ex presidiario podía pasearse por los senderos sombríos durante muchos días, en medio de una deliciosa y humanitaria ociosidad. En cuanto a Ossipon, estaba seguro que ese pordiosero no pasaría necesidades mientras hubiera en el mundo jóvenes tontas con ahorros en el banco. El señor Verloc —idéntico a sus socios en temperamento—, establecía en su mente sutiles diferencias basadas en insignificantes diferencias. Y las establecía con cierta complacencia, porque la tendencia a una la respetabilidad convencional —sólo superada por su desagrado ante toda clase de trabajo obligatorio— era fuerte entre ellos: un defecto temperamental que él compartía con una gran cantidad de revolucionarios de cierta posición social. Pues era evidente que nadie se revela contra las ventajas y oportunidades que esa situación proporciona, sino contra el precio que por ellas haya que pagar en moneda de integridad común, autorrepresión y trabajo. La mayoría de los revolucionarios son enemigos de la disciplina y la fatiga. Hay también temperamentos para cuyo sentido de la justicia el precio exigido resulta monstruosamente enorme, odioso, opresivo, hiriente, humillante, preocupante, intolerable. Éstos son los fanáticos. El resto de los rebeldes sociales se conduce por la vanidad, madre de todas las ilusiones, nobles y viles, compañera de poetas, reformadores, charlatanes, profetas e incendiarios.
Perdido durante todo un minuto en el abismo de la meditación, el señor Verloc no profundizó en esas reflexiones abstractas. Tal vez no era capaz de ello. En todo caso, no tenía tiempo. Lo regresó penosamente a la realidad el repentino recuerdo del señor Vladimir, otro de sus socios, al que en virtud de sutiles afinidades morales era capaz de juzgar en forma correcta. Lo consideraba peligroso. Una sombra de envidia se infiltró hasta sus pensamientos. Holgazanear estaba muy bien para esos tipos, que no conocían al señor Vladimir y tenían mujeres que los mantenían; en cambio, él tenía una mujer por la cual preocuparse...
En este punto, por una simple asociación de ideas, el señor Verloc se colocó sin remedio ante la necesidad de ir a la cama en algún momento de esa noche. Entonces ¿por qué no hacerlo ahora... mismo? Suspiró. La necesidad no le era tan grata como tendría que haber sido para un hombre de su edad y carácter. Lo asustaba el demonio del insomnio que —así lo sentía— lo había hecho su víctima. Levantó el brazo y apagó la lámpara de gas que brillaba encima de su cabeza.
Una brillante línea de luz atravesó la puerta de la sala e iluminó el área que estaba atrás del mostrador. Esto permitió al señor Verloc calcular de una mirada cuántas monedas de plata había en la gaveta. Sólo eran unas cuantas; por primera vez desde que había abierto la tienda, hizo un balance comercial de su valor. El balance fue desfavorable. No se había metido al negocio por razones comerciales. El motivo que lo había llevado a escoger aquel peculiar tipo de actividad había sido una tendencia instintiva por las transacciones oscuras, en las que se obtiene dinero con facilidad. Además, eso no lo alejaba de su propia esfera, la que es vigilada por la policía. Por el contrario, su tienda le otorgaba una posición aceptada públicamente en esa esfera, y como el señor Verloc tenía relaciones inconfesadas que lo habían familiarizado con esa policía, su situación le daba claras ventajas. Pero como forma de sustento, la tienda por sí misma era insuficiente.
Sacó de la gaveta la caja del dinero y al volverse para dejar la tienda se dio cuenta de que Stevie todavía estaba abajo.
“¿Qué diablos está haciendo aquí?”, se preguntó el señor Verloc. “¿A qué se debe esta travesura?” Miró confuso a su cuñado, pero no le pidió explicaciones. La relación del señor Verloc con Stevie se limitaba a un ocasional “mis botas” refunfuñado después del desayuno, e incluso eso era, más que una orden o petición directa, la indicación genérica de una necesidad. Con cierta sorpresa, el señor Verloc comprendió que, en rigor, no sabía realmente qué decirle a Stevie. Se quedó parado en medio de la sala, mirando en silencio hacia la cocina. Ni siquiera supo qué podía pasar si dijera algo. Y eso le pareció muy raro al señor Verloc considerando el hecho —que de pronto le vino a la cabeza— de que él también tenía que mantener a ese sujeto. Nunca, hasta entonces, había pensado ni por un momento en ese aspecto de la existencia de Stevie.
Efectivamente, no sabía cómo hablarle al muchacho. Lo observó gesticular y murmurar en la cocina. Stevie daba vueltas alrededor de la mesa como un animal excitado en su jaula. Como un tentativo: “¿No sería mejor que te fueras a la cama ahora?” no produjo efecto alguno, el señor Verloc abandonó la absorta contemplación de la conducta de su cuñado y cruzó lleno de hastío la sala, con la caja del dinero en la mano. Ya que la causa de la languidez generalizada que sentía al subir las escaleras era puramente mental, se alarmó por su carácter inexplicable. Esperaba no estar enfermándose. Se detuvo en el oscuro rellano para examinar sus sensaciones. Pero el débil y continuo sonido de un ronquido que llenaba la oscuridad interfería con el discernimiento. El sonido provenía del cuarto de su suegra. “Otra más para mantener”, pensó; y con ese pensamiento entró en su habitación.
La señora Verloc se había quedado dormida con el quinqué encendido al máximo sobre la mesita de noche (en el piso superior no había instalación de gas). La brillante luz atravesaba la pantalla transparente y caía sobre la almohada blanca, hundida por el peso de su cabeza, que descansaba con los ojos cerrados y el pelo oscuro recogido para la noche en varias trenzas. La mujer se despertó por el sonido de su nombre en los oídos y vio a su marido inclinado sobre ella.
—¡Winnie, Winnie!
Al principio permaneció muy tranquila, sin lograr despertarse del todo, mirando la caja que el señor Verloc traía en las manos. Pero cuando comprendió que su hermano estaba abajo “dando vueltas alrededor de la mesa”, se sentó en el borde de la cama con un rápido movimiento. Sus pies descalzos se asomaban por la parte inferior de un saco de algodón con mangas y sin adornos, abotonado firmemente en el cuello y las muñecas, y tantearon sobre la alfombra buscando las pantunflas, mientras ella observaba la cara de su marido.
—No sé cómo tratarlo —explicó malhumorado el señor Verloc—. No es conveniente dejarlo solo abajo con las luces encendidas.
Ella, sin decir nada, se deslizó con rapidez por la habitación, y la puerta se cerró detrás de su blanca figura.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.