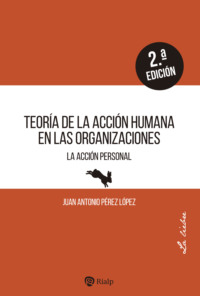Kitabı oku: «Teoría de la acción humana en las organizaciones», sayfa 2
PRIMERA PARTE
LA NOCIÓN DE EQUILIBRIOS EN LAS INTERACCIONES DE SISTEMAS LIBRES
I.
LÓGICA DE LA ACCIÓN
INTRODUCCIÓN
Uno de los conceptos más frecuentemente utilizados es el de «problema». En general, se entiende por «problema» la existencia de una situación que no es del todo agradable para una persona. Por «solución del problema» suele entenderse la aplicación de una acción que transforme esa situación de modo tal que esa persona a la que afecta la encuentre «satisfactoria».
Convertir esa intuición inmediata, con la que tan familiarizados estamos, en una idea o concepto riguroso, susceptible de ser tratado con los instrumentos de la lógica, no es tarea fácil. Por otra parte, es una tarea absolutamente necesaria, si queremos teorizar sobre la acción humana. Los seres humanos actúan, en general, con ánimo de resolver sus problemas, con ánimo de conseguir el logro de satisfacciones o la desaparición de insatisfacciones.
La inmensa mayoría de los análisis de la acción humana parten del supuesto fundamental —normalmente implícito— de que los problemas que pueda tener un agente se presentan en un contexto como el diseñado en la fig. 1.

FIGURA 1
En ese contexto, se suele entender por «solución del problema» el logro de una cierta «reacción» que el «agente» estima incrementará su «satisfacción». Para resolver el «problema», el agente cuenta con la posibilidad de realizar «acciones», alguna o algunas de las cuales se estima pueden provocar la «reacción» deseada.
Es fácil ver cómo una concepción precientífica acerca de la resolución de problemas tal como la apuntada, sirve de soporte a la mayor parte de las elaboraciones científicas al uso, y a la propia concepción de la ciencia que es hoy tan frecuente.
En efecto, dado un proceso de interacción como el descrito en la fig. 1, y dado el supuesto de que cualquier problema del agente podría ser resuelto si se consigue la oportuna reacción desde el entorno, no cabe duda que sería de suma utilidad la existencia de un «archivo» de datos que contuviese todas las afirmaciones ciertas del tipo «Si Ax, entonces By», donde A representa todas las posibles «acciones» y B todas las posibles «reacciones». Precisamente la elaboración sistemática de ese «archivo» parece ser el ideal indiscutido que anima y da sentido al desarrollo de las llamadas «ciencias descriptivas».
La utilidad de esos conocimientos para resolver problemas queda bien establecida si se parte del supuesto, ya mencionado, de que cualquier problema de un agente se reduce a conseguir la oportuna reacción del entorno. Para conseguirlo, le bastaría con la «aplicación técnica» de la afirmación. «Si Ax, entonces By», donde By representa la reacción que quiere conseguir.
Las aplicaciones técnicas no son más que el conjunto de afirmaciones ciertas del tipo «Si se quiere obtener By, hay que aplicar la acción Ax». Estas afirmaciones se derivan —son la simple aplicación— de las que han sido encontradas por las «ciencias descriptivas».
Sobre la base de esta concepción, no habría ningún inconveniente en especializar a muchas personas en el trabajo de elaboración del «archivo», sin que esas personas tengan que preocuparse en absoluto de las aplicaciones posibles. Aquellas otras personas que tienen problemas podrían acudir al «archivo» en búsqueda de la información que necesitan, a fin de determinar cómo han de actuar para resolver su problema.
Los conflictos entre los teóricos o científicos —que elaboran el «archivo»—, y los hombres de acción —que tratan de resolver problemas reales— suelen darse con frecuencia y, a veces, con notable dramatismo. A pesar de ello hay una especie de sentir común acerca del origen de esos conflictos: al fin y al cabo, lo que ocurre es que el «archivo» es aún bastante incompleto.
Raras veces se cuestiona lo que podríamos llamar el paradigma de base, acerca del proceso de solución de problemas humanos, que está implícito tanto en la elaboración de las ciencias descriptivas como en su aplicación.
Ese paradigma corresponde al esquema de la fig. 1 y, como veremos, no es más que una simplificación del proceso real de solución de problemas humanos.
A la luz de un esquema general de ese proceso, esquema que constituirá la base de todos nuestros desarrollos posteriores, no es difícil apreciar el callejón sin salida al que nos lleva un desarrollo científico en cuya base se encuentra aquel paradigma. Lo primero que quedará bien patente, es que tan solo algún tipo particular de problemas del ser humano puede ser resuelto a través del logro de una «reacción» —cualquiera que esta pueda ser— del «entorno». Por ello, cualquier «archivo» de información cuyo contenido sea el de afirmaciones del tipo «Si Ax, entonces By», donde A representa «acciones» y B «reacciones», es de limitada utilidad para ayudar a las personas en la resolución de sus problemas reales.
MODELO GENERALIZADO DE LA ACCIÓN HUMANA
En principio, podemos concebir la acción humana como parte de un proceso de interacción con un entorno que, en general, también será humano, es decir, formado por otra u otras personas. El esquema mínimo para conceptualizar esa interacción será el indicado en fig. 2.

FIGURA 2
La primera característica de los agentes es que, en términos generales, pueden aprender como consecuencia del proceso de interacción. Por el momento, entenderemos por aprendizaje cualquier cambio que ocurra en los agentes como consecuencia de la ejecución del proceso de interacción, siempre que dicho cambio sea significativo para la explicación de las futuras interacciones. Así pues, por «aprendizaje» entendemos aquellos cambios que ocurren en el interior de los agentes como consecuencia de la propia interacción, siempre que esos cambios influyan en cómo será la siguiente interacción.
Si denominamos regla de decisión al conjunto de operaciones —cualesquiera que estas puedan ser— por las que un agente activo elige su acción (o agente reactivo su reacción), el aprendizaje es el concepto que utilizaremos para recoger los cambios en las respectivas reglas de decisión, cambios que han sido provocados por la propia realización de la interacción.
Para recoger todas las consecuencias provocadas por la ejecución de una acción por parte del agente activo, hemos de atender a tres tipos de consecuencias o resultados de esa acción:
— Resultados extrínsecos: la propia interacción.
— Resultados internos: aprendizaje (cambio de la regla de decisión) del agente activo, ocurrido al realizar la interacción.
— Resultados externos: aprendizaje del agente reactivo.
Es evidente que, si prescindiésemos de los aprendizajes, nuestro modelo quedaría reducido a aquel que esquematizábamos en la fig. 1. Por ese motivo, llamaremos a aquel modelo paradigma estático de la acción —o simplemente paradigma estático—, y lo contemplaremos como un caso muy particular de nuestro paradigma dinámico. La diferencia entre ambos es que, en el análisis estático, se prescinde de los aprendizajes.
LÓGICA CIENTÍFICA Y LÓGICA DE LA ACCIÓN
Dentro del paradigma estático, la resolución de problemas depende únicamente de que se posea un «archivo» suficientemente amplio de afirmaciones ciertas del tipo «Si Ax, entonces By». En el paradigma dinámico, serían necesarios varios «tipos» de «archivos»:
I. «Si el agente activo con regla de decisión RDx realiza la acción Ax sobre el agente reactivo con regla de decisión RDy, entonces se da la reacción By», o bien: «Si RDx, Ax, RDy, entonces By».
II. «Si RDx, Ax, RDy, By entonces RDx + 1».
III. «Si RDx, Ax, RDy, By entonces RDy + 1».
Puede fácilmente observarse que las afirmaciones «Si Ax, entonces By» se obtienen de las afirmaciones del «archivo» I, abstrayendo las reglas de decisión RDx y RDy. Si dichas reglas de decisión no cambian al ejecutar interacciones, esa abstracción es suficiente para resolver problemas de acción. Si las reglas de decisión cambian, esa abstracción es una abstracción incompleta. La abstracción incompleta significará en definitiva que:
1 El agente activo al aplicar la afirmación cierta «Si Ax, entonces By» puede conseguir la reacción querida en su primera interacción con el agente reactivo.
2 Dado el cambio provocado en las respectivas reglas de decisión, la afirmación ya no tiene por qué ser cierta para una nueva interacción: los supuestos implícitos que fundaban la validez de la afirmación han sido alterados al aplicarla.
El ideal de la ciencia siempre ha sido la obtención de afirmaciones ciertas y universalmente válidas del tipo «Si Ax, entonces By». Llevado a sus extremos últimos —hoy ya se reconoce la imposibilidad de lograrlo—, el ideal sería que se llegaran a desarrollar, partiendo de unas pocas verdades indudables (axiomas), y con el simple recurso a ese instrumento que es la lógica formal —a través de un cálculo lógico—, todas las proposiciones del tipo «Si A, entonces B» que fuesen necesarias para representar cualquier estado de la realidad.
Nosotros vamos a abordar la cuestión desde otro punto de vista. Nos interesa el desarrollo del conocimiento humano como instrumento para la resolución de problemas reales, problemas que se resuelven a través de procesos de interacción.
Desde ese punto de vista —el punto de vista práctico o de aplicación: el punto de vista de la acción, en definitiva— no tiene sentido el intento de acumular conocimientos ciertos del tipo «Si Ax, entonces By», con el fin de asegurar a priori que cualquier problema humano pueda quedar resuelto, si el archivo es suficientemente amplio. Ese «ideal» es, no solo imposible, sino contradictorio para un ser —como lo es el ser humano— que necesita de la experiencia a fin de aprender y desarrollarse.
No hay que olvidar que la propia acumulación de conocimientos es un problema de acción y que, por ello, es necesario abordarlo sobre la base de un análisis previo de la función que el conocimiento tiene en la solución de problemas prácticos.
La hipótesis implícita en el modo tradicional de abordar la elaboración científica es que los problemas reales pueden, de alguna manera, reducirse a problemas cognoscitivos. Sin entrar en la cuestión —netamente filosófica— de la distinción y relación entre conocimiento y realidad, el significado de la palabra «conocimiento» en la afirmación «todo problema real es un problema de conocimiento» —para que esa afirmación sea cierta— es, a todas luces, muy distinto del significado que tiene cuando afirmamos que el «conocimiento» consiste en la posesión de un «archivo» que nos informe de proposiciones ciertas del tipo «Si Ax, entonces By». La lógica científica se esfuerza en acumular este tipo de proposiciones, y a certificarse, por uno u otro método, de que son verdaderas.
En una lógica de la acción, lo primero que aparece es que las proposiciones que ayudan a resolver problemas son proposiciones del tipo «Si un agente activo S, realiza la acción Ax, sobre un agente reactivo E, entonces este realiza una reacción By» (proposiciones de acción).
Las proposiciones descriptivas «Si Ax, entonces By» pueden contemplarse como proposiciones de acción de las cuales se abstraen los agentes concretos. Ya hemos visto que esa abstracción es una abstracción incompleta cuando la propia aplicación o realización práctica de la proposición implica un aprendizaje de los agentes.
Para poder analizar rigurosamente los procesos de solución de problemas —análisis que nos permitirá aislar las categorías lógicas que son necesarias en una lógica de la acción—, introduciremos en primer lugar el concepto formal de problema de acción. Posteriormente, introduciremos las categorías lógicas que se necesitan para evaluar una proposición descriptiva, como expresión abstracta de un plan de acción con el que se intenta resolver un problema de acción.
CONCEPTO FORMAL DE PROBLEMA DE ACCIÓN
Entendemos por problema de acción lo siguiente:
1 El deseo, por parte de un agente activo, de conseguir una cierta satisfacción; satisfacción que depende de que se produzca una cierta interacción con un agente reactivo.
2 Las interacciones posibles vienen especificadas por diadas acción-reacción —del tipo (Ax, By)—, donde Ax representa una acción concreta y By una reacción concreta.
3 Cada interacción implica una percepción. Llamaremos valor percepcional de una interacción al grado de satisfacción que produce en el agente activo. Pueden darse multitud de percepciones que tengan idéntico valor percepcional para la resolución del problema de acción.
4 Los problemas de acción se resuelven al ejecutar el agente activo cualquier acción que, junto con la reacción producida por el agente reactivo, dé lugar a una situación que produzca la satisfacción deseada por el agente activo.
5 El agente activo intenta resolver su problema tomando decisiones. Una decisión es, pues, la elección de un plan de acción, por el que se ejecuta una acción con la que se espera lograr una cierta reacción, de tal modo que la interacción resultante produzca la satisfacción deseada.
Esta concepción tan simple de los problemas de acción es suficiente para poder deducir las relaciones básicas que determinan el valor de las proposiciones descriptivas del tipo «Si Ax, entonces By», cuando esas proposiciones son aplicadas para resolver problemas de acción.
Lina proposición descriptiva «Si Ax, entonces By» podemos considerarla como el plan de acción de un agente activo sobre un agente reactivo para el logro de la solución de su problema de acción: conseguir una interacción (Ax, By) que le satisfaga.
Las proposiciones descriptivas, pues, no son más que la expresión de posibles planes de acción para la resolución de problemas de acción. Vamos, pues, a evaluarlas como tales planes de acción potenciales.
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DESCRIPTIVAS COMO PLANES DE ACCIÓN
1 Valoración estática
En la lógica científica, las proposiciones descriptivas son evaluadas en función de un único valor cuyos extremos son verdad y falsedad. Idealmente, habría proposiciones absolutamente verdaderas y otras —las demás— absolutamente falsas. En realidad, la mayoría de las proposiciones descriptivas han de ser juzgadas según una escala que incluye algunas que son prácticamente seguras, otras plausibles, otras más probables que su contraria, etcétera.
Los criterios para formular los juicios correspondientes difieren en no pocas ocasiones, y los problemas epistemológicos del conocimiento científico son múltiples y graves. En nuestra opinión, una gran parte de ellos son intrínsecamente insolubles, porque no son problemas, sino pseudoproblemas: no hace falta resolverlos, porque no son problemas reales.
Lo que es común a toda la lógica científica, es el criterio de verdad-falsedad como único criterio para evaluar las proposiciones descriptivas. Dependiendo de las diferentes escuelas de pensamiento, se introducen algunos otros criterios complementarios, sobre todo a la hora de definir qué se entiende por verdadero y cómo se verifica esa veracidad.
Como veremos enseguida, al evaluar las proposiciones descriptivas como planes de acción, nos va a aparecer la necesidad inmediata de acudir a otros criterios además del de veracidad.
En una primera impresión, parece que este hecho no tiene nada de extraño: el nuevo punto de vista incluye aspectos nuevos a tener en cuenta y, en consecuencia, la evaluación de la misma cosa —la proposición descriptiva— desde la perspectiva de esos nuevos aspectos implica la introducción de criterios distintos, que han de añadirse al de veracidad.
Sin embargo, una reflexión más profunda no puede eludir un hecho fundamental. Resulta que, la propia elaboración de ciencia —descubrimiento y verificación de proposiciones descriptivas—, puede ser concebida como la resolución de un problema de acción (muy particular, pero problema de acción)[1].
Veamos, pues, cuáles son los criterios que hemos de aplicar para evaluar un plan de acción, es decir, la puesta en práctica de una proposición descriptiva del tipo «Si Ax, entonces By».
Un plan de acción que es ejecutado por el agente activo, supone para este el logro de una satisfacción: aquella que le produce la interacción expresada por el plan. A ese valor lo llamaremos eficacia del plan de acción. Pero esa eficacia —valor sintético de un plan de acción para un agente activo— depende de tres valores elementales:
1 La instrumentalidad de la acción, es decir, aquello que determina que el agente reactivo produzca la reacción.
2 La operacionalidad de la acción, es decir, el impacto de la propia puesta en práctica de esa acción en la satisfacción del agente activo. Otra manera de definirla, frecuentemente utilizada, es la del coste de oportunidad —el esfuerzo— ligado a la ejecución de esa acción para el agente activo.
3 La validez de la reacción, es decir, la satisfacción que produce la recepción de la reacción al agente activo.
Queda claro que la instrumentalidad de una acción depende de la veracidad de la proposición «Si Ax, entonces By». Si el único criterio para la búsqueda de proposiciones de ese tipo es el de veracidad, puede perfectamente ocurrir que estas sean verdaderas y operativas, pero escasamente válidas (caso de las ciencias descriptivas), o bien que sean verdaderas y válidas, pero no operativas (caso de las ciencias normativas).
Ya veremos cómo la introducción del dinamismo nos lleva a una concepción de la ciencia que, al manejar abstracciones completas, trasciende aquella absurda dicotomía en las ciencias.
Así pues, la valoración estática (sin aprendizajes producidos por la propia aplicación) de un plan de acción con el que se intenta resolver un problema de acción, requiere necesariamente la formulación de tres juicios —de tres medidas— que determinen el valor sintético del plan (su eficacia).
Esos tres valores elementales son: instrumentalidad, validez y operacionalidad. En general, esos valores admitirán una escala de gradaciones. No será por ello extraño que, en general, un conjunto de planes de acción pueda tener la misma eficacia siendo diferentes las respectivas instrumentalidad, operacionalidad y validez. Por ello, dos planes de acción serán idénticos tan solo en el caso de que esos tres valores sean iguales. De ningún modo pueden considerarse idénticos si en lo único en que coinciden es en su eficacia.
Es necesario observar también que la identidad definida de este modo es una identidad en sentido débil. Es una identidad estática. Dos planes de acción idénticos en este sentido pueden diferir, en general, respecto a su valor en función de las variables dinámicas que vamos a introducir a continuación.
Esos tres valores son, por otra parte, irreducibles, ya que cada uno de ellos afecta a una relación distinta de las otras dos, y las tres han de estar necesariamente presentes para que la interacción ocurra.
1 Valoración dinámica
En nuestro modelo generalizado de la acción humana hemos introducido dos cambios fundamentales respecto del paradigma implícito en el tratamiento habitual de los problemas de acción:
El primero consiste en concebir lo que tradicionalmente se llama entorno como otro agente que, en general, pueda tener propiedades similares a las del agente activo. Es un tipo de análisis que ya ha sido utilizado en desarrollos científicos recientes, como son la Teoría de Juegos y la Teoría de la Agencia.
El segundo cambio es la introducción del concepto de aprendizaje, a fin de reflejar aquellos fenómenos producidos por el dinamismo.
La consideración del dinamismo es obligada en el momento en que conceptualicemos la acción humana como una secuencia de interacciones, a través de las cuales el agente activo va resolviendo los problemas que sucesivamente va teniendo.
En general, la conceptualización de la acción de un agente activo como tal secuencia de interacciones con un determinado agente reactivo será sumamente útil y, en el caso de las organizaciones humanas, vendrá impuesto por la propia naturaleza del fenómeno.
Cada una de las interacciones puede ser motivada por el intento de resolver un problema de acción distinto, o por el intento de resolver un problema de acción que aparece repetitivamente. Por el momento no tenemos que preocuparnos con estas cuestiones, porque, al hablar de una aplicación concreta del modelo, todas ellas afectarán al significado de las variables que vamos a identificar. La existencia y el contenido formal de esas variables depende, sin embargo, tan solo de las siguientes condiciones:
1 El agente reactivo es instrumental en la solución de más de un problema —puede ser el mismo repetido— del agente activo.
2 La solución dada al primer problema —la interacción concreta provocada por el agente activo— implica una experiencia para ambos agentes, de la cual se deriva un aprendizaje.
Las condiciones I y II lo único que expresan es que hay una relación estructural entre el agente activo y el agente reactivo, distinta a la relación operativa que se manifiesta en la interacción. Esa relación estructural viene determinada por los estados internos de los respectivos agentes y, en consecuencia, cambia de estado al cambiar estos últimos, debido al aprendizaje.
A esa relación estructural la llamaremos organización. El estado de la organización se manifiesta en el conjunto de interacciones (diadas acción-reacción) que son factibles —que pueden realmente ocurrir— en ese estado. El aprendizaje, al cambiarlo, cambia el universo de interacciones factibles.
Cuando se analiza la solución de un problema único a través de un proceso de interacción entre un agente activo y un agente reactivo —análisis estático—, esa relación estructural puede ser abstraída (está dada —forma parte de los datos— al conceptualizar la solución del problema de acción; y es irrelevante —ya no importa su estado— una vez el problema ha sido resuelto).
El estado de esa relación es, sin embargo, de importancia decisiva en el caso de que ambos agentes sigan teniendo que interaccionar para la resolución de otros problemas (o del mismo problema que va apareciendo repetidas veces).
Hablando en términos generales, el aprendizaje de los agentes modificará el estado de lo que hemos llamado relación estructural. Dado ese aprendizaje, puede perfectamente ocurrir que si ex-ante (antes de la interacción) la proposición descriptiva —el plan de acción— «Si Ax, entonces By» tenía un cierto grado de eficacia, ese grado de eficacia cambie ex-post. Basta para ello que el aprendizaje del agente activo haga cambiar la operacionalidad (por ejemplo: no es lo mismo realizar la acción por primera vez que repetirla). También puede cambiar la instrumentalidad (por ejemplo, en el caso en que esta pueda ser interpretada —lo que ocurre no pocas veces— como la operacionalidad de la reacción para el agente reactivo).
Prescindiendo de cualquier interpretación de las variables que venimos introduciendo, es decir, manteniéndonos en el nivel de abstracción propio de la lógica, el dinamismo implica la posibilidad de cambios en la eficacia de un plan de acción, debido a los cambios en la instrumentalidad, operacionalidad y validez de dicho plan.
Llamaremos eficiencia de un plan de acción a los cambios que el aprendizaje produce en el agente activo, cambios que determinan la satisfacción que alcanzará el agente en la siguiente aplicación del plan sobre el mismo agente reactivo.
Llamaremos consistencia de un plan de acción, a los cambios que el aprendizaje produce en el agente reactivo, cambios que determinan la futura instrumentalidad de la acción.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Hemos visto que la valoración de una proposición descriptiva del tipo «Si Ax, entonces By» como expresión de un plan de acción —en el seno de una interacción entre un agente activo y un agente reactivo que han de seguir interaccionando para que el primero pueda resolver sus problemas de acción— implica los siguientes valores:
— eficacia: Valor que expresa la satisfacción que alcanzará el agente activo al aplicar el plan de acción. Ese valor es la resultante de tres valores elementales:
• instrumentalidad: Grado en que la acción determina la reacción especificada en el plan.
• operacionalidad: Grado en que la realización de la acción afecta a la satisfacción del agente al ser ejecutada.
• validez: Grado en que la reacción es satisfactoria para el agente activo.
— eficiencia: Valor que expresa cambios en la eficacia producidos por la aplicación del plan.
— consistencia: Valor que expresa cambios en la instrumentalidad de la acción especificada por el plan.
Los supuestos que hemos necesitado para llegar a estos resultados han sido los siguientes:
1 El concepto formal de problema de acción como problema del logro de una satisfacción por parte de un agente activo.
2 La satisfacción que logre dependerá tanto de la acción realizada por ese agente, como de la reacción que se produzca por un agente reactivo.
Sobre la base de esos dos supuestos quedan identificadas tres relaciones elementales e irreducibles, que son significativas para explicar el logro de la satisfacción.
1 El estado interno del agente reactivo, en cuanto este determina la conexión entre la acción y la reacción.
2 El estado interno del agente activo, en cuanto este determina la satisfacción ligada a la ejecución de la acción.
3 El estado interno del agente activo, en cuanto este determina la satisfacción ligada a la recepción de la reacción.
Esas tres relaciones elementales quedarían reducidas a una sola si se supone que el agente activo puede obtener sus satisfacciones por la simple ejecución de sus acciones, sin intervención de agente reactivo alguno. En ese caso, las posibles reacciones de cualquier agente reactivo serían irrelevantes para el logro de las satisfacciones del agente activo. Diríamos entonces que ese agente activo es independiente.
A la inversa, cualquier teoría de la acción que no distinga entre esas tres relaciones elementales, o bien supone un agente activo independiente —y entonces esa teoría es válida para él—, o no es teoría en sentido propio, sino una metáfora descriptiva, es decir, una teorización incompleta. En este último caso no se habrán explicitado las propiedades lógicas que están implícitas en los supuestos de la teoría. Esa explicitación es la que hemos intentado hacer en las páginas precedentes.
Si a los supuestos a) y b) más arriba mencionados se les añade la permanencia de la relación entre el agente activo y el agente reactivo, dado que las interacciones futuras son instrumentales para la resolución de futuros problemas del agente activo, aparece la necesidad lógica de añadir dos nuevas variables —la eficiencia y la consistencia— para evaluar las consecuencias dinámicas de la aplicación de un plan de acción.
En definitiva, pues, la lógica de la acción en un contexto estático necesita tan solo de una variable para evaluar un plan de acción: su eficacia. Planes de acción de idéntica eficacia pueden ser distintos en razón a su instrumentalidad, operacionalidad o validez, pero esas diferencias no son significativas para la resolución del problema de acción, es decir, para el logro de una cierta satisfacción por parte del agente activo. La eficacia mide la contribución del plan de acción para ese logro, y ésa es la única variable relevante.
En un contexto dinámico, sin embargo, son necesarias dos nuevas variables, las que hemos denominado eficiencia y consistencia del plan de acción. Sin ellas, cualquier juicio sobre el valor de un plan de acción será, necesariamente, incompleto.
[1] La proposición de acción implícita en cualquier proposición descriptiva es «Si un agente activo S (observador) realiza la acción Ax (observa Ax) sobre un agente reactivo E (entorno), entonces este realiza una reacción By (se observa By)». Gran parte de los problemas epistemológicos en las ciencias se deben a que S y E se dejan sin especificar. Suelen quedar sobreentendidos y se les suele interpretar como «cualquier observador experto» y «entorno físico accesible a los poderes comunes de observación de observadores expertos». La ingenuidad, ambigüedad e, incluso, circularidad de este tipo de suposiciones implícitas ha sido causa de no pocos problemas en Teoría de la Ciencia. Al aplicar nuestro enfoque al proceso de elaboración de las ciencias —una epistemología de la ciencia aplicada— se clarifican de modo radical muchos de los pseudoproblemas que plagan constantemente la epistemología de la «ciencia pura» (que, como tal intento de conocimiento perfecto de la realidad a priori de la experiencia, es una contradicción para cualquier ser que necesite de la experiencia para aprender).
II. TIPOS DE PROBLEMAS DE ACCIÓN Y TIPOS DE AGENTES
PROBLEMAS DE ACCIÓN ESTRUCTURADOS: TIPOS DE PROBLEMAS
En el caso más general de problemas de acción, podríamos considerar un agente activo con un impulso genérico hacia el logro de satisfacciones, pero que ni siquiera tiene identificado el agente reactivo con el que interaccionar para aquel logro.
En ese caso, no podríamos aún hablar de un problema de acción en sentido estricto. Por lo tanto, en esas condiciones, nos referiremos al problema del agente activo como problema no estructurado.
Así pues, cuando hablemos de problemas de acción, nos estaremos refiriendo siempre a problemas estructurados, es decir, problemas cuya solución entraña la ejecución de una acción por parte del agente activo sobre un agente reactivo dado (a fin de provocar una interacción que produzca la satisfacción del agente activo).
Obsérvese que, a cierto nivel de abstracción, cuando se buscan las leyes generales de interacción de un agente activo con todo lo que no es él mismo (con todo su entorno), no tiene sentido hablar de problema no estructurado (no hay «otro» posible agente reactivo, es decir, el agente activo no puede buscar «otro entorno»). Son esas leyes generales las que nosotros buscamos, y de ahí que, por el momento, dejemos de lado el análisis de problemas no estructurados.