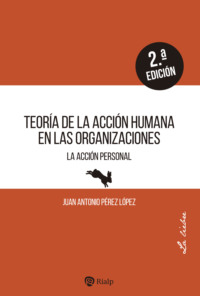Kitabı oku: «Teoría de la acción humana en las organizaciones», sayfa 3
Sin embargo, desde un punto de vista práctico, es sumamente importante el análisis de los procesos de estructuración de problemas, basados sobre la posibilidad de elección de agentes reactivos particulares —de entornos específicos que son parte del entorno total—, De hecho, en no pocas ocasiones, los problemas humanos suelen enfocar como si su solución dependiese fundamentalmente del hallazgo de un entorno particular especialmente favorable[1].
Sin negar la importancia del entorno para la resolución de los problemas del ser humano, nuestro análisis pondrá de relieve que lo primero y fundamental es lo que ocurre en la propia interioridad de los sujetos humanos. De ahí que nos preocupemos primero de la investigación de las leyes que determinan los procesos dinámicos de interacción de un agente con cualquier entorno dado, con el que ha de interaccionar necesariamente para lograr satisfacciones, ya que no es un agente independiente.
En el caso más general de un problema de acción estructurado nos encontramos con:
1 Un agente activo y un agente reactivo, que, en principio, pueden interaccionar un gran número de veces (ciclos sucesivos de acción-reacción).
2 Cada interacción es instrumental en la resolución de un problema de acción concreto del agente activo (logro de una cierta satisfacción).
3 Ambos agentes aprenden —pueden aprender— como consecuencia de las experiencias que suponen las interacciones. Ese aprendizaje expresa el cambio que las experiencias producen en las respectivas reglas de decisión. Las reglas de decisión son aquellas realidades internas a los agentes que especifican:
1 La acción que ejecutará el agente activo, dado su impulso hacia el logro de una satisfacción.
2 La reacción que producirá el agente reactivo, al recibir el influjo de una acción.
La descripción de un problema de acción con las características reseñadas para el caso general en a), b) y c) nos ha llevado a las siguientes conclusiones:
1 La aplicación de un plan de acción por parte del agente activo, significa que este experimenta una cierta interacción que afecta a su satisfacción. La satisfacción lograda determina el grado de eficacia de ese plan de acción.
2 Aparte del grado de eficacia de ese plan de acción (contribución del plan para la resolución del problema inmediato), es necesario tener en cuenta que los aprendizajes producidos en los agentes al experimentar la interacción afectan a las futuras interacciones. Por ello, no es suficiente la valoración del plan en razón a su eficacia, y hemos visto cómo se hacía necesario introducir otras dos variables que evaluaban el plan de acción desde el punto de vista dinámico: eficiencia y consistencia.
La interpretación más sencilla de esas variables la tendríamos en un problema de acción que es el más elemental de todos los posibles problemas de acción que cumplen las condiciones del «caso general».
Este sería el problema de acción que se le plantea repetitivamente a un agente activo, y que, dado el agente reactivo, resuelve aplicando un único plan de acción que, en su primera aplicación, tiene un cierto grado de eficacia. Supongamos que ese plan tuviese eficiencia positiva, pero que su consistencia fuese negativa. En lenguaje ordinario eso querría decir que al agente activo le agradaría cada vez más la realización de esa interacción. Sin embargo, al agente reactivo cada vez le agradaría menos responder con esa reacción a la acción que recibe.
En esas condiciones, la eficacia del plan iría creciendo en sucesivas aplicaciones hasta que, abruptamente, dejase de ser eficaz: dejaría de producirse la interacción, dado que el aprendizaje del agente reactivo va haciendo decrecer sucesivamente la instrumentalidad de la acción.
Esta sencilla interpretación en un caso verdaderamente límite —pero que es completo, en el sentido de poseer todas las variables que son significativas para el caso general— pone de relieve por qué denominamos consistencia a las consecuencias del plan de acción que determinan el aprendizaje del agente reactivo.
La inconsistencia —la no consistencia— de un plan de acción significa, en términos dinámicos, algo análogo a lo que la contradicción significa en términos estáticos: un plan de acción inconsistente destruye su propia eficacia al ir siendo sucesivamente aplicado.
La consistencia juega un papel fundamental en la resolución de problemas de acción que corresponden al caso general. En el fondo, la consistencia refleja la contribución —positiva o negativa— de un plan de acción a la conservación de las condiciones internas del agente reactivo que son necesarias para que existan interacciones. La eficiencia refleja lo mismo, pero para el agente activo.
Por otra parte, la consistencia de un plan de acción es su variable más difícil de evaluar para cualquier agente activo (nunca puede este experimentar directamente «algo» que ocurre en el interior de otro agente: puede experimentar sus efectos, puede inferirlo, pero nunca experimentarlo en sí mismo).
No podemos infravalorar esa dificultad. Ella explica, en gran parte, la resistencia a tratar rigurosamente con los problemas de acción en que aquella variable es determinante para poder resolverlos. Sin embargo, lo cierto es que los problemas verdaderamente importantes de los seres humanos —problemas que implican relaciones entre ellos y de una persona consigo misma (su ser presente y su acción como determinante de su ser futuro)— son problemas de acción que pertenecen al caso general. En ellos, el análisis de la consistencia es absolutamente vital, y a ese análisis se orientará la mayor parte de nuestros esfuerzos.
Vamos a denominar problemas implícitos a los problemas de acción que corresponden a lo que venimos llamando «el caso general». Definiremos, además, otras dos subclases de problemas que corresponden a casos particulares especialmente significativos —con cierta entidad propia—, y cuyos procesos de solución son mucho más simples que los del caso general.
A la primera de dichas clases —contenida en el caso general, y que a su vez contiene a la segunda— la denominaremos problemas explícitos. Un problema explícito será todo aquel problema de acción en que no sea necesario tener en cuenta la consistencia de los planes de acción que se apliquen para resolverlo. Es decir, cualquier plan de acción que se aplique es indiferente —tiene el mismo valor— desde el punto de vista de la consistencia (y esta puede ser abstraída al analizar los planes de acción).
En un problema explícito ha de darse la certeza absoluta de que cualquier plan de acción que se aplique para resolverlo, o no produce aprendizaje en el agente reactivo, o el aprendizaje, caso de existir, afecta de idéntico modo a la consistencia para cualquier plan de acción que se aplique.
En un problema explícito, pues, la evaluación completa de un plan de acción queda determinada por su eficacia y su eficiencia. Ambas son variables que afectan directamente al agente activo: son experimentables por dicho agente ya que entrañan cambios que le afectan directamente a él mismo.
Por último, tenemos la clase más elemental de problemas de acción que es, a su vez, una subclase de los problemas explícitos, y que denominaremos problemas operativos.
Un problema operativo es un problema de acción en el que no es necesario tener en cuenta ni la consistencia ni la eficiencia de los planes de acción que se apliquen para resolverlo. Al resolver un problema operativo pueden abstraerse esas variables, porque o no hay aprendizaje o, si este existe, es igualmente producido por cualquier plan de acción.
El único valor significativo del plan de acción es, pues, su eficacia inmediata. Esta no cambia en sucesivas aplicaciones —no hay aprendizaje— o, si cambia, ese cambio no depende del plan de acción concreto que se ha ejecutado, sino del número de interacciones habidas, con independencia de cuál fue el contenido de cada interacción.
TIPOS DE AGENTES O SISTEMAS
Independientemente del papel que un agente pueda asumir en un proceso de interacción —agente activo o agente reactivo—, los tipos de agentes que vamos a introducir vienen clasificados por sus estructuras internas, es decir, por los mecanismos internos de que están dotados y que, en consecuencia, determinan sus comportamientos.
Desde un punto de vista puramente lógico, y con la introducción del concepto de aprendizaje, tenemos tres posibilidades:
1 El agente no puede modificar sus reglas de decisión como consecuencia de la realización de sucesivas interacciones (no puede aprender con la experiencia).
2 El agente aprende con la experiencia y, por tanto, modifica sus reglas de decisión. Caeteris paribus, el mismo agente realiza una acción distinta en distintos momentos de su existencia histórica (la experiencia acumulada es significativa para la decisión actual). Ese aprendizaje es, sin embargo, siempre positivo. Es decir, a mayor experiencia, mejor decisión: la acción elegida origina una interacción que produce mayor grado de satisfacción que la acción elegida —caeteris paribus— en un momento histórico anterior con menos experiencias acumuladas.
3 Lo mismo que en 2), pero el aprendizaje no es necesariamente positivo. El agente tiene la posibilidad de aprender negativamente, es decir, se puede encontrar con que sus experiencias constituyen un lastre negativo que le impide el logro de la satisfacción —la resolución de un problema concreto de acción— que anteriormente era capaz de alcanzar en idénticas circunstancias externas. Es el cambio en sus circunstancias internas, modificadas por el aprendizaje, lo que determina su incapacidad para resolver el problema.
Un agente con las características señaladas en 3) lo denominaremos sistema libremente adaptable o, más brevemente, sistema libre. Los agentes del tipo 2) los llamaremos —siguiendo a Ashby, en «Design for a brain»— sistemas ultraestables. Los agentes tipo 1) son sistemas estables.
Un sistema estable puede ser tan solo agente reactivo de una interacción. De hecho, el sistema mismo puede concebirse como una simple materialización de una regla de decisión que conecta inputs (acciones) con outputs (reacciones), siendo necesariamente anterior el input al output.
Cualquier agente activo tiene inputs (interacciones que producen satisfacción) que son posteriores al output (acción). Ello implica que un agente activo necesita anticipar (evaluar a priori) el input. Esa anticipación implica, a su vez, conocimiento y, habiendo conocimiento, existe la posibilidad de aprendizaje[2].
Claro está que cualquiera de los otros sistemas puede alcanzar un estado en el que su regla de decisión no cambie con la experiencia; precisamente el estado que denominaremos equilibrio operativo.
Lo denominamos así porque ese estado implica un conocimiento tan perfecto que ya no aprende —ya no se desarrolla con la experiencia— porque ya no tiene nada que aprender.
También un sistema libremente adaptable puede alcanzar un estado en el que su comportamiento sea similar al de un sistema ultraestable. Ese estado —al que llamaremos equilibrio estructural— supone la existencia de un mecanismo de gobierno —en el interior del sistema— capaz de eliminar cualquier experiencia que pueda producir aprendizaje negativo. Gran parte de nuestros análisis posteriores tratarán de aportar alguna luz sobre ese mecanismo y su desarrollo dentro del sistema.
No se subrayará nunca suficientemente el riesgo que supone la conceptualización de un sistema libremente adaptable como si fuese un sistema estable. No es difícil que, para ciertos problemas concretos y relativamente elementales, un sistema libremente adaptable esté en equilibrio operativo, y que esa circunstancia coexista con el hecho de que el sistema no esté en equilibrio estructural.
A corto plazo, esa conceptualización puede ser útil y predecir ciertos comportamientos parciales, mientras se van acumulando las consecuencias del aprendizaje negativo. Cuando esas consecuencias se hacen presentes en aquellos problemas parciales, destruyendo el equilibrio operativo que antes existía, el deterioro del sistema puede ser ya irreparable.
Para que se entienda lo que queremos decir, así como la gravedad de ese proceso, será conveniente que nos extendamos en lo que significa exactamente el aprendizaje negativo, y cómo esa es una triste posibilidad de los seres humanos.
De este modo quedará patente la utilidad de la construcción intelectual que llamamos sistemas libremente adaptables. Este «modelo» resulta imprescindible para conceptualizar todos los aspectos esenciales de la acción humana, cuyo aspecto más esencial queda omitido si el modelo de ser humano que se utiliza es el de sistema ultraestable —apto para conceptualizar la acción de los animales—, o el sistema estable —apto para conceptualizar la reacción de las realidades materiales inanimadas—.
Desde el punto de vista lógico, y antes de abordar el tema del aprendizaje negativo, es conveniente resaltar la absoluta superioridad epistemológica del modelo de sistema libremente adaptable como esquema a priori para conceptualizar la acción.
La razón es evidente: es un modelo que incluye como casos particulares a los otros dos. Es decir, la elección de modelo —de paradigma básico— para conceptualizar el dinamismo, cuando esa elección se realiza contemplando como alternativas posibles los tres modelos de sistema —estable, ultraestable y libremente adaptable—, no es lógicamente equivalente a la elección de una posibilidad entre tres alternativas mutuamente excluyentes.
La elección del modelo de sistema estable excluye positivamente la posibilidad de conceptualizar dinamismos de sistemas de los otros dos tipos. La elección del modelo de sistema libremente adaptable no excluye ninguna posibilidad.
Hemos de ser conscientes de las gravísimas consecuencias que, para el desarrollo del conocimiento científico, se esconden detrás de la frase «excluye positivamente la posibilidad de conceptualizar».
Lo que esa frase quiere decir es lo siguiente: cualquier teoría elaborada sobre el supuesto —explícito o implícito— de que lo observado es un sistema estable, es una abstracción incompleta del comportamiento de los otros sistemas. Las variables de esa teoría, pues, cuando se utilizan como esquema de observación, son incapaces de recoger las observaciones correspondientes a las variables del sistema observado que no están incluidas entre las del modelo reducido (sistema estable).
En definitiva, el modelo usado incapacita radicalmente para la observación de aquellas variables cuyo estado es precisamente más determinante del comportamiento que se quiere observar. Por más observaciones que se acumulen, jamás podrá resolverse el problema de su conexión teórica. Es el propio contenido de lo que se considera «observación» el que es insuficiente para el desarrollo científico.
Es bien sabido que lo que se considera un «hecho» en cualquier circunstancia concreta depende del «esquema de observación» que utiliza el «observador» para interaccionar con dicha circunstancia. Pues bien, lo que queremos decir es que el uso de un esquema de observación basado en un sistema estable define como «hechos» tan solo algunos aspectos muy parciales de lo que se define como «hechos» cuando la observación se realiza usando las categorías de los sistemas más generales. Ese defecto no se corrige jamás, por grande que sea la acumulación de «hechos» observados. Cada uno de ellos sigue siendo un aspecto muy parcial de los auténticos «hechos».
Inversamente: si se utilizan las categorías de un sistema libremente adaptable para conceptualizar —y observar— el comportamiento de un sistema estable, lo único que ocurrirá es que ciertas variables resultarán ser innecesarias: o nunca aparecen en las observaciones, o aparecen con un valor constante en cualquier observación.
Tal vez el único efecto digno de nota sería el carácter «pintoresco» del lenguaje en el que se describiría el comportamiento. Por ejemplo: si el sistema produce la reacción Ri (output) al aplicarle la acción Ai (input), el proceso se conceptualizaría diciendo:
1 El sistema está en equilibrio mientras no reciba ninguna influencia externa (acción). Equilibrio quiere decir máxima satisfacción So.
2 Cualquier acción que le influya altera su equilibrio de modo que Ai So = Si, donde Si < So.
3 Ello genera una motivación potencial, que la regla de decisión del agente convierte en una motivación actual, para realizar la acción (reacción) Ri tal que Si Ri = So.
4 La eficacia de la acción Ri —el valor de Ri para el sistema— viene medida por la diferencia de satisfacción (So —Si) que esa acción produce.
El entorno para ese sistema no produce satisfacciones, sino tan solo insatisfacciones (desequilibrios). El sistema, sin embargo, tiene la capacidad de producir reacciones que restauran el equilibrio alterado por el entorno.
Su comportamiento, que viene perfectamente determinado como respuesta a los desequilibrios que le produce el entorno, puede ser representado por el conjunto de proposiciones «Si Ax, entonces By» que son verdaderas para ese sistema (su «tabla» de inputs—outputs).
Ese lenguaje describe tanto el comportamiento de un sistema libremente adaptable —un ser humano— en equilibrio operativo respecto a la resolución de un conjunto de problemas de acción (que le puedan venir generados por su interacción con un entorno particular concreto), como el comportamiento de un sistema estable —un mineral— respecto a su entorno.
Aplicado a la descripción del comportamiento de un mineral puede resultar pintoresco (en el sentido en que pueda serlo el hablar de «motivaciones» o «satisfacciones» para un mineral). Pero eso no nos impedirá que lo representemos por la ecuación correspondiente: By = f (Ax), y con ella estaremos seguros de que hemos recogido toda la información significativa respecto a las posibles reacciones del mineral.
Si, a la inversa, pensamos que una ecuación equivalente, representando el comportamiento de un sistema libremente adaptable en el contexto de un problema de acción particular, recoge toda la información significativa, las consecuencias pueden llegar a ser trágicas.
En definitiva, parece mejor arriesgarse a ser cómico —utilizando las categorías de los sistemas libremente adaptables para elaborar una física que acaba proporcionando las mismas medidas que la que se limita a usar las categorías de los sistemas estables— que correr el riesgo de provocar una auténtica tragedia, utilizando las categorías de los sistemas estables para intentar, sin poder conseguirlo, hacer ciencia sobre el ser humano.
Porque, como veremos, las consecuencias prácticas —desde el punto de vista de la acción, del control— de tratar un sistema libremente adaptable como si fuera un sistema estable son rigurosamente catastróficas (y no tan solo para el sistema controlado —el agente reactivo— sino, sobre todo, para el sistema controlador —el agente activo—).
Un primer esbozo de esas consecuencias puede ser percibido por lo que decimos en el apéndice a este capítulo, al analizar el significado del aprendizaje negativo.
[1] Es la postura implícita en cualquier concepción materialista, que identifica el logro de la felicidad del ser humano con la existencia de determinadas circunstancias externas a ese ser humano.
[2] De aquí que el supuesto de que la naturaleza física material tiene una estructura última expresable matemáticamente, es formalmente equivalente al supuesto de que es un sistema estable, así como agente puramente reactivo en las interacciones. (Cfr. Ashby, «Design for a brain», Appendix, Theorem 19/8.)
APÉNDICE SOBRE EL «APRENDIZAJE NEGATIVO»
INTRODUCCIÓN
Los conceptos más fundamentales del trabajo de teorización que estamos realizando, son todos aquellos que se relacionan con ese valor que hemos llamado consistencia, y la evaluación de ese valor por parte de un tomador de decisiones.
Dentro de esos conceptos se encuentra el de problema implícito —un tipo de problemas en cuya solución es significativa la evaluación de la consistencia—, así como el de sistema libremente adaptable —un tipo de agente capaz de tener y de resolver problemas implícitos—.
Es evidente a priori la superioridad epistemológica de una concepción de los agentes como sistemas libremente adaptables. El modelo para ese sistema incluye como casos particulares a los otros dos, y eso quiere decir que nada que pueda ser entendido y/o explicado al concebir un agente concreto como sistema estable o ultraestable, dejará de ser entendido al concebirlo como sistema libremente adaptable.
Sin embargo, la inversa no es cierta: la «reducción» de un agente, cuyo modelo propio sea el de un sistema libremente adaptable, a uno de los otros dos tipos de sistema, implica una abstracción incompleta. El comportamiento del agente será imposible de entender —no podrá ser nunca explicado sobre la base de esas categorías reducidas—.
Indudablemente, esa superioridad lógica no supondría logro alguno en el orden práctico, en el orden de un mejor manejo de la realidad, si no tuviésemos la experiencia de agentes reales cuyo modelo propio fuese el de sistemas libremente adaptables; dicho de otro modo, si no tuviésemos la experiencia de agentes reales en los que se puede producir aprendizaje negativo.
El propósito de este apéndice es el poner de relieve que nosotros mismos somos sistemas libremente adaptables. Esa realidad concreta que llamamos persona es tan única e irrepetible que sería vano todo intento de generalización. Pero eso no se opone —todo lo contrario— a que el dinamismo de cualquier ser humano —la acción humana— sea representable de modo completo, aunque abstracto, por las categorías de un sistema libremente adaptable.
El modelo de sistema libremente adaptable es, pues, el modelo mínimo capaz de conceptualizar la acción humana usando una abstracción completa.
Ello implica que cualquier «ciencia» acerca de la acción humana —economía, sociología, psicología, ética...— cuyos modelos de ser humano —explícitos o implícitos—[1] sean sistemas estables o ultraestables, no puede ser auténtica ciencia. Sus conceptos estarán viciados de raíz, porque son producto de una abstracción incompleta (las variables que explican el comportamiento que se trata de describir han sido irremisiblemente perdidas al conceptualizar).
La afirmación de que el modelo mínimo capaz de representar el dinamismo de un ser humano es el de un sistema libremente adaptable, es lógicamente equivalente a la afirmación de que en el ser humano se da la capacidad de aprender y que ese aprendizaje puede ser negativo.
En el resto del apéndice vamos a extendernos sobre esta cuestión. Vamos a tratar de contemplar lo que se esconde tras ese frío tecnicismo que hemos llamado «aprendizaje negativo». Ilustraremos cómo forma parte de nuestra experiencia más común —personal y referida a los demás—, y hasta qué punto constituye el riesgo más importante de la vida humana. Sus últimas consecuencias veremos cómo entrañan la destrucción de aquello que hace que un ser humano sea propiamente humano.
El lenguaje y el tipo de análisis que utilizaremos en este Apéndice será distinto al que venimos usando y usaremos en nuestra investigación.
Nuestra investigación intenta descubrir los conceptos necesarios para formalizar la descripción del comportamiento de los sistemas libremente adaptables, de su dinamismo. Tratamos, en definitiva, de sentar las bases de una lógica capaz de generar afirmaciones acerca de los procesos de acción de ese tipo de sistema.
Con este apéndice buscamos simplemente facilitar la interpretación de todo lo que vamos haciendo a aquel nivel —que necesariamente ha de ser muy abstracto—, trasladándolo a categorías conceptuales con las que estamos más familiarizados.
APRENDIZAJE NEGATIVO: CÓMO ES POSIBLE Y QUÉ SIGNIFICA
Hasta ahora nos hemos limitado a hablar del aprendizaje como «aquellos cambios que ocurren en la regla de decisión de un agente, originados por las experiencias tenidas al ir resolviendo sus problemas de acción».
Hemos visto que, en general, los problemas de acción pueden ser implícitos, explícitos y operativos. Cuando un agente tiene un problema de acción implícito, y aborda su solución como si el problema fuese explícito, también hemos visto cómo puede ocurrir que:
1 La eficiencia del plan de acción sea positiva.
2 La consistencia del plan de acción sea negativa.
La condición a) significa aprendizaje positivo del agente activo respecto a la resolución del problema explícito que se ha planteado (el plan de acción le resulta cada vez más atractivo).
La condición b) significa un aprendizaje —en principio podemos suponer que positivo también, a fin de simplificar por el momento nuestra argumentación— del agente reactivo, que le lleva a valorar cada vez menos el plan de acción —esa interacción con el agente activo— como solución de su propio problema de acción.
En definitiva, pues, para el agente activo las experiencias ligadas a la ejecución de ese plan de acción tienen como consecuencia que:
1 Cada vez está más motivado para aplicar el plan.
2 Cada vez es menos viable la aplicación del plan.
Lo que caracteriza al aprendizaje negativo es la simultaneidad en esas dos consecuencias contrapuestas de una experiencia.
En general, podríamos decir que el aprendizaje negativo es un aprendizaje contraproducente: es un aprendizaje que facilita el logro de unos resultados, cuando ese logro en sí mismo implica la destrucción de las condiciones que son necesarias para seguir alcanzándolos.
Para poder explicitar con precisión aquellas formas de aprendizaje negativo que son verdaderamente importantes para el ser humano, necesitaremos primero realizar un análisis de los mecanismos que han de estar necesariamente presentes para poder explicar las decisiones de un sistema libremente adaptable. Ese tema lo abordaremos más adelante.
Por el momento, vamos a ilustrar en términos próximos a nuestra experiencia inmediata distintas formas de manifestarse el aprendizaje negativo. Todas ellas tienen en común los siguientes rasgos básicos:
1 Un problema parcial, cuya solución tiene valor, dado un problema más general a cuya solución contribuye aquel problema parcial.
2 Las soluciones del problema parcial son subóptimas, es decir, la solución óptima del problema parcial no implica en modo alguno la optimización respecto al problema general.
3 Las resoluciones sucesivas del problema parcial generan aprendizaje positivo respecto a la resolución de ese problema. Ello quiere decir que la motivación operativa del agente para aplicar planes de acción eficaces respecto al problema parcial crece con los éxitos (satisfacciones logradas a nivel del problema parcial).
En esas condiciones, no es difícil que las experiencias —resoluciones sucesivas del problema parcial— generen aprendizaje negativo (el problema general es cada vez peor resuelto).
Las manifestaciones de ese proceso aparecen tanto en comportamientos humanos que podríamos considerar triviales, como en aquellos otros que son verdaderamente trágicos.
Un ejemplo de los primeros sería el de cualquier aficionado a un deporte que ha empezado a practicar sin la guía de algún experto. Lo más probable es que desarrolle hábitos que sean contraproducentes para una práctica afinada de ese deporte. Cuanto más tarde en corregirlos, más arraigados los tendrá y más difícil será removerlos.
Más graves son todas aquellas situaciones en las que una persona ha adquirido hábitos para conseguir algún tipo de satisfacciones cuyo atractivo no puede dominar, incluso en aquellas ocasiones en que desearía evitarlas (personas dominadas por lo que, clásicamente, se han llamado vicios).
Los ejemplos más trágicos son aquellos en que coloquialmente nos referimos a una persona diciendo que es inhumana, que está deshumanizada. Cuando ese calificativo lo aplicamos con propiedad, nos estamos refiriendo a alguien que es ya incapaz de prestar atención, de valorar, el daño que pueda estar causando a otras personas cuando actúa con el fin de lograr alguna satisfacción para él mismo. Esas actitudes de desprecio hacia el bien ajeno son también «aprendidas» y, en la mayoría de los casos, son consecuencia de un largo proceso por el que se va aprendiendo a lograr satisfacciones propias, prestando cada vez menos atención al coste que ese logro puede suponer para otras personas.
Desde nuestro punto de vista —y algo puede adivinarse a través de estas últimas ilustraciones—, los temas que, históricamente, han sido objeto de estudio para la Ética, pueden ser muy fructíferamente conceptualizados como temas acerca del aprendizaje negativo (en el contexto de un problema de acción concreto, que es el más importante para cualquier ser humano: él es el agente activo, y todo lo que no es él es agente reactivo).
En efecto, si se concibe a la persona como un tomador de decisiones que va sucesivamente resolviendo problemas de acción, siendo cada uno de ellos un problema parcial dentro de un problema general que podríamos denominar «el logro de su felicidad», nuestro enfoque permite reformular inmediatamente una serie de cuestiones de modo muy distinto a como tradicionalmente se han formulado en la Ética. Vamos a ilustrarlo en algunos casos especialmente significativos.
EL LOGRO DE LA FELICIDAD COMO «PROBLEMA DE ACCIÓN»
El primer tema que abordaremos es el de la definición de ese problema general de un ser humano que hemos denominado «el logro de su felicidad».
Es evidente que cualquier persona tiene algunas nociones acerca de lo que ese logro puede significar. Por ello hablamos de «grado máximo de satisfacción», de un estado de «equilibrio» en que cualquier necesidad esté satisfecha, de «minimización de tensiones», etcétera.