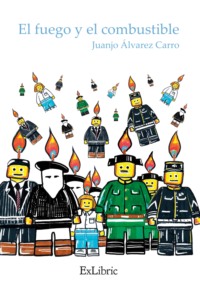Kitabı oku: «El fuego y el combustible», sayfa 4
Atxuri, Bilbao
26 de diciembre de 1980
—Venga, pasa.
—¿Usted vive aquí, Santiago?
—Sí. ¿Te gusta mi casa? Mira. Ese es Farruco, mi gato.
—Yo ya estuve aquí. Aquí vivía un chico que estaba en mi clase antes.
—Pues sí. Ese era mi sobrino, seguro.
—¿Y adónde han ido, Santiago?
—Se volvieron a Galicia. Su madre es mi hermana. ¿Tú la conocías?
—¿Santiago? ¿Ya estás de vuelta? —pregunta una mujer joven que viene del lavadero.
—Y esa es Dora, mi mujer, Jabo.
—Que soy Aingeru.
—Eso, perdona. Aingeru. Mira, Dora. Te presento a Aingeru. Es hijo de Jabo Azpilcueta, del bar Txindoki.
Dora interroga con una mueca a su marido. Qué hace con un niño tan chico en casa un domingo a esa hora. Qué van a decir sus padres.
—Es que le he preguntado si había merendado mientras jugaba ahí en la calle y me ha dicho que no. Así que lo he invitado.
Dora sigue sin entender y lo censura con su mirada ruin mientras enchufa la tostadora. El sargento Oleiros se señala la mejilla izquierda para que Dora mire al chico. Trae una mano marcada en ese lado. La piel roja late con rabia.
—Aingeru me ha dicho que sus padres están ocupados en el bar y no ha merendado todavía. Le he dicho que haces unas tostadas con mantequilla y colacao muy ricas. Pero bueno, merendamos y bajamos otra vez. ¿A que sí?
El niño decide coger las tostadas tibias, las huele y se llena de mantequilla la nariz. Dora lo limpia y le abre la puerta. El chico baja las escaleras saludando. Vuelve al segundo tiempo de su partido.
—Ya lo he visto un par de veces, Dora. Jabo no sabe ser padre. He visto al chico esconderse debajo del mostrador del Txindoki. Y se lo he dicho.
—No te puedes meter en eso, Santi.
—No quiero meterme, Dora. Pero tampoco puedo dejar que haga lo que hace. Sobre todo cuando Marta no está.
—Es cosa de ellos. Ellos han decidido adoptar al niño y no es cosa tuya meterte en cómo lo hacen con él…
—Dora…
—…porque ha sido decisión suya.
—Dora…
—¿A ti te gustaría que viniera uno de fuera a decirte cómo criar a tu hijo?
—¡Dora! ¡Le pega! Este verano, cuando Marta se fue a Francia a su casa, una tarde tuve que quitarle al niño de las manos.
—Algo habría hecho, Santi. Y él es su padre.
—Un padre no pega de esa forma a un hijo de nueve años, Dora.
—Tiene que criarlo lo mejor que sabe.
—Bofetadas y cinturón, Dora. No creo que haya nada que un crío de nueve años pueda hacer para aguantar eso.
—El niño viene de un centro de acogida. Seguro que aguanta eso y más, Santi. No es cosa tuya…
—No se trata de que lo aguante él. Soy yo quien no lo aguanta, Dora.
Atxuri, Bilbao
27 de diciembre de 1980 Ambulatorio de Santutxu
—Hola, Santiago.
—Hola, paisana.
—Hoy no me viene solo, Santiago —dice la doctora mirando a Jabo.
—Vengo acompañado de un amigo mío del barrio. Aquí está mi amigo Jabo.
Jabo le tira de la manga a Santiago y le dice en voz muy baja que prefiere que le llamen Aingeru.
—Bueno, paisana. Mi amigo dice que prefiere que le llamen por su nombre de Vitoria, que es Aingeru.
—¿Y me viene a ver por Aingeru, entonces? ¿O es la espalda otra vez, Santiago? Esas horas de guardia y el peso del arma, ¿verdad?
—Hoy vengo realmente a hablar con usted, doctora.
Aingeru se concentra en un cartel que hay en la consulta, una foto enorme en la que se ve a una mujer joven con un bebé en brazos. Sin que el niño se dé cuenta, absorto en la foto, Santiago Oleiros le remarca a la doctora un derrame que cubre toda la mejilla izquierda, que abarca la oreja. La doctora entiende y pregunta. Santiago Oleiros sale al quite y dice que el muchacho le contó que se había dado un golpe jugando con otros niños en un parque detrás de su casa.
—Vaya, Aingeru. Hay que levantar la cabeza cuando se juega al fútbol. Si no, no ves a tu equipo ni sabes cómo hacer las cosas…
Le untó al niño una pomada a base de árnica montana, lo mejor de la abuela, y acabó por indicarle que se la pusiera tres veces al día. La médica empezó a buscar algo por la consulta. Rebuscó aquí y allá hasta que dio con un bolígrafo y un taco de notas que regalar al chiquillo. Mientras Jabo Aingeru salía de la consulta, el sargento Oleiros quedó atrás, entornando la puerta, para hablar unas palabras con ella a solas. La doctora se puso a escribir.
—Ahora me pongo con ello. Se lo acerco hoy cuando pase para casa, Santiago. Me llevará un rato, pero estará listo para entonces.
—Se lo agradezco, doctora. No espero que con esto se termine, pero no voy a pasarlo más.
Tres minutos más tarde, Aingeru y Santiago marchan a buen paso hacia el barrio. Santiago invita al niño a desayunar unos churros y chocolate, pero cuando pasan por el cine, Jabo se para a mirar la cartelera. De lejos ya ha visto caballos y sombreros. Es Frisco Kid, con Harrison Ford.
—¿Te gustan las de vaqueros, Jabo? Perdón. Aingeru.
Asiente con firmeza y decisión. El sargento Oleiros se vuelve hacia el cartel y comprueba los horarios. Una invitación al cine es un exceso. Sus padres… De pronto, recuerda. Sin mediar palabra, siguen los dos su camino hasta Atxuri. Al llegar a la esquina de su calle, entra en el bazar de Peio. En el escaparate había visto unas figuritas de plástico. Vaqueros, indios y caballos.
—Los que quepan en cien pesetas, Peio.
Al salir, Jabo Aingeru lleva una docena y media de figuritas. Todos indios menos un caballo y un sheriff.
Málaga
11 de julio de 2003
Azpilcueta había asumido que no volvería esa noche a Bilbao. Maite también lo sabía. Cuando Azpilcueta comprobó el sobre que le había dado ella con los billetes, vio que la vuelta era para el domingo. El Athletic jugaba ese sábado en La Rosaleda y, aunque Jabo no tenía devoción suficiente por el fútbol, había alguien de Fiscal de Bilbao, con la sede a pocos metros al otro lado de la ría, que pillaba entradas cada vez que quería. Y Maite, además del asiento en clase preferente en el Talgo, le había incluido dos entradas para el partido en el sobre.
Maite bien vale una misa, se dijo. Y por lo mismo pensaba que debía alejarse de ella. Pero para alejar de ella lo que él arrastraba consigo. Ella lo conocía ya lo suficientemente bien como para tomarse la prerrogativa de entender que a Azpilcueta bien le valía la pena intentar ver a sus viejos y únicos amigos, entre los que la propia Maite se hallaba, para aclarar, para averiguar lo que no era nada ambiguo. Y como sabía lo que sabía, entendía que la vida elegida por Azpilcueta les había supuesto a todos cambiar de dirección, tomar caminos separados que allí, en la Euskadi que les había tocado vivir, les habían pasado una factura con costes más allá de los usuales, que no todas las personas que crecen y se hacen adultas están dispuestas a pagar. Y una de las líneas de aquella factura, la del abanderamiento, contenía un muy alto precio a pagar.
La loca carrera de la vida, que siempre deja arrinconados en la cuneta, había generado otras víctimas. La cuadrilla de Jabo al completo no había sobrevivido a la muerte del sargento Oleiros. Después del atentado, uno más de los ciento treinta y tres de 1980, los niños habían dejado de venir a su casa. A pesar de estar en el casco viejo. Aun a pesar de los retratos de presos o fugados en las paredes del Txindoki, de los homenajes, de la hucha para la causa que su padre mantenía siempre llena sobre la barra.
Pocos meses después, el día que Jabo cumplía diez años, solamente se presentó en la casa uno de los amigos de siempre. Después de todo aquello, aún hubo una vez más: la última vez que pudo juntarlos fue el día que enterraron al viejo Jabo Azpilcueta Iribarren, dueño del café Txindoki, en Atxuri alto. La misma barra bajo la que se escondía Aingeru cuando su padre le pegaba sirvió de altar en el acto de despedida, conscientes de que aquella era la última vez.
Por eso Maite se había propuesto, como miembro femenino nunca admitido en el grupo, pero siempre presente, conseguir juntarlos. Hacía lo posible para que el encuentro tuviera lugar. Poco a poco, llegó a la conclusión de que ese reencuentro solo se podría producir en tierra de nadie. En medio, entre las trincheras. En ese lugar extranjero donde el abanderamiento baja de octanaje. Y para que se produjera en ese lugar, además, había que estar dispuesto a ir. Y él lo estaba, aun asumiendo que lo que uno hallará entre las trincheras enfrentadas serán solamente agujeros, obuses sin explotar y cuerpos de valientes que se levantaron y salieron por eso mismo, por valientes. Otros, tal vez, por puro y simple hartazgo.
Pocas eran las ocasiones que le quedaban ya de ver a sus amigos de Atxuri de la época del bar de su padre. Todos compañeros del colegio, hoy dos de ellos en la directiva del Athletic. Siempre amigos, pero jamás un txikito en el casco viejo ni una llamada. De ahí pasaron a evitar el saludo o a hacerlo en la distancia. Al volver de la academia, lo único que quedaba ya de aquello eran las fotos que guardaba en su álbum personal. Aparte de eso, quizá un adiós insinuado en las tascas del casco de una tarde de poteo o alguna vez mirándose de lejos paseando por Somorrostro. Ellos lo entendían. Azpilcueta no.
Ocho años después de que Oleiros muriera junto a la barra del Txindoki, con la mayoría de edad y el instituto terminado, Jabo descubrió que había estado agazapado durante demasiado tiempo ya como para no tomar un rumbo. Ya había escuchado a muchos gritar que la muerte de los txakurras hacía a su país un sitio mejor. El idiota, callado y observando las fotos de la taberna Txindoki, decidió una mañana prender fuego a su pasado y a su futuro. Ninguno de ellos estaba allí cuando su padre le daba aquellas palizas. A ninguno de ellos se había oído. El único que había levantado la voz ante los golpes de su padre había sido Oleiros, un guardia civil gallego. Si su país se había hecho un sitio mejor sin el sargento, era él quien ahora quería levantar la voz para que su país no se convirtiera en un lugar de supervivientes que no se saludaban. Y tomó partido.
Málaga oeste
12 de julio de 2003
8:00 h.
Erik llamó temprano por la mañana. Tanto que Azpilcueta estaba todavía acostado, pues nada había en aquella mañana malagueña que lo urgiera a levantarse. Amaya escuchó a Azpilcueta asentir un par de veces y pactar una visita para las nueve y media, otra vez en su casa de Rincón.
El piso de alquiler de Amaya estaba bien. Cerca del parque del Oeste, tenía una habitación de sobra que Azpilcueta no pudo rechazar, a instancias del anfitrión y del propio comandante Valeiras, y que aceptó dado que el verano, en marcha a toda vela, no habría facilitado encontrar un sitio a esa hora de la noche, después de un par de copas y el norte como tema de fondo en la banda sonora. Amaya se presentó en la habitación sin falta justo después de la llamada.
—Toc, toc. Una toalla, mi teniente. Ya sabes dónde está el baño. Yo termino de afeitarme y pongo el café. Tres minutos.
Resolución, eficacia. Nuevas entradas en el registro.
—¿Con leche o solo?
—¿Sería posible tomar té, Emilio?
—Verde, rojo y negro. No te preocupes por la cama, que ya la arreglo yo.
En la mesita de la cocina tomaron unas tostadas con aceite de oliva de Antequera y el comedido teniente Azpilcueta, mientras tomaba ese té negro, protestó ante la abrumadora acogida del anfitrión. Se propusieron no ser una carga el uno para el otro.
—Yo saco las sábanas y arreglo la cama que he usado y te prometo no darte la mañana con el belga ni cargar conmigo otra noche…
—Pues prefiero que me la des, Jabo. Seguramente usarás las sábanas también esta noche, con lo cual sí que serías una carga usándome dos juegos de sábanas.
Quince minutos más tarde, a las ocho y media, Azpilcueta cargaba la maleta en el C4, a pesar de la insistencia de Amaya.
—Más te habría valido dejar esto arriba, mi teniente. He visto que traes una maleta muy grande para estar un rato aquí, en Málaga.
Jesús mío. Primero Maite y ahora Emilio.
Llegaron a Rincón con tiempo de sobra. Amaya decidió aparcar frente a la playa. Se le ocurrió que podían dar un paseo hasta la hora acordada. Había una brisa deliciosa y fresca, ideal para bajar el desayuno. Rincón mostraba su aspecto más veraniego, lleno de paseantes con la única expectativa de empezar un día que prometiera llegar a su fin de la misma manera que dio comienzo. Cualquier desvío en esa expectativa iría en detrimento de la proverbial calidad turística hispana. Y le dio por pensar que a lo mejor llegaba un día en que tanta bonanza, tanta calma matinera a esa temperaturas dulces harían que un día fueran tantos los que quieran venir a vivirlas que tal vez podríamos morir de éxito. Azpilcueta reconocía que a ese devenir se consagraba nuestra milenaria propuesta vital. Igual al norte que al sur, de Algeciras a Estambul, que cantaba Serrat, el Mediterráneo vive con una luz que compran con tanto éxito quienes solamente han nacido para trabajar. Y, al fin, quizá no hemos aprendido que trabajar en España para los que quieren venir a descansar de su trabajo es consolarnos con el desconsuelo. Cuánta razón, don Miguel de Unamuno.
Media hora de desconsuelo después, la señorita Rottenmeier les abrió la puerta. Nuria también los saludó con una sonrisa mejor que la de ayer desde el balcón que volaba justo por encima de las escaleras del taller. Dentro, Erik daba unas pinceladas a una copia del Raquel Meller, de Sorolla. A mitad de escaleras, la imagen de Erik, la melena blanca sobre los hombros, se ofrecía cándida para montar toda una postal de las que Jabo solía disfrutar en solitario. Por fin, rompiendo un silencio que parecía sólidamente instalado en el lugar, el abuelo se dio la vuelta para saludar.
—Hola. Mira, Jabo. ¿Desde ahí me sabrías decir si esa Raquel es la buena o es una copia?
—Me pides un imposible, abuelo. ¿De dónde la has sacado?
Erik miró alternativamente a Amaya y a Jabo. Luego se cercioró de que Nuria no estuviera oteando desde arriba de la escalera. Debajo del bigote había una sonrisa canalla. Empezó a bajar el tono de voz y parecía un chiquillo travieso confesando haberse comido el helado que quedaba.
—La encontré en casa de un amigo, en Madrid, que a su vez la había sacado de un local de ambiente gay en los años cuarenta. Se llamaba el Violetas Imperiales, en la calle Carretas.
—¿Es…?
—Adivina dónde está la buena. Resulta que una vez estuvieron a punto de quemar aquel local, Jabo. En el 48 o por ahí. Un aristócrata, se llamaba Jaime Dos Torres, la sacó y luego, mucho después, me la regaló, creyendo que era una simple copia. Al cabo de un tiempo llegué a decirle que no era una simple copia.
Otra mirada a lo alto de las escaleras.
—¿Y sabes qué hizo el tío? Se encogió de hombros y me dijo que quién sabe. Y que si me la había regalado, mía era. Desde entonces aquí la tengo. Cuando te cases será mi regalo de boda. Azpilcueta no sabía si quien había hablado era Erik el Belga o René, o quizá una versión con demencia senil de ambos, pero el bigote seguía sonriendo y los ojos también. Y sobre arte ninguno de los dos bromeaba nunca. Siguió, muy concentrado en lo que hacía, con lo más delicado del cuadro.
—Tengo noticias, Jabo. Me han llamado anoche. Dos.
—¿Dos? Caramba.
—Dos. Eso es más que un éxito. Yo mismo estoy sorprendido.
—Cuéntame, Erik. ¿Me puedes decir quiénes son?
Erik se abstuvo de contestar o es que tenía el oído pesado. En cualquier caso, de oficio le iba no responder a ese tipo de asuntos.
—El problema es que dos posibles interesados no son una buena noticia. Ya sabes, Jabo. El que se quede fuera del negocio puede tener un ataque de celos.
—Bien. ¿Qué te han dicho de la valoración?
—Yo les he dicho que un pieza así, pues unos ciento cincuenta mil. Quizá doscientos mil si tuviéramos papeles.
—Las denuncias de robo suelen incluir documentos que sirven para datación y autentificación. Traigo conmigo copia de todo lo que tenemos de entonces.
René torció un gesto de desaprobación. Los papeles, en su oficio, se podían convertir rápidamente en un problema.
—Que no parezca muy policial, por favor.
—No, no te preocupes. Aquí no hay nada que huela a picolicie. Son documentos del monasterio. Suelen tener más cosas que en las iglesias parroquiales, más registros y sus propias bibliotecas llenas de información.
Tras echar un vistazo a los papeles, el abuelo esbozaba una leve sonrisa, quizá por la evocación de tiempos pasados, quizá por hallarse ante un alumno aventajado. Al terminar, dijo sentencioso:
—Caramba. Mi teniente Azpilcueta tiene ya… enjundia. —Y decoró la palabra con sus manos, haciendo un gesto de hervor y florecimiento. En las manos de Erik el Belga, no dejaba de ser todo un halago.
Bilbao
Diciembre de 1980
—¿Todos indios, Aingeru? ¿Por?
—Porque hablan con los caballos. Eso me gusta. Me gusta que casi no lleven ropa. Son libres.
Aingeru, llamado así por preferencia propia, pero Jabo por decisión paterna, no deja de jugar con los indios mientras habla, sentado a la mesa del bar Txindoki. Marta acerca un café a Santiago Oleiros, cliente no grato del lugar.
—Pero escúchame una cosa, Aingeru: en las películas los indios se pelean mucho con los vaqueros.
—Sí. Se pelean porque los quieren dominar. Lo vi en una película que se llama Un hombre llamado caballo. Mi amatxo me llevó a verla.
Jabo Azpilcueta mira de soslayo desde la mesa donde se sienta a leer el periódico después de comer.
—¿Y este? Veo que has escogido a uno que no es indio —razona el sargento Oleiros.
—Sí. He escogido un caballo. Esos sí que son libres, Santiago.
—Claro que son libres. Ya ves. Pero yo digo el vaquero.
—Ese no es un vaquero.
—¿Ah, no?
—Ese es un sheriff. Mírale la estrella ahí. A ese lo he escogido porque no es libre. Tiene que hacer siempre el bien.
Rincón de la Victoria (Málaga)
12 de julio de 2003
Erik le sostiene la mirada desde detrás del atril donde pinta el Raquel Meller.
—Ahora, Jabo, cuéntame qué quieres hacer con esto.
—Nada que tú no hayas intuido ya, Erik. Tal y como te dejé caer por teléfono, sabes que ETA está ahora también en el negocio del arte. Ellos saben que se mueven con facilidad en terrenos ilegales y, desde 2001, buscan cualquier negocio que produzca dinero rápido y en cantidad.
—Y queréis meterles el San Virila para ver hasta dónde os conduce.
—Tú lo has dicho, René.
Erik chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Bullían tal vez en su cabeza los viejos trucos, las mañas del oficio, las trampas y los desmanes en los que él mismo fue protagonista, tal vez mediador y muchas veces, las más, muñidor oficial.
—Pues ya te imaginas que lo primero es entender que esto no es fácil. Hay mucha gente nueva en el negocio y, con eso, ha aumentado la desconfianza, la necesidad de seguridad. Ya no es tan fácil moverse por dentro de las cortinas. Todo el mundo pide garantías y seguridades. Y no es divertido, Jabo. Juegan a la ruleta, pero quieren ganar siempre. Eso y el encanto del riesgo no casan.
Azpilcueta entendió que el belga estaba en modo operativo al cien por cien. Se le veía hablar rápido y con esa serenidad pasmosa que los años dan a los veteranos. Tan solo quedaba por ver si Nuria estaría en el mismo modo, allí arriba, con el oído sintonizado en la frecuencia del taller.
—¿Y qué os dice que ETA quiera volver a meterse con una figura quemada, que posiblemente ellos mismos perdieron ese día en el accidente que dices?
—Recuerda que no es algo de lo que estemos seguros. Esperamos que tu creatividad nos ayude un poco.
—A ver, Jabo. ¿De verdad le estás pidiendo a este abuelo que engañe a los de ETA? Yo ya no estoy en esas, teniente.
—No te pido que engañes tú a los de ETA. No les estás engañando porque el San Virila es bueno. Lo que queremos es meter la talla en el mercado sin perderla de vista y seguir el dinero para ver hasta dónde nos lleva.
El abuelo bufó dos veces. Esto va ya más allá de lo que su amor al arte le ha de fiar. Después de años en la parte limpia del mundo, incluso meapilas, el viejo René Van den Berghe, corazón frágil y muy diabético, se mostraba renuente. Azpilcueta no quería abrir la carpeta que guardaba bajo el brazo. Erik miraba hacia ella continuamente mientras hablaba.
—Ya sé, Jabo. No abras la carpeta. Ya he visto la foto antes.
El rostro de René tomó un aire más suplicante y vetusto. Mientras buscaba las palabras, juntó las manos y se aproximó a su alumno aventajado para hablarle en un susurro casi asmático por lo gutural de sus erres:
—Mira, Jabo. No quiero que Nuria me abandone. Es lo último que me puedo permitir ahora, y creo que lo sabes.
—No se me había ocurrido usar malas artes contigo, Erik. Este es un recado de mi comandante, por si no te veías con fuerzas.
—Tú y yo sabemos que ese retablo no fue un trabajo mío.
—Lo sé, porque me lo has explicado hace tiempo, pero la justicia dice que estabas allí y no como un testigo.
—Vale. Deja eso de lado y dime una cosa. Si hay que meterse y contactar con esa gente, ¿quién lo va a hacer?
Azpilcueta no quiso ir más allá de lo estrictamente necesario. De oficio le iba no contestar sobre ciertos asuntos.
—Imagina que yo mismo —dijo secamente.
Amaya abrió los ojos como platos. El amor al arte del picoleto vasco iba por delante, pero de ahí a entrar en la liga de campeones había un trecho. Erik sostuvo la mirada confiada de Azpilcueta durante unos larguísimos segundos que corroboraron lo dicho sobre la mesa. Al final, volvió a suspirar profundamente y, mientras se miraba las manos, dijo en voz baja:
—Pues lo primero es ver si el santo es bueno. Voy a tener que verlo, Jabo.
—Eso está hecho.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.