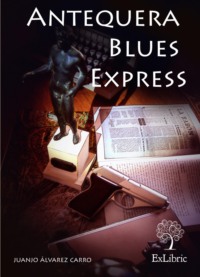Kitabı oku: «Antequera Blues Express», sayfa 3
Lágrimas en la caja fuerte
Urbanización Antequera Golf
29 de junio de 200_
22:05 h
Cuando Márquez llegó a su casa, encontró a Malena, su mujer, preparando las bebidas y la cena. Rápidamente cogió una cerveza y un platito de cacahuetes para tomárselo en el despacho de la buhardilla. Desde allí, en todo lo alto de Gandía, donde se decía que salía el hambre antes que el día, tenía una vista privilegiada de la vega antequerana. Veinte kilómetros de radio, recorridos con la mirada de un ave. Se volvió hacia la pared trasera de la habitación. Y abrió la caja fuerte de la que extrajo unos planos de extensión. Los desplegó para volver a mirar el trayecto del AVE Sevilla—Granada y el proyectado anillo ferroviario. Le iba a partir una finca en dos pedazos. Generosos pedazos, pero pedazos al fin y al cabo, que sometían a sus fincas a un diezmo no usual en las propiedades de la familia. En fin. Si el pago era en buenos euros, no había por qué sumirse en la tristeza. Pero las fincas no mejoraban su valor ahora que estaban a la vera del AVE y la autovía. Y al otro lado de esta última, el futuro aeropuerto de Antequera. Márquez ya invertía mentalmente las cantidades a ingresar en buenos fondos, haciendo un repaso a los mejores de la Bolsa. Todo genial, pero incierto, pues dependía de que se hiciera una valoración adecuada. De otra forma, si los proyectos no evolucionaban como se preveía, todo lo que fuera reducir los tamaños de las fincas era una destrucción irreparable de su capital.
Salvo por el hecho de que la aparición de la figura en la finca trastocaba los planes. Cualquier hallazgo suponía un incordio automático para toda planificación y debía conseguir que se mantuviera el silencio a ese respecto. No las tenía todas consigo Márquez, ya que en las dos tardes de excavaciones había aparecido por allí demasiada gente. Más de la deseable y mucha más de la recomendable en aquella situación. Si se enteraba el Ayuntamiento o alguien de la administración del hallazgo, estaba perdido. Así que había que manejar aquello del bronce con maestría, había que jugar con dos barajas, poner una vela a Dios y otra al diablo.
Sólo que para su suerte, la excavación estaba teniendo lugar en la mitad que acababa de vender pocas semanas antes. Repasó los ingresos del pago en la caja fuerte. Menos mal que los rusos habían pagado a tocateja. Y ahora, la aparición de la figura iba a desinflar las expectativas de los recientes inversores rusos sobre su flamante adquisición… A lo mejor los rusos se asustaban y decidían deshacer el trato, pero con una figura romana en ristre, eso no podía ser, porque ahora el valor de las tierras había cambiado. Si querían deshacer el trato, sería pagando una cláusula de cancelación tan alta que resultaría disuasoria. Y si no era así, la ejecución de la cláusula ayudaría a comprar pañuelos para llorar y hacer llevadera la pérdida. Que ellos decidan sobre qué hacer con la pieza. Porque si le tocaba a él gestionar lo de la figura, sabía perfectamente cómo hacerlo.
Se encaminó entonces al salón donde le esperaba su esposa, con una de aquellas mesas tan bien dispuestas y elegantes que saben preparar las mujeres, aunque hoy estaba mejor de lo habitual, ya que tenían visita. El alcalde y su mujer no tardarían en llegar para compartir con ellos la mesa y la velada.
Márquez y el alcalde habían ido juntos al colegio de los Carmelitas, luego al instituto, e incluso habían compartido piso durante un par de años en Granada, mientras hacían sus respectivas carreras. Pero Márquez había vuelto antes de tiempo a Antequera, ante la muerte súbita de su padre, para hacerse cargo de los negocios de la familia. De esa forma, el viejo Jaime Gil había conseguido interrumpir sus estudios y, de paso, su carrera. Márquez no conseguía controlar una maldición dirigida de vez en cuando a su padre quien, veladamente y quizás de una forma más inconsciente que acertada, siempre había querido dinamitar la voluntad del hijo de irse a la universidad. Y al final, irónicamente, el viejo lo había conseguido. Apartarle al mismo tiempo de la medicina y también de Guadalupe, su novia universitaria, para condenarle a las frías tardes de domingo en los olivares de Fondeo, la finca de Antequera.
Jaime Gil Márquez había ido cambiando lentamente el compromiso social, la inquietud por ayudar al prójimo estudiando una carrera de sacrificio y ayuda, por el envaramiento de las formas a que le obligaban su alcurnia y su rango. La teterías de Granada, igual que su pelo largo, habían sido arrancadas violentamente de su vida para tornarse despacito, casi como las enfermedades degenerativas, en barras de pub con fútbol y whisky. Cazadoras verdes de Barbour y el Range Rover, también verde, de su padre. Y en Malena, su novia de siempre. Malena llenaba de sexo las tardes de domingo en la finca, al tiempo que el frío empezaba a invadir cada una de sus entrañas, hasta llegar al mismísimo corazón.
Cuando Jaime Gil Márquez se enfrascaba entre estos pensamientos, y vive Dios que tenía ocasiones de sufrirlo en las tardes de soledad, caminando por el campo, aquellos le traían a la cabeza otros aún más desagradables. La solidez del Range Rover le reafirmaba en la de su vida actual, sin desperfectos ni averías que le alteraran su discurrir, pero le rompieran la monotonía asfixiante a que se había visto abocado. El valor de sus fincas le aseguraba la vida regalada que llevaban él, su mujer y sus niños. Pero hubiera dado un brazo por tener que arreglárselas con menos y pelear; por llevarse algún mamporro que le hiciera sentir que estaba vivo; por justificar el sudor de cada poro con una meta a conseguir. Al llegar a la carretera asfaltada, ya para dirigirse a Antequera, concluía que la vida le había reservado su lugar con insistencia, con esa misma fría paciencia que muestran nuestras tías viejas y serviciales en las fiestas a las que van solas y no esperan a nadie interesante, excepto a ti, para que les salves la velada. La vida, con mayúsculas, se había convertido para él en esa fiesta a la que uno no quiere ir, pero toca ir, para escucharla hablar de ti con engolamiento ante personas que ni conoces ni te conocen. Y, en última instancia, cuando ya has mirado a todas partes en busca de un lugar, por incómodo que sea, no hay otra alternativa más que ir hacia ella con una sonrisa en la boca diciendo “Gracias, Tita, por reservarme sitio. ¿Te sirvo tinto o blanco?”
Durante la velada, Márquez no se privó en absoluto de nada para obsequiar a su viejo amigo con charla y buen rato, con sorbitos de grandes vinos y muy caros. Marisco con Rosal, albariño magnífico. Riberas del Duero para la carne y un Oremus de Tokaj para el tiramisú de Malena. Todo eso para amenizar los momentos previos a aquellos que realmente complacían al alcalde: Márquez le abría el sótano lleno de objetos de arte y restos arqueológicos. Entre monedas romanas, aperos de campo, vasijas y jarrones pasaban la parte más excitante de la noche, que, desde hacía años, constituía el momento cumbre para aquel especialista en arte metido momentáneamente a gestor de la ciudad más prometedora de España en su materia.
Todo aquello cuidadosamente recolectado durante años de labradío de las vastas tierras que su familia había cultivado en generaciones completas de terratenencia.
—¡Jaime! —llamó Malena desde la puerta del sótano—. Te buscan. Sube.
Gil Márquez se diculpó ante el alcalde con un gesto de sorpresa, pues no esperaba a nadie.
—Discúlpame un segundo. Ahora bajo. No puede ser nada importante. Yo no he citado a nadie.
Al llegar al salón encontró a Canales cumplimentando a las dos señoras como él solía hacer. Márquez no pudo evitar recordar a Sancho Gracia, con la patillas de Curro Jiménez, besando la mano de su víctima mientras desproveía suavemente a aquellos dedos aristocráticos de sus anillos. La esposa de Márquez, como siempre, se alejó para evitar el saludo de aquel piojo resucitado.
Cuando ambos hubieron entrado al despacho de Márquez, éste cerró la puerta apresuradamente.
—¡Canales! No te esperaba hasta mañana por lo menos. ¡Qué sorpresa!
—¿Seguro que estás sorprendido, Márquez? Yo no lo creo.
—¿Por qué me dices eso, Canales? —preguntó Márquez, descolocado por el repentino tuteo del calé anticuario.
—Porque sabíais perfectamente —y de antemano— dónde se hallaba lo que el tractorista encontró.
The way to ruin is
always down hill*
Estudios Antequera Blues Express
30 de junio de 200_
07:00 h
La puerta del estudio casi se estaba cayendo con los golpes que le daban. Matt no podía bajar más rápido las escaleras para abrir a Canales. No sonaba como las otras veces, ya que la voz del calé parecía desesperada. Llamaba a gritos. Y no es que los gritos no fueran frecuentes en Canales, pues no acostumbraba ser persona paciente —y menos con Matt— pero era extraño que llamase tan temprano por la mañana. Con esa urgencia no se llama para contratar una amplificación, ni para traer un regalo. Malo, aquello debía de ser malo de verdad.
—Abre la compuerta que tengo que meter el coche dentro, Matt —le dijo sin esperar a explicarle. Pero, claro, eso de las explicaciones era un formalismo al que Matt había renunciado hacía años con Canales.
El calé entró marcha atrás en la nave con tanta prisa que rozó el costado del Jaguar contra la pared. Asombrosamente, parecía no importarle y al bajarse, se mostraba muy nervioso. Había olvidado abrir el maletero y tuvo que volver a entrar en el coche para pulsar la tecla al lado del volante. Canales venía muy agitado, sudoroso, como jamás se habría dejado ver en público.
—Mira, Matt. Necesito que me guardes esto aquí unos días. Ya vendré por ello.
Cuando lo bajaron del coche, Matt pudo ver un paquete alargado, hecho con papel de embalar marrón, y atado con cordel. Era pesado, y pudieron colocarlo en un rincón a duras penas entre los dos.
—No lo abras ni le digas a nadie que te he traído nada. Guárdalo bien y que no se entere nadie.
—Pero ¿qué hago? ¿Quieres que lo esconda o qué?
—¡Guárdalo, joder! ¡Mételo en algún sitio donde nadie lo vea! Yo vengo por él mañana o pasado. Y que no lo vea nadie, Matt. Hazme el favor.
Montó en su Jaguar y se alejó a toda velocidad. Eso sí que formaba parte de lo habitual en él. Y Matt se decidió a dar a Canales el margen de confianza y de tiempo que se merecía: el suficiente para dar la curva y verle desaparecer por detrás de la nave, antes de volverse hacia el bulto para abrirlo.
El paquete no era perfecto ni el embalaje estaba protegido contra curiosos, con lo cual Matt tardó escasos segundos en desenvolverlo sin dañar irremediablemente el papel. Pudo ver una figura metálica, parecía de bronce, alrededor de un metro y medio, más o menos. Representaba una figura juvenil, en una postura agraciada, que recordaba claramente al Efebo de Antequera. Todavía estaba muy sucia y apenas se le veían pequeños espacios limpios de tierra u óxido. Umm. Restos arqueológicos. No era nada extraño que Canales anduviera con restos arqueológicos. Lo que le sorprendió a Matt era la prisa y el nerviosismo con que se condujo. Aquello debía ser un paquete gordo. Bien gordo. De sobra, Canales era archiconocido por tener, comprar, llevar, vender y hacer todo aquello que se pudiera hacer con restos arqueológicos desde siempre. No en vano tenía fama de gestionar una de las tiendas de antigüedades más conocidas de Andalucía. Su familia estaba en el ramo desde hacía varias décadas, con lo cual su patrimonio artístico y crematístico era proverbial. Y jamás Canales se había dado la menor prisa por esconder algo ni había derramado la más pequeña de las gotas de sudor por escamotear ningún paquete de los que él manejaba habitualmente. Madre mía, pensaba Matt. Canales se está haciendo viejo.
Hizo un intento de mover el paquete y tanteó cuál era el peso. Bueno, unos cuarenta kilos. Sin mucho cuidado lo arrastró hasta una de las paredes. Detrás de esa pared había un cuartucho de limpieza que Matt había agrandado hacía unos meses. Los paneles de madera que usaban para colocar por las calles programas del festival de blues, tapaban la entrada del cuarto. Además había colocado mamparas de madera para la insonorización general de la nave, así que el cuarto de limpieza apenas se veía, salvo que se supiera que estaba ahí. Además, desde su reciente divorcio, apenas lo utilizaba. Para poder hacerlo, cada vez que le daba por limpiar, tenía que apartar uno de esos paneles manualmente. Hasta allí arrastró como pudo la figura y la metió de pie, encima de un viejo amplificador que guardaba más por amor que por necesidad. Entonces cubrió la figura con una manta mugrienta. Al terminar de extender la manta para no dejar rincón a la vista, cerró la puerta mientras pensaba: “Un día de estos se la busca y me la busca a mí también.”
Más tarde, cuando se subía a su maltrecho Mercedes azul agua, se vio a sí mismo haciendo algo que siempre había querido hacer. Mirar a su alrededor y asegurarse, como en las películas policíacas, de que no había nadie en la calle. Mientras pasaba por delante de las naves de la Azucarera, todas iguales a un lado y a otro, imaginó las surrealistas tramas de Los Vengadores, la serie inglesa de los sesenta. O envuelto en una historia de perseguidos, como en Topaz o en Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock, o cualquiera de la películas de la Guerra Fría, de las que tenía una completa colección. Pero cuando hacía stop para incorporarse a la autovía, de vuelta en la realidad, vio por el espejo a dos hombres en moto salir de ninguna parte, que le adelantaron haciendo rugir de vueltas una potente y ligera Laverda.
Matt llevó el Mercedes hasta la gasolinera de los Dólmenes, donde se detuvo a comprar una bombona de butano. Cuando la estaba cargando en el maletero se pilló un dedo con la base de la botella y emprendió la retahíla más reconfortante de tacos e improperios que había podido articular: laostiaputaqueterremilparió. Era un préstamo de urgencia que había importado del argot taquero de allende los mares. Contagios del asistente que se había buscado, un platense de la provincia de Buenos Aires, ingeniero de sonido, con menos papeles que un coya del altiplano.
La retahíla no conjuró el dolor, ni la humillación mísera de recordar tarde, que ya no necesitaba butano en el estudio. Que eso era, antes del divorcio, lo que debía hacer en su casa cuando la última parte de la ducha era fría. En su nueva vivienda del polígono usaba un termo eléctrico, instalado por el bajo consumo de agua caliente presumible en un estudio blusero. Y aquello era indicio de que la eficacia teórica del calentador eléctrico estaba siendo superada de manera cotidiana e irremisible. En invierno habría que ducharse con agua fría, o no ducharse. O, claro estaba, comprar un calentador nuevo. Laostiaputaqueterremilparió. Y se guardó lo que el empleado de la gasolinera le había reintegrado por la compra frustrada, comiéndose —de paso— la sonrisilla socarrona del mismo, al recordarle que para llevarse una bombona llena, hay que traer la vacía. Laostiaputaqueterremilparió.
El dolor del dedo le llevó a pensar en los tirones de coleta que Canales le había dado. Y ahora, el misterioso paquete que había de guardar. No había muchas razones para aquel estado de nervios con que se había conducido, más que el que se estaba haciendo viejo y quisquilloso. O quizá… Tal vez había llegado aquello de lo que alguna vez le había hablado. ¿Sería eso?
Bien podría ser eso. Claro que sí. La única vez, la recontraúnica vez que Matt había visto a Canales emocionado, sentimental de verdad, fue una vez en Córdoba, hartos de amontillado, claro está, pero profundamente conmovido. Fue en esa ocasión cuando le había enseñado una foto en la que aparecía un hombre mayor, con una boina y sentado junto a una figura de bronce, en un jardín de Galicia. Canales aparecía junto a él, muy sonriente y muy joven. No había explicado gran cosa sobre quién era aquel anciano gallego, ni qué ciudad o lugar era aquel en que habían sacado la foto.
—Cuando este hombre lo quiera, mi historia va a cambiar. Y con mi historia, la de la ciudad.
No más que eso. Poco más que una redundancia sobre lo mismo, mostrando cómo la borrachera se hacía dueña de la situación, del léxico y de los músculos de articulación lingüística.
Por tanto, la única razón para ver a Canales perdiendo los guarros debía de ser lo que aquella foto mostraba. U ocultaba, más bien. ¿Qué sería aquello? Solamente se le ocurría una posibilidad para averiguarlo. Y debía aprovechar lo que pudiera para intentar sacar alguna tajada: ver a su acreedor tan nervioso, debía, por necesidad, ponerlo nervioso también a él. Así que no iba a quedar más remedio que preguntarle al Luis.
¿Cómo había venido a comprar una bombona? ¿Qué clase de cortocircuitos mentales estaba padeciendo ya para cometer esos errores? Divorciado, dolorido, endeudado. Cuántas des había últimamente en sus confesiones con el páter Antonio. Desconsolado, descorazonado, desmembrado, desorientado.
La única respuesta que le dieron apareció en una canción de Muddy Waters, que decía: Remember, son, the way to ruin is always down hill. También lo decía su madre. Al fracaso se va siempre cuesta abajo. Solo que con acento del Henchidero de Antequera.
El Mercedes azul agua
Plaza de San Sebastián
Antequera
1 de julio de 200_
La tienda del Gitanillo no abría hasta las diez y media, así que Matt pensó que lo mejor era ir a verlo al café de Chicón, donde desayunaba todas las mañanas rodeado de un grupo de opinantes. Política, actualidad, ferias, toros y cante. Luis casi no abría la boca durante sus desayunos, salvo para la pura ingesta de los churros o el mollete correspondiente. Y los opinantes hacían exégesis de sus gestos y degluciones como verdaderas diatribas cargadas de sentido y grave significado. Y pasaba su tiempo, dejando que así fuera, ya que lo único que tenía que decir, lo decía cantando.
—Hola, Luis.
El cantaor levantó la muñeca lo suficiente como para elevar la pesada cadena de oro que llevaba en ella y volver a dejarla caer haciendo el ruido necesario para dejar claro al oyente la verdadera calidad del metal.
—¿Qué haces, Matías? ¿Cómo se lleva el blu?
—Supongo que igual que tú llevas a todos estos a tu alrededor. Con rezinación y musho arte…
—¿Cómo llevas lo del tren ese del Blues?
Se refería al sueño. Montar un tren en Andalucía, que recorriese la geografía, para traer a bluseros de toda España y Europa a tocar aquí. Antequera Blues Express. Y todo en un documental para cines. Un sueño.
Media hora más tarde, Matt le entró a Luis con lo del posible viaje a Inglaterra, con las precauciones del caso. El Gitanillo escuchó la propuesta con educación y calma. Luego de un largo minuto de silencio, con las manos entrelazadas y tocándose la nariz con ambos pulgares, Luis dio respuesta a la proposición de Matt.
—Matías, yo soy cura de parroquia y no canto misa en el Vaticano. No sé cómo me irá en esos sitios tan lejos de lo nuestro.
El Luis le llamaba Matías, nada de Matt, para conservar lo cristiano de su nombre, en este mundo tan raro adicto a cosas de afuera. Y hablaba siempre sentencioso Luis, tal y como siempre le habían hablado a él todos los que le rodeaban, dando por sentado que a pocas palabras, los buenos entendedores asentían. Por tanto, Matt se temía que quería negarse en redondo al viaje y que Canales ya le había advertido sobre el asunto.
—Pero si yo ni hablo inglés, ni lo entiendo, ni ná, Matías. Qué pinto yo allá, ¿me lo quieres decir?
—Pues que el mundo da muchas vueltas, Luis. Hoy estás aquí y mañana arriba, Luis. Y esa gente son los que manejan el cotarro de la música. Hazme caso. Sabe Dios a quién podrías encontrarte allí. Ya sabes, estar en el sitio adecuado con el tío adecuado a la hora adecuada...
Luis no hacía más que menear la cabeza, pero no se sabía si lo que quería decir era que se negaba —fehacientemente— o que desconocía cómo deshacerse de Matt sin ofenderlo mucho.
—Luis —dijo Matt mientras se limpiaba las manos después del mollete con aceite—. Quiero hablarte de otra cosa ahora.
Luis le miraba con una sonrisilla condescendiente.
—Escúchame, tío. No. Lo que quiero es que veas una cosa.
Luis se volvió para mirarle directamente a los ojos, mostrando interés por cualquier tema que le alejara de la insistencia de Matías. Pero reconociendo el percal, como los viejos toreros miraban desde la barrera a un morlaco recién salido del chiquero.
—Sólo quiero que veas algo que tengo en el estudio.
—Me das miedo, Matías. Cuando me llevas allí y me enseñas las fotos del Tomate y el Camarón en tu estudio me ablandas —dijo Luis sin haberle retirado los ojos de encima a Matt por primera vez en el desayuno. Era pulcramente considerado el Luis.
—No. No son fotos lo que quiero que veas. Es otra cosa. Cuando puedas, me llamas y vengo a buscarte.