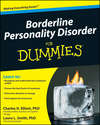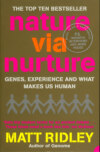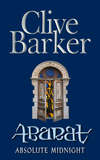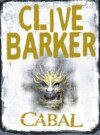Kitabı oku: «Días de magia, noches de guerra», sayfa 6
Segunda parte
Cosas desatendidas, cosas olvidadas
¡La Hora! ¡La Hora! ¡La Hora en punto!
El Munkee escupe y los matorrales se achican
¿Y qué ha sido del poder del Padre
Sino lágrimas y turbación?
¡La Hora! ¡La Hora! ¡La Hora en punto!
Madre está enfadada y la leche está pasada,
Pero ayer encontré una flor
Que cantaba Anunciación.
Y cuando las Horas se vuelven Día,
Y todos los Días hayan acabado,
¿No veremos —exacto, ni tú ni yo—
Lo dulce y brillante que será la luz
Que viene de nuestra Creación?
Canción del Totemix
Capítulo 1
Dirección norte
La luminosidad del Infinito Carnaval de Babilonium no iluminaba todos los rincones de la isla, según pudo descubrir Candy al poco tiempo.
El zethek la condujo hasta una pendiente suave, al otro lado de la cual las luces estridentes de la fastuosidad, los desfiles, los carruseles y la psicodelia daban paso repentinamente al azul neblinoso de la noche temprana. El estruendo de la multitud y de las montañas rusas y de los charlatanes de las atracciones de feria se hacía más remoto. Pronto solo una ocasional ráfaga de viento traía consigo un toque de ese estruendo a los oídos de Candy, y después de un rato, ni siquiera eso. Ahora todo lo que oía era el chirrido de las alas del zethek y el ocasional rechinar sin encanto de la dificultosa respiración de la criatura.
Debajo de ellos, el paisaje era poco más que un descampado de tierra rojiza con algunos árboles solitarios desperdigados, todos ellos larguiruchos y desnutridos, con sombras que se alargaban hacia el este. De vez en cuando veía alguna alquería, con un par de campos cultivados al lado, y ganado acomodándose después de su ordeñado vespertino.
Aunque, por supuesto, allí siempre era la hora del crepúsculo, ¿no? Las estrellas nocturnas siempre se alzaban por el este; las flores se abrían para saludar a la luna. Sería una Hora agradable en la que vivir, con el día prácticamente acabado pero sin que la noche hubiera empezado. Era diferente, pensó ella, en el Carnaval. Allí las luces le prestaban al cielo una luminosidad falsa, y el estrépito ahuyentaba la doliente quietud que ahora la rodeaba por completo. Quizá era por eso que las Seis en punto había sido la hora elegida para colocar la aparatosidad del Carnaval: era una forma de defenderse de la Hora en que todo se oscurece, una forma de retrasar la oscuridad con risas y juegos. Pero no podía posponerse para siempre. Cuanto más al norte viajaban, más largas eran las sombras, y el tono rojizo de la tierra se oscurecía con tonos morados y negros, a medida que la luz desaparecía de forma ininterrumpida del cielo.
Candy hizo todo lo que pudo por ser un pasajero poco exigente. No se movía mucho y mantuvo la boca cerrada. Su mayor temor era que el zethek se diera cuenta de que ya no había peligro de ser capturado, diera media vuelta y volviera a Gorgossium.
Pero de momento la bestia parecía satisfecha volando en dirección al norte. Incluso cuando dejaron la costa de Babilonium y empezaron a cruzar el estrecho que había entre las Seis y las Siete, no mostró ningún signo de querer dar la vuelta. Pero sí que descendió hasta el nivel del agua y le echó una ojeada, buscando, o eso pensó Candy, algún pez en el agua al que llevarse a la boca. Candy esperaba que no viera nada, porque si sumergía la cabeza en el agua era muy probable que ella se cayera de su espalda. Por suerte, la oscuridad que les rodeaba y el viento que hacía ondular la superficie del agua hacían que fuera difícil detectar ningún pez, y volaron por encima del estrecho nebuloso sin ningún incidente.
La isla de Scoriae era visible delante de ellos, con el magnífico y ominoso cono del Monte Galigali en su corazón. Conocía muy poco sobre esta Hora, aparte de los pocos hechos que había leído en el Almenak de Klepp.
Mencionaba, según podía recordar, que antiguamente había habido tres hermosas ciudades en la isla —Gosh, Mycassius y Divinium— y que una erupción del Monte Galigali las había destruido a las tres, sin dejar supervivientes, o eso creía recordar. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde esa erupción, pero podía ver que los caminos larvarios habían marcado la isla con grandes cicatrices negras y que no había germinado ninguna semilla en ellos ni se había construido ninguna casa desde que la roca líquida se hubiera enfriado.
Solo había un lugar, en el extremo oeste de la isla, donde la penumbra y la esterilidad se habían sosegado en cierto modo. Allí se había apilado un banco de niebla pálida y maleable, como si protegiera el lugar, y naciendo de esta nube de movimientos suaves había un bosque de árboles altos.
Debía de ser una especie exclusivamente abaratiana, dedujo Candy; no había árboles en el Más Allá —al menos ninguno del que le hubieran hablado en la escuela— que pudieran crecer saludablemente en un lugar en el que solo se veía la última luz del sol en el cielo. Quizá esos árboles no se alimentaban de rayos del sol, sino de la luz que desprendían la luna y las estrellas.
La fatiga, y quizá el hambre, estaban haciendo mella en las habilidades voladoras de Methis. Se balanceaba de un lado a otro mientras volaba, a veces tan violentamente que la punta de alguna de sus alas rozaba las crestas de las olas. Sus pies también labraban el agua en alguna ocasión y provocaban salpicaduras frías.
Candy decidió que era el momento de romper su silencio y ofrecer algunas palabras de ánimo.
—¡Vamos a conseguirlo! —le dijo—. Solo tenemos que llegar a la costa. No queda más de medio kilómetro.
Methis no contestó. Simplemente siguió volando, y su vuelo se hacía más errático con cada movimiento de sus alas.
Candy ahora podía oír las olas chocando contra la costa, y su visión de los árboles cubiertos de niebla se hacía más y más clara. Le pareció un lugar en el que reposaría su cabeza y dormiría un rato. Había perdido la cuenta del tiempo que hacía que no disfrutaba de un sueño largo y placentero.
Pero antes tenían que alcanzar la costa, y ahora con cada metro que avanzaban esa parecía una posibilidad cada vez más y más remota.
Methis se estaba esforzando mucho; su respiración era cruda y dolorosa.
—¡Podemos hacerlo! —le dijo Candy—. Te lo prometo…
Esta vez la criatura exhausta le respondió.
—¿Qué quieres decir con «podemos»? No veo que tú batas tus alas.
—Lo haría si tuviera alas que batir.
—Pero no las tienes, ¿no es así? Solo eres una carga.
Mientras hablaba, el oleaje creció delante de ellos y una criatura gigantesca —no un mantizaco, sino algo que parecía más una morsa rabiosa— surgió del agua. Sus fauces con dientes irregulares se cerraron de golpe a pocos centímetros del hocico de Methis, y después el monstruo volvió a sumergirse en el mar, alzando una gran pared de agua helada.
Se produjo un momento de pánico cuando Methis volaba cegado por la salpicadura del agua, y lo único que podía hacer Candy era agarrarse a él y esperar que todo fuera bien. Entonces sintió un fuerte viento contra su cara y se sacudió el agua de los ojos justo a tiempo para ver que Methis estaba subiendo abruptamente para eludir un segundo ataque. Ella se deslizó hacia abajo por su espalda húmeda y seguramente habría perdido su sujeción y se habría caído si él no se hubiera estabilizado de nuevo.
—¡Malditos gilleyants! —gritó.
—¡Sigue debajo de nosotros! —le advirtió Candy.
El gilleyant estaba emergiendo de nuevo, esta vez gruñendo mientras sacaba su volumen inmenso fuera del agua. Después volvió a caer con otra gran salpicadura.
—Bueno, no nos está alcanzando —dijo Methis.
El encuentro había otorgado algo de frescura al zethek. Voló en dirección a la isla, manteniendo su nueva elevación, al menos hasta que estuvieron tan cerca de la costa que el agua no tenía más que uno o dos metros de profundidad. Fue entonces cuando volvió a bajar e hizo un aterrizaje muy poco elegante sobre la arena mullida de color ámbar.
Permanecieron tumbados en la playa durante un rato, jadeando de alivio y cansancio. A los dientes de Candy no les llevó mucho tiempo empezar a castañetear. Los retozos del gilleyant la habían empapado hasta los huesos, y ahora el viento hacía que se congelara.
Se puso en pie, rodeándose con los brazos.
—Tengo que encontrar un fuego o voy a coger una neumonía.
Methis también se levantó, con una expresión tan abatida como siempre.
—Me atrevería a decir que ya no nos volveremos a ver después de esto —dijo—. Supongo que debería desearte suerte.
—Oh, bueno, eso está bien.
—Pero no lo haré. Me parece que no haces más que causar problemas, y cuanta más suerte tengas más problemas causarás.
—¿A quién?
—A bestias inocentes como yo —gruñó Methis.
—¡Inocentes! —dijo Candy—. Viniste a robar pescado, ¿recuerdas?
—¡Oh, basta ya con esta charla mojigata! Iba a robar unos pocos peces. ¡Qué gran problema! ¡Por eso me das por todos lados con tu magia, me ponéis en una jaula y me vendéis a un espectáculo de bichos raros, y después me haces llevarte en mi espalda! Bueno, ¿sabes qué? Te puedes congelar aquí por lo que a mí respecta. —Batió sus alas con fuerza, de forma deliberada, dirigiendo la corriente helada en dirección a Candy. Ella tembló.
—Que te diviertas —dijo con una sonrisa burlona—. Con suerte, quizá el Galigali explota. Eso te mantendrá caliente.
Candy tenía demasiado frío como para malgastar palabras en una respuesta. Simplemente miró al zethek batir las alas violentamente para alcanzar velocidad de despegue y después ascendió torpemente en el aire. Se tomó un momento para buscar la dirección a Gorgossium, después se dirigió hacia allí por encima del agua, permaneciendo cerca de las olas mientras iba con la esperanza, presuntamente, de localizar algún pez desafortunado.
En menos de un minuto, había desaparecido de su vista.
Capítulo 2
Oscuridad y anticipación
Al mismo tiempo que Methis regresaba a la Isla de Medianoche, una embarcación pequeña —una que ningún zethek atacaría, por mucha hambre que tuviera— zarpaba del Puerto Sombrío, en el lado este de Gorgossium. El navío era una barcaza funeraria, adornada maravillosamente de proa a popa con velas negras y plumaje de mirlo rodeando el lugar en que los fallecidos reposarían normalmente. Esa era una barcaza funeraria sin cuerpo, sin embargo.
Además de los ocho remeros que trabajaban para impulsar la embarcación a través de las aguas heladas a un ritmo muy poco fúnebre, había un pequeño contingente de soldados stitchlings, que estaban sentados alrededor del borde del navío, preparados para repeler a cualquier atacante. Eran la mejor de las tropas, cada uno de ellos estaba preparado para dar su vida por su amo. ¿Y quién era ese amo? El Señor de la Medianoche, por supuesto.
Estaba de pie, vestido con ropas voluminosas de seda quemada tres veces —la más negra y portentosa; la seda de todas las melancolías— y escudriñaba las aguas del Izabella desprovistas de toda luz mientras el navío aceleraba.
A parte de los soldados y los remeros, había dos acompañantes más en la embarcación, pero ninguno de ellos hablaba. Habían aprendido a no interrumpir a Christopher Carroña cuando estaba en medio de sus meditaciones.
Al final pareció dejar a un lado sus pensamientos y se volvió hacia los dos hombres que había llevado con él.
—Os estaréis preguntando a dónde nos dirigimos hoy —dijo.
Los hombres intercambiaron algunas miradas, pero no dijeron nada.
—Hablad. O uno o el otro.
Fue Mendelson Shape —cuyos antepasados habían estado al servicio de la dinastía Carroña durante generaciones— quien aventuró una respuesta.
—Yo he estado pensando, Señor —dijo con la mirada baja.
—¿Y ya has llegado a alguna conclusión?
—Creo que quizá vayamos camino de la Ciudad de Commexo. He oído un rumor sobre que Rojo Pixler está planeando un descenso a las zonas más profundas del Izabella para ver qué vive allí abajo.
—Yo he oído el mismo rumor —dijo Carroña, aún escudriñando las aguas oscuras—. Espía las profundidades y ha establecido contacto con las bestias que viven en las fosas oceánicas.
—Los Requiax —dijo Shape.
—Sí. ¿Cómo es que los conoces?
—Mi padre afirmaba que vio el cuerpo de uno de su especie, señor, arrastrado a la orilla cerca de la Cala de Fulgore. Era enorme, aunque estaba prácticamente devorado y podrido. Aun así… su ojo o el agujero en el que había estado… era tan grande que mi padre pudo haberse puesto de pie en su interior sin tocar la parte de arriba.
—Entonces nuestro señor Pixler deberá tener cuidado allí abajo —dijo Carroña sin apartar los ojos de las aguas negras—. O dejará al Niño de Commexo huérfano. —Se rió para sí ante ese pensamiento.
—¿Entonces no es allí adónde vamos? —dijo Shape.
—No. Allí no es adónde vamos —contestó Carroña, volviendo su atención hacia el otro pasajero que estaba con él en la barcaza funeraria. Su nombre era Leeman Vol, un hombre cuya reputación le precedía, igual que a Carroña. Y exactamente por la misma razón: verle significaba ser perseguido por él.
No había nada agradable ni bonito en Vol. No le gustaba demasiado la compañía de sus colegas bípedos y prefería disfrutar de la camaradería con insectos. Esto por sí solo le había hecho ganar algo de mala reputación entre las islas, en particular porque su rostro mostraba más de unos pocos suvenires de esa intimidad. Había perdido la nariz por culpa de una araña muchos años antes, después de que la criatura le inyectara su probóscide con una toxina tan poderosa que le había gangrenado la piel y el cartílago en pocos minutos agonizantes, dejando a Vol con dos agujeros repulsivos en mitad de la cara. Se había fabricado una nariz de piel, que disimulaba de forma efectiva la mutilación, pero seguía siendo el blanco de burlas y cuchicheos. Aunque la nariz no era la única razón por la que la gente hablaba de él. También había otros detalles de la apariencia y los hábitos personales de Vol que le hacían digno de consideración.
Había nacido, por ejemplo, no con una, sino con tres bocas, todas flanqueadas con dientes amarillentos que había afilado meticulosamente para convertirlos en agujas puntiagudas. Cuando hablaba, el sonido mezclado y entrelazado de las tres bocas era fantasmagórico. Se sabía que hombres adultos se habían tapado las orejas y habían abandonado la habitación llorando porque el sonido les traía a la mente sus pesadillas de infancia. Ni tampoco era esta segunda monstruosidad toda la vileza de la que podía alardear Vol. Había afirmado desde pequeño que conocía el lenguaje de los insectos y que sus tres bocas le permitían hablarlo.
En su pasión por su compañía, había convertido su cuerpo en un hotel viviente para miembros de esas especies. Estas pululaban por toda su anatomía sin ningún control ni censura: bajo su camisa, en sus pantalones y sobre su cuero cabelludo. Estaban por todas partes. Piojos miggis y moscas furgito, cucarachas threck y gusanos nudillo. A veces le mordían, en medio de sus guerras territoriales, y a menudo se introducían en su piel para poner sus huevos; pero así eran los pequeños inconvenientes que conllevaba ser el hogar de semejantes criaturas.
—¿Y bien, Vol? —dijo Carroña, viendo una fila de piojos miggis amarillos y blancos migrando por la cara de este—. ¿Adónde nos dirigimos? ¿Alguna idea?
—¿A las Pirámides de Xuxux, quizá? —dijo Vol, con sus tres bocas trabajando perfectamente al unísono para dar forma a las palabras.
Carroña sonrió tras las pesadillas que dibujaban círculos en su collar.
—Bien, Vol. Exacto. A las Pirámides de Xuxux. —Volvió su vista hacia Mendelson Shape—. ¿Comprendes ahora por qué te he invitado a unirte a mí?
El pobre Mendelson no contestó. Aparentemente el miedo se había apoderado de su lengua y la había sujetado contra su paladar.
—Después de todo —continuó Carroña—, no estaríamos aquí, preparándonos para entrar en las Pirámides, si no hubieras cruzado al Más Allá para recuperar la llave.
Deslizó su mano enguantada dentro de los pliegues de su ropa y sacó a la vista lentamente la llave que Shape había perseguido, junto con sus ladrones, John Fechorías y sus hermanos, a lo largo de la división que había entre la dimensión de Abarat y la del Mundo de los Humanos.
No había sido una persecución fácil. De hecho, Shape había acabado volviendo a Abarat siguiéndole los pasos a la chica a quien Fechorías le había dado la llave: Candy Quackenbush. No había sido él, finalmente, quien había recuperado la llave. Había sido el hechicero Kaspar Wolfswinkel, en cuyas manos Candy había caído más tarde. Pero Mendelson podía ver por la agradecida sonrisa en el rostro de su Amo y Señor que Carroña sabía que su sirviente le había hecho algún pequeño servicio a la causa de la Oscuridad con su persecución. Ahora Carroña tenía la llave otra vez. Y el pestillo de las Pirámides de Xuxux se abriría.
—Vaya… mirad eso —dijo Vol.
Las seis Pirámides estaban apareciendo entre las sombras de la Hora Nocturna, la más grande de las cuales era tan alta que se formaban nubes alrededor de su cima. La Hora en ese punto era de hecho la Una en punto de la mañana, y el cielo estaba completamente desprovisto de toda luz. El Mar del Izabella no, sin embargo. A medida que la barcaza funeraria se acercaba a la Gran Pirámide, su presencia (más exactamente, la presencia de su pasajero más poderoso) convocó en el casco un vasto número de criaturas diminutas, manchas de vida rudimentaria y sin inteligencia, que de algún modo eran atraídos por una gran fuerza como la de Carroña. Cada uno de ellos titilaba con su propio y pequeño brote de luminosidad, y quizá era el hecho de que les hubiera convertido en portadores de luz —mientras Carroña era el Príncipe de las Tinieblas y asfixiaba la luz— lo que les hacía prestarle tanta atención. Fuera cual fuera la razón de esa asombrosa asamblea, habían ido a ver la barcaza un número tan grande de ellos que proyectaban su fulgor desde dentro del agua. Y por si esto no fuera lo bastante extraño, surgió un estruendo de dentro de las Pirámides, uno que habría podido producir una orquesta de demonios, calentando para una obertura monstruosa.
—¿Ese sonido proviene realmente de las Pirámides? —preguntó Shape.
Carroña asintió.
—Pero son tumbas —dijo Shape—. Las familias reales fueron enterradas allí para su descanso.
—Y también sus esclavos y sus eunucos y sus caballos y sus gatos y sus serpientes sagradas y sus basiliscos.
—Y están muertos —dijo Shape—. Las serpientes y los eunucos y… lo que sea. Están todos muertos.
—Todos muertos y momificados —contestó Carroña.
—Entonces… ¿qué está causando ese sonido?
—Es una buena pregunta —dijo Carroña—. Y dado que lo podrás comprobar por ti mismo en unos minutos, no hay razón por la que no vayas a saber la respuesta. Piensa que los muertos son como flores.
—¿Flores?
—Sí. Lo que oyes es el ruido que hacen los insectos, atraídos por esas flores.
—¿Insectos? Seguro que un sonido tan alto, Señor, no lo harían unos insectos. —Shape soltó una risa entrecortada, como si pensara que se trataba de una broma—. De todos modos —continuó—, ¿qué les inspiraría a hacer semejante sonido?
—Explícaselo, Vol.
Vol sonrió y sonrió y sonrió.
—Hacen ese ruido porque pueden olernos —dijo—. Especialmente a ti, Shape.
—¿Por qué a mí?
—Presienten que se acerca tu hora. Se lamen los labios con expectación.
Shape empezó a ponerse desdeñoso.
—Los insectos no tienen labios —dijo.
—Dudo… —dijo Vol, acercándose a Shape— … que alguna vez te hayas acercado lo suficiente para verlo.
Las tres sonrisas amarillentas de Vol eran demasiado para Shape. Empujó al hombre con tanta fuerza que muchos de los insectos que vivían en su cráneo cayeron y se golpearon contra el agua. Vol soltó un sollozo de aflicción bastante sincero, se giró y se asomó por el borde de la barcaza, se inclinó hasta tocar el agua más cercana a las escaleras, alzando su plaga con sus brazos.
—¡Oh, no os ahoguéis, pequeñines! ¿Dónde estáis? Por favor, por favor, por favor, por favor, no os ahoguéis. —Soltó un gemido sordo, que se inició en sus entrañas y escaló por su penoso cuerpo hasta que escapó de su garganta en forma de aullido de rabia y tristeza—. ¡Se han ido! —gritó. Se giró hacia el asesino—. ¡Lo has hecho tú!
—¿Y? —dijo Shape—. ¿Qué pasa si lo he hecho? Eran piojos y gusanos.
—¡Eran mis niños! —gruñó Vol—. Mis niños.
Carroña levantó las manos.
—Silencio, caballeros. Podréis proseguir con vuestro debate cuando hayamos terminado nuestros asuntos aquí. ¿Me has oído, Vol? ¡Deja de enfurruñarte! Habrá otros piojos igual de adorables allí.
Dejando a los dos hombres mirándose el uno al otro, Carroña se adelantó hasta la proa de la barcaza. Durante su discusión, el estruendo nada melodioso de las Pirámides había cesado.
Las «abejas» —o lo que fuera que hubiera estado provocando ese sonido— se había callado para poder escuchar el intercambio de palabras entre Vol y Shape.
Ahora que los ocupantes de las Pirámides y sus visitantes guardaban silencio, todos ellos esperaban oír un sonido delator, todos ellos sabían que era solo cuestión de tiempo que se encontraran.
La barcaza pasó por el lado del tramo de escaleras de piedra que conducían a la Gran Pirámide. La embarcación chocó contra la roca y, sin esperar a que los stitchlings la aseguraran, Carroña bajó de cubierta y comenzó a ascender por las escaleras, dejando a Mendelson Shape y a Leeman Vol atrás, quienes tuvieron que apresurarse para seguirlo.