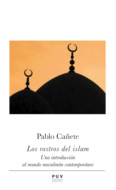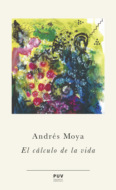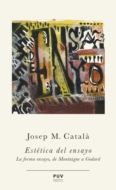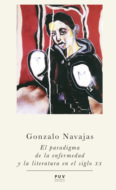Kitabı oku: «Disenso y melancolía», sayfa 6
Porque siete años antes (en enero de 1916) Ortega abandona la dirección del semanario España y se afianza en el subjetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, textualmente expresados en El Espectador (1916), frente al objetivismo y la aspiración colectiva previas, que siempre estuvieron amenazadas, en mi opinión, por el individualismo del filósofo. No en vano definirá Madariaga a Ortega como «el más subjetivista de los que intentamos objetivar España» (España, 1982: VI). El punto de vista individual se resuelve inconciliable con esa difusa revelación de un orden perfecto del que debía participar orgánica y colectivamente el conjunto de la población.13
Azaña resumirá el proceso de renuncia de Ortega en una perspicaz crítica anónima publicada precisamente en uno de los últimos números de España («Santos y señas», 23 de febrero de 1924). Azaña señala que la Liga de Educación Política, y con ella el proyecto de agitación reformista de la juventud intelectual, tuvo una vida muy efímera y sus miembros se dispersaron rápidamente. Mientras unos se integraban en los partidos tradicionales (incluido el Partido Reformista, visto el cambio ideológico de Melquíades Álvarez y su progresivo acercamiento a Romanones), otros (¿Ortega?) se retiraban de la arena política para contemplar los toros desde la barrera.
Indago en estas páginas los motivos de ese primer fiasco orteguiano, el de la objetivación de una democracia orgánica, en el que todas las partes, cada una en su ámbito, debían comulgar con un ideario común objetivado por los intelectuales. Lo hago a través de dos textos que definen el proyecto del joven Ortega y el análisis de su propia subjetividad: «Vieja y nueva política» y «Ensayo de estética a manera de prólogo», ambos de 1914. El primero se ocupa de la España vital, del espíritu nacional que debe plasmarse en Estado gracias a la interacción entre la minoría selecta (todavía no etiquetada como tal) y la masa. El segundo, de la revelación de la esencia del propio sujeto. En ambos casos hay un obstáculo difícilmente superable: la Restauración y la propia conciencia, definidas en términos similares. Los analizaré ambos a la luz de otra pareja de textos escritos por Unamuno en 1895: En torno al casticismo y Nuevo mundo.
No es difícil percibir en «Vieja y nueva política» y en En torno al casticismo la enésima ejemplificación de un proyecto intelectual utópico que trata de modificar una realidad, la realidad española en este caso, que considera corrompida. Y lo hace en nombre de ideas amplias, abstractas y complejas cuya plasmación se torna imposible. Una vez más, esa especie de ordenación ideal que el intelectual, reflexivo y desesperado por el desorden circundante, pretende forjar de manera concreta.
La reforma del país es una constante en la obra de Unamuno y de Ortega. Este último, en su primera gran conferencia, leída en El Sitio de Bilbao en 1910, «La pedagogía social como programa político», define la patria o bien como materia sensible que debe ser modelada, algo violentamente, por los jóvenes intelectuales-escultores a los que representaba Ortega, o bien como infante en el que educadores-políticos deben insuflar «lingüísticamente» el genuino espíritu nacional. Solo así podía generarse una democracia efectiva, un modelo de Estado orgánico y justo. En 1914 la masa ha sustituido a la patria terca o infantil. Ya no es simple materia sensible que debe ser modelada o transubstanciada por medio de la palabra, sino que incluye en su interior la no revelada esencia nacional que debe vertebrar el país. La función del intelectual (político y educador) sería la de evidenciar esa esencia, oprimida por el paralizante aparato de la Restauración, en la superficie; revelar lo que la masa solo puede sentir y constituir así el nuevo sistema político. La relación con En torno al casticismo es evidente. Unamuno ya planteaba allí, como glosa Krauel (2013), las dos alternativas: modelación lingüística del colectivo o revelación de la potencialidad nacional, entre las que oscila Ortega.
Las analogías con el bilbaíno no terminan aquí. También el análisis del sujeto individual que lleva a cabo Ortega en el «Ensayo de estética a manera de prólogo» puede leerse en relación con una breve novela del joven Unamuno: Nuevo mundo. En ambas se formaliza la oposición entre el ser interior o alma y conciencia o entendimiento, explicadas en términos similares a los utilizados por ambos autores para definir la diferencia, sea entre intrahistoria e historia o casta y casticismo, sea entre espíritu nacional y Restauración.
La pregunta es cómo fijar esas elusivas realidades interiores y existenciales, a nivel individual y colectivo, que son la clave de la historia de la melancolía. Unamuno y Ortega exploran entonces la posibilidad de revelar esa compleja esencia por medio de la cultura y el arte, lo que los sitúa a ambos en la línea de la estética idealista (Bürger, 1983) o teoría especulativa del arte (Schaeffer, 1992), inaugurada por Kant en la Crítica del juicio. El problema fundamental de esta línea de pensamiento es precisamente el precario equilibrio que establece este frágil Estado estético, la dificultad de mantener y transmitir el dinamismo, la vitalidad de la esencia, una vez ha sido revelada, fijada.14
«Vieja y nueva política» y En torno al casticismo: irreductibles nación y Estado
Convertido en líder generacional, Ortega habla en el Teatro de la Comedia. En un juego retórico curioso, dice sentirse obligado a encabezar la juventud intelectual: «Es menester que nuestra generación se preocupe con toda conciencia, premeditadamente del porvenir nacional. Es preciso, en suma, hacer una llamada enérgica a nuestra generación, y si no la llama quien tenga positivos títulos para llamarla, es forzoso que la llame cualquiera, por ejemplo, yo» (2007: 108). Ya activo, lidera al resto de jóvenes intelectuales, que deben «transmitir su entusiasmo, sus pensamientos, su solicitud, su coraje, sobre esas pobres grandes muchedumbres dolientes» (2007: 106). La acción del sujeto depurado, que podría remitir al sabio (Gelehrte) de Fichte, se presenta como solución al dolor, a la recurrente retórica regeneracionista del dolor, que oprime a las muchedumbres, depositarias del indefinible espíritu nacional (Santos Juliá, 1996 y 2002).15 Los jóvenes distinguidos deben ser los adalides de la nueva política, los encargados de conectar con «la realidad del subsuelo que viene a construir en cada época, en cada instante, la opinión verdadera e íntima de una parte de la sociedad» (2007: 107).
Realidad oculta, será revelada cuando se quiebre «la costra de opiniones muertas y sin dinamismo» (2007: 107), esto es, la España oficial, la Restauración, que oprime el espíritu nacional. En «Vieja y nueva política» la nación no es una idea maleable, sino una vitalidad que late en lo profundo de cada individuo y que debe traspasar la cáscara que la recubre. Porque «España no existe» ni existirá, había indicado Ortega en el borrador del prospecto de la Liga de Educación Política (1913), «sin un alma nacional, un espíritu colectivo que pueda llevar el nombre de patria» (2007: 233).
Hay dos planos introducidos sutilmente en el texto: uno material y otro espiritual. Es una dicotomía omnipresente en Ortega. Por un lado, la materia como elemento simbólicamente grosero, que en este caso podría asociarse tanto con la masa, todavía inerte, doliente, como con la asfixiante estructura del Estado. Lo empírico se describe como oprimido y como opresor. Frente a la materia, el espíritu, la España vital de la que participan todos, pero que solo los intelectuales, ya depurados de su yo empírico, y por lo tanto elevados sobre el resto de sus conciudadanos, pueden concretar. Dicotomía aplicable, pues, al cuerpo social, masa/ intelectual, y a la dupla Estado/nación.
Ortega reserva la palabra «espíritu» para la España vital. Al aplicar la dicotomía al universo político oficial utiliza términos diferentes, por ejemplo, «fantasmagórico», porque la Restauración es pura vacuidad que no oculta realidad trascendental alguna. Emplea además la palabra «esqueleto», que lo es de un organismo evaporado, privado de energía, de vida, por carecer de un proyecto sociopolítico, esto es, de espíritu. Lo oficial, lo fantasmagórico, que no lo espiritual, es la «patria de los padres», representada por los partidos políticos fantasmas, apoyados por la sombra de la prensa. Los gobernados, que no están ligados orgánicamente a la política, son parte fundamental para el funcionamiento de esa España oficial que está acabando de morir. Es esta la España de la Restauración, repleta de pomposos fantasmas, en la que solo es real el acto de imaginarla. Gira sobre dos polos: monarquía o república, debate sobre el modelo de Estado que Ortega reputa estéril, y se centra en atacar únicamente a los partidos dinásticos, carentes de proyecto.16
La estructura dual materia/espíritu está presente, pues, en la propia crítica a la Restauración, que deviene así esqueleto/fantasma, desprovisto aquel de materia y este de realidad trascendente, en una muestra más de la habilidad de Ortega, que nos permite vislumbrar su sistema de pensamiento y establecer dos niveles: la utopía, es decir, el proyectado país pleno, nación plasmada en un Estado (Gajic, 2000), frente a la plana realidad de la Restauración, todo ello sin salir del esquema cuerpo/alma. España, cadáver putrefacto en apariencia, alberga, sin embargo, un espíritu vital, según otra compleja metáfora del regeneracionismo.17
La solución se encuentra en el interior de los individuos, lugar donde reside el alma nacional que propiciará la creación de un Estado merecedor de llevar el nombre de patria (según escribía ya en el «Prospecto de la LEP»). Recuperando ideas de Maeztu, el problema no está en las masas, sino en la persistente incapacidad de las minorías para liderarlas, para introducir en ellas la voluntad de actuación política, y permitir así que aflore esa indefinible esencia sofocada por la España oficial: esqueleto sin carne, fantasma sin espíritu. La materia nacional alberga el espíritu nacional. Hay que objetivarlo, tornarlo consciente por medio del verbo, entendemos, que solo unos pocos dominan, esto es, la joven minoría selecta, y esa es la labor que reclama Ortega. Se establece en realidad así una diferencia insalvable entre la masa y la minoría selecta, que se define en este caso por la capacidad lingüística.
Se ha operado un cambio llamativo en las ideas de Ortega. En 1911, comunicó a Zulueta que la mano del país –léase la élite intelectual– debía empuñar firme el arma pasiva, la piedra, que era el pueblo. Ahondaba en una idea expuesta tres años antes: el pueblo, había dicho entonces, es lo inconsciente de cada nación, no sabe ni piensa; las élites son su entendimiento, su cerebro (Cabrero Blasco, 2012: 39). Esta idea, la del intelectual guiando al pueblo, formaba parte del acervo del regeneracionismo. La encontrábamos, entre otros, en Maeztu, en el que también percibimos una notable variación con el paso de los años. Fox (1967: 371-372) analizó los artículos escritos por el vitoriano a finales del siglo XIX. Entonces, los intelectuales debían crear el ideal colectivo para la masa, que estaría únicamente pendiente de satisfacer sus necesidades inmediatas y se dejaría arrastrar por un anarquismo ciego. 18
Años después, en «La revolución y los intelectuales», la formulación era muy distinta. Dibujaba entonces a la joven generación intelectual, llamada a liderar el país, como recia, disciplinada y capaz de generar en las masas, ya despiertas, una obediencia activa, no pasiva. El tono se había rebajado notablemente diez años después, por la mayor organización y el creciente poder de las clases bajas, aunque las ideas de Maeztu no han variado, la selecta minoría intelectual (obvio precedente de la de Ortega) debe encarrilar el impulso de la masa: el espíritu controlando a la materia.19
Ortega afronta en «Vieja y nueva política» un problema fundamental que va más allá del tópico regeneracionista sobre la España vital y la España oficial: cómo hacer visible sin paralizarla esa íntima y sentida verdad interior asimilable al espíritu, al infinito, en lo finito, como sistema concreto. La función del verdadero político (y remite ahora explícitamente a Fichte, que está en el corazón del pensamiento político romántico-idealista) «es desprenderse de los tópicos ambientes y sin virtud, de los motes viejos y, penetrando en el fondo del alma colectiva, tratar de sacar a la luz en fórmulas claras y evidentes esas opiniones inexpresadas, íntimas, de un grupo social, de una generación» (2007: 108). Debe hacer sensible y concreto lo que es ideal y abstracto, conciliar sensibilidad y trascendencia a nivel sociopolítico. Se revela fundamental el compromiso activo de los individuos distinguidos, y por eso señala Ortega que hay que licenciar los credos agónicos y afrontar el sentimiento colectivo para verbalizarlo, concretarlo, y guiar así a las masas hacia la luz.
El criticismo kantiano decretaba la existencia de dos niveles, uno accesible a la conciencia y al lenguaje, esto es, un nivel ligado a lo finito, y un segundo, preconsciente y prelingüístico, asociado a la infinitud y que el ser humano solo podía sentir (como ha explicado en detalle Frank [1997], «completando» el razonamiento de Kant). En Kant este aspecto es reconocible tanto en la Crítica de la razón pura (1781, 1787) como en la Crítica de la razón práctica (1788). Como principio existencial, figura como base elusiva de la conciencia en la primera, y al mismo tiempo fundamenta la libertad moral del individuo en la segunda. En Fichte evolucionará hasta situarse decididamente en el plano de la moral (Lacoue-Labarthe y Nancy, 1979). Esa infinitud es la base de la concepción excepcional de la humanidad (Schaeffer, 2007), que evitaba el mecanicismo, la anarquía y el ateísmo, de ahí su importancia a nivel individual (para preservar la dignidad del sujeto) y colectivo (como elemento de socialización libre y orgánica). Traducido al texto de Ortega, la pregunta sería cómo formular de manera clara y evidente las opiniones íntimas e inexpresadas; cómo plasmar en forma de Estado la vitalidad nacional. El instrumento que propone Kant para «cerrar» el sistema en su tercera Crítica, la del juicio (1790), es la conducta estética. El juicio estético permitiría la percepción del ser, la objetivación de la infinitud, experimentada en lo sensible, en lo fenoménico, gracias a la belleza, y serviría, además, ya en la tercera Crítica, como base de socialización libre.
Se trata de una idea clave en la filosofía idealista posterior, que hace hincapié en la función del arte, pienso en Schiller, muy influido también por Fichte (Cartas para la educación estética del hombre (1795), o bien, de manera más general, de la cultura, en Hegel (Filosofía del derecho, 1821), para constituir una sociedad integrada.
La mayoría de la gente, señala Ortega en esta línea, no puede formularse ese hondo sentir, enunciando la dicotomía que está en el corazón de la filosofía moderna desde el criticismo kantiano: cómo conciliar la razón, que es conciencia y lenguaje y se encuentra ligada a la representación de la necesidad (el mundo de las condiciones condicionadas), con el sentimiento del ser, que reside en el interior del individuo y es presupuesto por el juicio reflexivo en el exterior, que es prelógico y prelingüístico, inaprensible e inexpresable, pero está en la base de la propia excepcionalidad humana que lo liga a la infinitud y, consecuentemente, a su libertad.
Ahora bien, Ortega apunta todavía al lenguaje como medio de formular ese ser interior, pero no otorga función alguna a la conducta estética. Deja abierto el sistema que él mismo propone, pese a señalar la necesidad de concretar la abstracción, esto es, esas opiniones definidas certeramente como «inexpresas» e «íntimas» en «fórmulas claras y evidentes».
* * *
El modelo, insisto, no es nuevo, y remite a los conceptos de los que me ocupé en el capítulo anterior: melancolía y utopía. El melancólico, en este caso Ortega, sigue pensando que existe un modelo más coherente de organización social que ha sido ahogado por un modelo mecanicista y corrupto que oprime al colectivo. La función del intelectual será la de racionalizar u objetivar ese modelo. Se trata de la actualización de un problema recurrente desde el inicio de la modernidad, ligado a la interiorización de la subjetividad, la preponderancia de la razón instrumental y la desconexión de los individuos respecto a realidades o sistemas trascendentes.
Pensemos, por ejemplo, en la propuesta de Hobbes y en la respuesta de otros filósofos u hombres de letras como Rousseau o Fichte. Leviathan (1651) es una de las réplicas, seguramente la más pragmática y materialista, a la quiebra de la subjetividad interiorizada respecto a un orden trascendente. El filósofo escocés opone estado natural, caótico, y estado artificial, ordenado. En este último, la autonomía individual quedaba suspendida por estar voluntariamente cedida a un soberano, representante humano, no divino, que introducía la ley en la anarquía natural para generar un Estado. Leviatán es el resultado de ese proceso de enajenación de la libertad: un «autómata» con mayor fuerza y estatura que el hombre natural, al que debe organizar y defender dentro de un sistema que refleja a su modelo. El arte, explicita Hobbes, va más allá que la naturaleza al imitar y perfeccionar su obra más perfecta, el hombre:
For by Art is created LEVIATHAN called a COMMON-WEALTH, or STATE (in latine CIVITAS) which is but an Articiall Man; though of greater stature and strength than the Naturall, for whose protection and defence it was intended; and in which, the Soveraignity is an Artificiall Soul, as giving life and motion to the whole body; The Magistrates, and other Officers of Judicature and Execution, artificiall Joynts; Reward and Punishment (by which fastned to the state of Soveraignity, every joynt and member is moved to perform his duty) are the Nerves, that do the same in the Body Naturall; The Wealth and Riches of all the particular members, are the Strenght; Salus Populi (the peoples safety) its Businesse; Counsellors, by whom all things needful for it to know, are suggested unto it, are the Memory; Equity and Lawes, an artificiall Reason and Will; Concord, Health; Sedition, Sicknesse; and Civil war, Death. Lastly, the Pacts and Covenants, by which the parts of this Body Politique were at first made, set together, and united, resemble that Fiat, or the Let us make man, pronounced by God in the Creation (Hobbes, 2017: 7-8).
El contrato es suscrito por los individuos propietarios de su persona, cuya autonomía individual es cedida al monarca, a la ley, para que esta garantice la igualdad y proteja el intercambio entre las personas.20 El contrato se basaría, por tanto, no en la voluntad de cooperación, sino en el temor al otro y en la necesidad de llevar a cabo transacciones con seguridad. Los individuos modernos necesitan construir un nosotros abstracto que les permita preservar su aislamiento, su individualidad, aunque para ello deban renunciar a su libertad natural. Lo físico, lo emocional, lo pasional, dada la naturaleza del hombre en Hobbes, es por definición engañoso y temible. Una imagen que compartía el filósofo británico con un predecesor fundamental para su obra, Maquiavelo, y con un contemporáneo, Descartes.
Roto el vínculo con un orden trascendente, Hobbes descree de la bondad del ser humano, al que condena a lo biológico, al interés personal, a los apetitos más bajos, a la necesidad y a la causalidad, diríamos en términos kantianos. Esto es, a la satisfacción de una serie de impulsos puramente biológicos que incluyen la supervivencia, la reproducción y el placer, y que generan todo tipo de conflictos entre los seres humanos. Su concepción profundamente materialista y descreída de la naturaleza, definida en el capítulo XIII de la primera parte de su ensayo, parecía condenar al hombre a la oscuridad. En ese capítulo encontramos la descripción de la vida humana al margen de un estado civil: «during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre as is of every man, against every man» (2017: 102). En ese estado de continua lucha, carente de seguridad, no hay lugar para la industria, la navegación, la cultura, la arquitectura ni el conocimiento, enumera confusamente Hobbes, sino solo para el miedo y la lucha continuas; y cierra con una célebre definición: «And the life of man, poore, solitary, nasty, brutish, and short» (2017: 103).
Frente a este panorama se hacía necesario el Estado, casi una utopía de concordia artificial. Porque el Leviatán no está tan lejos, en realidad, de los discursos utópicos de los siglos XVI y XVII, desde Thomas More hasta Robert Burton, que tratan de ofrecer una alternativa a un mundo que parece haber perdido todo sentido. La de Hobbes era, por tanto, una de las posibles respuestas a la pérdida de sentido onto-teológico de la realidad una vez se había producido la interiorización completa del sujeto, y había quedado este reducido al relativismo epistemológico y moral.
Sin embargo, es fundamental notar que hubo propuestas alternativas a la de Hobbes en la modernidad, y me parecen relevantes porque parten en realidad de una base similar a la que también se acogerá Ortega. Dichas propuestas desconfiaban igualmente de la relación entre el sujeto y la naturaleza, una vez se había consumado la interiorización de la subjetividad y el melancólico, normalmente humanista, se había vuelto incapaz de percibir un orden más allá que el dictado por su propia conciencia. El control del cuerpo se hacía necesario para ver con claridad, al menos, en el espejo de la mente. Pocos renunciaron a la existencia de un orden exterior, y todavía menos descreyeron por entonces de la existencia del alma individual conectado con él. Era necesario buscar, por lo tanto, puntos de unión entre ambos presupuestos que impidieran la condena del hombre a la simple biología y la razón instrumental. Borrar, como parecía hacer Hobbes, el anhelo de un orden ontoteológico conllevaba demasiados peligros: ateísmo, anarquía o mecanicismo.
Otros autores decidieron presuponer, casi dogmáticamente, una moral universal inscrita en todos los seres humanos, y basada todavía en un orden exterior, un «logos óntico» (Taylor, 1989). Idealmente esos modelos alternativos harían innecesaria la existencia de la ley artificial a la que apelaba una vez que los seres humanos hubieran alcanzado o comprendido ese supuesto código compartido de conducta de origen trascendental. Si para Hobbes la ley era necesaria a causa de la peligrosa naturaleza humana, materialista, para autores como Rousseau, Fichte o Schiller la ley dejaría de ser necesaria en cuanto los seres humanos accedieran racionalmente a un código moral compartido que en realidad llevaban inscrito de manera inmanente en su naturaleza.
Rousseau, por ejemplo, en Le Contrat social (1750), subvertía el razonamiento de Hobbes al afirmar que el Estado-máquina, lejos de salvar a los individuos del caos y la anarquía natural, quebraba los lazos «míticos» que unían al hombre y la naturaleza y los dotaban a ambos de dignidad y autonomía. Garantes últimos de su libertad, de su finalidad más allá de un sistema de reglas, eran los lazos naturales los que procuraban relaciones igualitarias entre los individuos, regidas por una voluntad común. Para Rousseau es la propia libertad, la autonomía, de los individuos, del conjunto de los individuos, lo que garantiza la seguridad. Lanza la idea de un Estado-organismo como modelo más saludable, como ya había hecho Shaftesbury, por cierto.21 Libertad fruto de la relación del ser humano con la naturaleza, ambos en su doble condición: causal, como medio para la perpetuación, y final, como entes autónomos, garantía de la supervivencia del colectivo y la dignidad del individuo. El resultado metafórico en Rousseau vuelve a ser un cuerpo, pero un cuerpo orgánico, en el que cada individuo representa a la totalidad, de manera que no se puede herir a uno solo de sus miembros sin enfrentarse al conjunto. La seguridad proviene de la unión orgánica de todos los seres que lo integran.
Varias décadas después, Fichte, en El fundamento del derecho natural (1796), propuso que el estado natural del hombre es un estado social cuyo carácter vinculante intersubjetivo se basa en una conciliación sintética de la voluntad privada y la pública, la libertad individual puesta al servicio de la libertad del conjunto, presuponiendo siempre, insisto, el hecho de que existe un orden trascendente, una finalidad, tanto para el individuo como para la naturaleza, que escapa a la simple determinación, a la causalidad, a lo puramente biológico. La razón práctica, que dictaba la libertad del hombre por su capacidad de anular sus instintos, que lo sujetan, al fin y al cabo, al determinismo y la causalidad, está en la base del acuerdo voluntario y racional entre los individuos para formar un Estado, frente a su suspensión, si se cede al Estado máquina, basado en un pacto temeroso.
Fichte opone precisamente libertad y legalidad. La legalidad como sistema mecánico de gratificaciones y castigos sustituye a la libertad individual, teniendo siempre en cuenta que la libertad está basada en el sistema, más elevado, de los hiperbienes, inscrito en el organismo humano merced al imperativo categórico kantiano. Un sistema legal, externo, suspende la libertad y puede contravenir violentamente la interioridad del individuo, que es donde reside la condición de finalidad que da sentido a sus actos. La oposición que subyace opone causalidad y finalidad, la primera basada en un sistema fáctico, jurídico-legal, y la segunda en un presupuesto que descansa en última instancia en la excepcionalidad humana.
La meta, para Fichte, no será regresar al estado natural, sino sistematizar el Vernunftinstinkt («instinto racional» o «razón instintiva»). Fichte plasmará, en Los caracteres de la edad contemporánea (1806), la evolución ideal de la humanidad desde ese estado de inocencia de la especie humana hasta el estado de la acabada justificación y por medio de la razón y la cultura.22 La clave era transformar el ciego instinto de justicia natural en un código fundamentado, asumido y respetado por todos: convertir en deber la inclinación natural de cada individuo. Porque el estado natural de inocencia, el de la razón instintiva, es inferior, a todas luces, al de la razón consciente. Según ese proceso evolutivo de la humanidad en cinco etapas que propondrá Fichte en 1806, en la segunda etapa la razón natural o instintiva (que impera en la primera) quedó suspendida y se instituyó un sistema legal, que terminó siendo mecánicamente coactivo y perdió de vista la naturaleza libre del hombre, esto es, la naturaleza que unía instintivamente libertad y bien. Esta segunda etapa, la del pecado incipiente, generaría la tercera, la actual para Fichte, la del pecado cumplido. A partir de la cuarta etapa, el hombre alcanzará racionalmente la libertad, que en el primer estadio era únicamente instintiva.
Y aquí entra una figuración imprescindible del protointelectual, que ya presenté en el capítulo anterior: el sabio. Gelehrte es la palabra que utiliza Fichte a partir de 1794: Algunas lecciones sobre el destino del sabio. El sabio debe transmitir sus valores al conjunto. Valores ya presentes en el estadio natural, pero que deben ser necesariamente racionalizados, tornados conscientes. El resto debe aceptarlos por convicción, con miras a la creación de una sociedad orgánicamente regida por el colectivo, y que haga superfluo todo gobierno exterior a la razón de la que todos participan. Es decir, una sociedad en la que ley sea superflua.
En todo caso, el (proto)intelectual jugaba un papel fundamental en ese modelo, bien visible ya en la figura del sabio fichteano y también en la del poeta/educador de Schiller, esgrimido en 1795, en las Cartas sobre la educación estética del hombre. Es la figura que debe transmitir al colectivo esa idea de finalidad, ese proyecto de sociedad orgánica del que todos participen libremente, no solo como piezas ensambladas que obedecen a leyes que no entienden, pero por las que se sienten protegidos. Será una figura clave para la transmisión cultural de valores que debían plasmarse en un Estado. El sabio/legislador/educador, que ya estaba racionalmente purificado de su yo empírico, en términos de Fichte (1794), y había alcanzado un estadio superior de madurez, debía guiar al resto.
Las concomitancias entre el modelo de Fichte y el de Ortega son palmarias. El sabio, el intelectual, individuo ya depurado, debe encargarse de racionalizar esa moral instintiva ya presente en el pueblo para generar una sociedad libre y digna. La cultura es la herramienta necesaria en este proceso, porque ofrece en imágenes concretas y accesibles, es decir pedagógicas, esos valores abstractos que la masa, infantilizada, no puede formularse cabalmente. El resultado del proceso sería una sociedad justa y que haría incluso innecesario el sistema opresivo y corrupto que gobernaba al colectivo.
* * *
En el propio ámbito nacional de la época, la diferencia entre la «España oficial» y la «España vital», es decir, sistema coactivo y utopía, que Ortega propone en «Vieja y nueva política», cuenta con diversos antecedentes, pero resulta llamativa su relación con las distinciones unamunianas entre historia e intrahistoria y casta y casticismo. Pese a los esfuerzos de Ortega, reconocibles en «Vieja y nueva política», por distinguirse de la versión coetánea del escritor bilbaíno, parece comulgar de pleno con las ideas del joven Unamuno. Ahora bien, los ensayos recogidos en En torno al casticismo (1895) muestran una línea coherente de desarrollo hacia la conducta estética, en concreto hacia lo literario, como intento de objetivar el espíritu nacional, mientras que el Ortega excesivamente depurado de lo sensible de «Vieja y nueva política» se conforma con aludir a un término como cultura para objetivar la España vital.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.