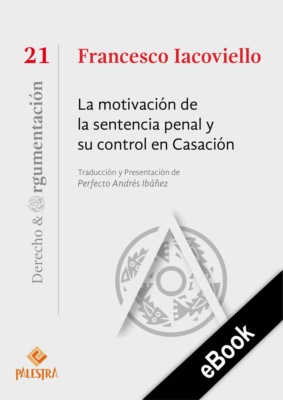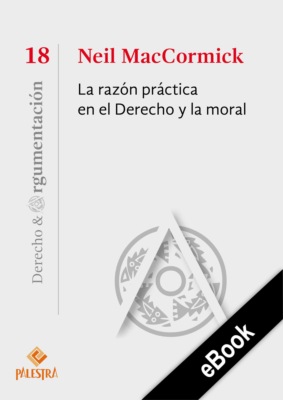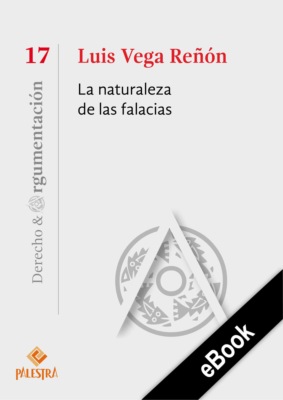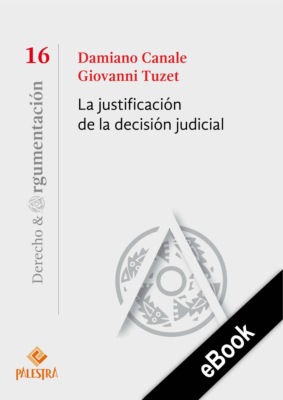Sayfa sayısı 696 sayfa
0+

Kitap hakkında
Las falacias son un fruto natural de nuestras interacciones discursivas. A juzgar por su mala prensa y su uso impenitente representan una especie de parásitos dañinos y afincados tanto en conversaciones privadas como en informaciones, deliberaciones y debates públicos. Vienen siendo también un asunto principal de la teoría de la argumentación desde su lejana fundación aristotélica hasta nuestros días. Pero, por cierto, combatirlas no constituye la razón de ser de la Lógica o, para el caso, del estudio de la argumentación.
El replanteamiento de las falacias resulta obligado por varios motivos. Este libro trata de responder a estas demandas sobre la base de una concepción comprensiva y holística del discurso falaz, fundada en lo que filosóficamente cabe considerar su naturaleza. La empresa es arri esgada y tiene visos de paradójica pues aspira a dar una idea global y relativamente unitaria de una naturaleza que no es simple ni es única, sino compleja y susceptible.
LUIS VEGA REÑÓN es Doctor en Filosofía por la UCM y catedrático emérito de la UNED (España).Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cambridge (Reino Unido), UNAM y UAM (México) Universidad de Córdoba y UBA (Argentina), Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la República de Montevideo, Universidad Diego Portales (Chile), entre otras. Fundador y director de la revista digital Revista Iberoamericana de Argumentación, así como responsable de programas y cursos de argumentación en estudios de máster y posgrado. Entre sus publicaciones sobre historia y teoría de la argumentación destacan La trama de la demostración (1999), Si de argumentar se trata (2003), Compendio de lógica, argumentación y retórica (coed. Paula Olmos) (2011), La fauna de las falacias, (2013), cuya edición actualizada y aumentada corresponde al presente volumen, Introducción a la teoría de la argumentación (2015), Lógica para ciudadanos (2017) y La argumentación en la historia (2019).