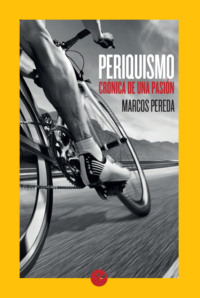Kitabı oku: «Periquismo», sayfa 2
El tema empieza en plan histórico. En el prólogo gana un holandés, Bert Oosterbosch, vistiendo el primer maillot amarillo. Este buen rodador fallecerá apenas cuatro años después. Un infarto. Mientras dormía. En la misma época se producen otras muertes en circunstancias parecidas. Eran principios de los noventa y entre el pelotón y algunos periodistas se empiezan a susurrar tres letras en voz baja. E P O. Dicen que si lo de Bert fue por eso. Que si los otros también. Que espesa tanto la sangre que puedes quedarte en el sitio mientras duermes. Que a veces algunos han tenido que ponerse a hacer gimnasia en su casa, asustados ante la posibilidad de ver sus arterias obstruidas por el veneno. Que es mortal. Que es genial. Que es increíble. Que debes probarlo. Que tienes que tomarlo.
El ciclismo entraba, poco a poco, en espacios oscuros.
Con todo, en 1985 aún todos éramos inocentes, los noventa quedaban muy lejos y el mundo era mejor. Al menos, con preocupaciones menores. La única pena era que aquel grandullón había dejado sin maillot amarillo a un navarro, uno también enorme y que parecía pasado de peso, que fue segundo en su debut en la ronda. En la tercera etapa, ese chico encontraría su recompensa, con Oosterbosch quedado en terreno rompepiernas antes de Orense y el amarillo descansando sobre sus espaldas. El mozo en cuestión, que corría para el Reynolds huérfano de Delgado, se apellidaba Indurain. El nombre aparecía en muchos sitios como Mikel.
La relación de Indurain con la Vuelta a España siempre fue tortuosa. Porque comenzó bien, con ese hito que le transformó en el líder más joven de toda la historia de la ronda. Un puesto en la general que mantuvo cuatro jornadas, y que sería, a la postre, su mejor recuerdo de esta carrera. No había cumplido los veintiún años y era una promesa que nadie veía, eso no, como futuro vencedor de grandes rondas. Quizá sí clasicómano, buen corredor, puede que campeón. Pero el Tour… no, aquello era para otros. No había cumplido veintiún años y jamás volvería a ser primero en la Vuelta a España, y nunca ganaría una etapa, y no estaría en disposición de vencer en la ronda, y allí se caería en 1989, y decepcionaría en el 90, y se retiraría del ciclismo en el 96, camino de los Lagos. Amor juvenil, y odio para siempre. Eso fue la Vuelta para Indurain.
Y de entre todos los lugares malditos que tuvo para él la geografía española, el peor fue Covadonga. Los Lagos. Allí perdería siempre sus opciones, allí, sin llegar siquiera a la primera rampa, se bajó de la bici en un triste septiembre de once años después. Y allí, de forma totalmente predecible, abandonó su puesto en la general en 1985, dejando el maillot amarillo a…
¿Querían simbolismo?
Sí, Pedro Delgado.
Porque si lo de Indurain con Covadonga es un amor no correspondido, lo de Delgado tiene más de vodevil de provincias, con episodios épicos y otros cómicos, con momentos de bochorno y sufrimientos que surgen cuando uno menos se lo espera. «Jamás supe qué me iban a deparar los Lagos hasta haber empezado la ascensión», dijo un día Pedro. Pues bien, en 1985 tocó gloria.
Junto al lago de la Ercina, Indurain pierde una minutada, Delgado se impone, accede al liderato y además tiene a su compañero Cabestany como segundo en la general. Jornada ideal para su equipo, que funciona a la perfección. Los dos jóvenes se abrazan en meta, dan entrevistas juntos, todo son sonrisas, buenas palabras. Pese a ello, la Vuelta está lejos de quedar sentenciada, porque los Lagos han sido menos decisivos que nunca hasta entonces y siete ciclistas entraron en menos de medio minuto. Las espadas quedan en alto, pero Delgado, el ciclista que copa portadas en los periódicos, está mejor situado que ningún otro.
Y, al día siguiente, su némesis. El momento fatídico. El final inesperado.
Una etapa durísima, con recorrido quebrado y engañoso por Cantabria. En mitad de la trilogía que componen las llamadas tres colladas (La Hoz, Ozalba y Carmona), a Perico se le cruza un cable y salta tras una escapada intrascendente protagonizada por el francés Simon. Nadie entiende el movimiento del líder, que se muestra más nervioso que nunca. Y la tragedia llega subiendo el interminable puerto de Palombera, una preciosa carretera que serpentea juguetona por las fuentes del Saja en mitad de un bosque de robles y hayas, hasta desembocar en brañas peladas de nieblas eternas. Allí, donde Ocaña regaló su última gran actuación en la Vuelta con un ataque de rabia y dolor en 1976, Pedro Delgado entrega todas sus opciones de victoria. Empieza a ir cada vez más y más despacio, pierde de vista al pelotón de los buenos, consigue rehacerse en la parte alta, donde las nubes son algodones acariciando el rostro de los ciclistas. Pero en el descenso hasta la base de Alto Campoo, última subida del día, el segoviano empieza a vomitar. Algo le ha sentado mal. Los nervios, los esfuerzos, la responsabilidad, quizá. Su estómago se vacía, igual que sus piernas, y pronto pierde comba en las sostenidas rampas que llevan hasta la estación de esquí de Brañavieja. En meta se deja casi cuatro minutos con los primeros. Quien el día anterior triunfó en Covadonga entra hoy, en Alto Campoo, en 34.ª posición de la etapa.
El hundimiento. Pero no la debacle, porque su compañero Peio Ruiz Cabestany aguanta las acometidas de los colombianos, del peleón Millar, y logra heredar la prenda que deja el segoviano. A partir de ahora el puesto de Perico será, deberá ser, el de gregario de lujo. La sonrisa es, en ese momento, de Peio, que atiende a los medios exultante. La nueva esperanza, tan simpático, tan ingenioso. Perico, en silencio, rumia su debilidad. Y avisa. «Si tengo que ayudar a Peio lo haré, pero yo todavía aspiro a ganar la Vuelta.» Días de vino y rosas en el Orbea, mientras se va fraguando, poco a poco, el descontrol.
Porque Delgado no está dispuesto a trabajar, o, al menos, no a cualquier precio, no si eso supone eliminar sus (pocas) opciones de victoria. Y lo demuestra en la primera ocasión que tiene, en el ascenso a Panticosa, allí donde Hinault sufría como un perro un par de años antes. En esa subida, sólo dos días después de su hundimiento de Alto Campoo, Delgado ataca. Un latigazo fuerte, seco, que le sirve para dejar atrás al grupo de favoritos. El problema es que ese movimiento aísla a su compañero Cabestany, el maillot amarillo, que se siente traicionado. En meta, apenas segundos de ventaja para Pedro, cruce de declaraciones ante los periodistas y la sensación de que aún queda mucha Vuelta… dentro y fuera de la carretera.
Las etapas se suceden, con cambio de líder incluido, ya que el escocés Robert Millar se hace con el maillot amarillo en Tremp, después de un golpe de mano auspiciado por varios equipos que coge por sorpresa, y en un mal momento, a los ciclistas del Orbea.
Millar es un ciclista sólido, el mismo que venció en Luchon aquel día en que a Pedro se le ocurrió ser un loco por los Pirineos. Un tipo introvertido, tan extremadamente educado como deliciosamente distante. Pero, digámoslo ya, una rara avis en aquella España de 1985 que todavía no había entrado en Europa y veía la modernidad como algo ajeno, lejano y, sí, antinatural.
Millar era pequeñito, vestía a la última moda, tenía rasgos afilados, mirada inteligente y llevaba siempre perfecta su melena, a veces lisa y a veces rizada. Con ese toque de aparente abandono que en realidad esconde una absoluta coquetería. Muy brit, claro. Además, se había hecho vegetariano, dicen que leía en las carreras (un ciclista leyendo…) y, suprema ignominia, llevaba pendiente. Hoy, cuando los deportistas esconden las orejas con aros de todos los colores y se pintan el cuerpo con cientos de tatuajes que no dudan en exhibir cuando tienen la más mínima ocasión (o sin tenerla), nos puede parecer normal, pero en aquel tiempo era toda una revolución. Que no fue, claro, bien vista por el resto de compañeros, y mucho menos por la afición de la Vuelta. «Españoles, valientes, que no gane el del pendiente.» Si a eso sumamos que Millar era el extranjero que se oponía a la tan ansiada victoria «de los nuestros»… el caldo de cultivo para una etapa llena de conspiranoia estaba dispuesto…
Y llegaría.
Años después, Robert Millar se convirtió en una leyenda. Desaparecido para casi todos, colaboraba regularmente con diversas publicaciones de ciclismo, pero nadie parecía saber dónde vivía. Esquivaba a los reporteros y mantenía una vida que podríamos llamar de perfil bajo. Hasta que un investigador menos educado que los demás, llamado Charles Lavery, lanzó el rumor de que se había cambiado de sexo, se hacía llamar Philippa York y vivía con su novia totalmente aislado del resto del mundo. Acompañaba esta información, que apareció en el diario británico Daily Mail, con unas fotografías donde Millar se mostraba con un aspecto femenino. Nadie confirmó los datos, y el mismo Millar se volvió todavía más esquivo. En su magnífica biografía sobre el personaje, Richard Moore cuenta las dificultades que tuvo para contactar con el escocés, y cómo este último episodio seguramente no ayudó a que su carácter retraído mejorase. Lo cierto es que Millar sí que hizo algunas apariciones, desmintiendo, al parecer, la información de Lavery. Lo mismo daba, hombre o mujer (qué importa), la intromisión en su vida privada había sido brutal y, sí, deshonesta. Una violación absoluta de su intimidad. Hoy en día, Millar sigue acreditado como articulista en prestigiosas publicaciones en inglés (firmando, por si hace falta decirlo, con su nombre, y no con el de Philippa York), pero su actitud continúa siendo poco abierta. No hay entrevistas, no hay declaraciones directas, no hay actos oficiales. Nada. El ciclista que fue un misterio sigue siendo un enigma, y eso es lo que hace, seguramente, más atractiva su figura.
Un último apunte, que quizá ayude a comprender el clima al que se tuvo que enfrentar Millar en la Vuelta a España. Años después, cuando el rumor sobre el cambio de sexo de Millar se había hecho general en el mundillo ciclista, Álvaro Pino dejó para la historia unas desafortunadas declaraciones que, seguramente, le retrataban a él más que a ningún otro, pero que también pueden hablarnos de un momento, de una idea, de un tono. Decía el gallego: «A Robert Millar no le quedó otra opción que cortarse los huevos después de perder una Vuelta con Perico y otra conmigo»…
Verdad o no lo de la operación, Millar era ya un personaje difícil dentro del tradicional y machista mundo del ciclismo, donde las cosas se hacen a las bravas, por cojones, y la educación superior brillaba en aquel momento (y aún lo hace en ocasiones) por su ausencia. Alguien tímido y huidizo. Alguien que no es, claro, uno de los nuestros y que, además, va a ganar a uno de los nuestros. Y eso sí que no puede ser…
Porque realmente Millar va a vencer en la Vuelta de 1985. Y lo va a hacer a lo grande. Mantiene el amarillo en la decisiva contrarreloj del penúltimo día, donde Peio impone su potencia, pero no puede hacer frente a la desventaja que llevaba con el líder y, sobre todo, al infortunio en forma de dos cambios de bicicleta. Tampoco asalta el cielo el colombiano del Zor Pacho Rodríguez, que se queda únicamente a diez segundos de tocar el liderato. Un año después de ver cómo Alberto Fernández perdía una Vuelta por seis segundos, otro pupilo de Javier Mínguez, esta vez colombiano, va a tener que soportar un trago similar.
O no. Porque queda la penúltima etapa, la de la sierra madrileña, esa que nunca había decidido nada, a juicio de los periodistas. Terreno quebrado, duro, atravesando Morcuera, Cotos y Guadarrama. La última esperanza de acorralar al escocés. Pacho Rodríguez a diez segundos, apenas un suspiro, un pinchazo, un momento de flaqueza. Peio Ruiz Cabestany, espléndido durante toda la carrera, a un minuto y quince segundos. «Me da lo mismo ser el tercero que el vigesimotercero», decía el ciclista del Orbea, valiente, prometiendo guerra. Y detrás Gorospe, Dietzen, Delgado.
¿Delgado?
Sí, porque el antiguo líder de la carrera, el hombre del contrato más alto del ciclismo español, el que estaba predestinado a vencer en esa Vuelta, se movía ahora en una anodina sexta posición, a seis minutos y trece segundos del líder. ¿Pacho? Puede ser. ¿Peio? Más difícil, pero, por qué no… ¿Perico? Imposible. La de 1985 no iba a ser su primera victoria en la Vuelta Ciclista a España. Tendría que esperar.
Pero algo ocurrió. Como siempre pasa con Delgado. Cuando tiene todo de cara, la situación se vuelve en su contra. Cuando ha perdido cualquier atisbo de esperanza, aparece una luz al final del túnel. Es su magia, eso que le hace distinto y que le convertirá en fenómeno de masas. Es, fue, en este 1985, una de las etapas más memorables, recordadas y polémicas de toda la historia del ciclismo.
Los hechos, fríos, desapasionados. La jornada amanece umbría, húmeda, con aguanieve en la cima de los altos y niebla, mucha niebla, en los descensos. Bajas temperaturas y lluvia, vaho que se escapa de las bocas de los ciclistas. Condiciones ideales para llamar, en voz bajita, a la épica.
Lejos, muy lejos de meta, empiezan a pasar cosas. Subiendo la Morcuera Peio Ruiz Cabestany tiene problemas y se descuelga de sus dos grandes rivales. Su rostro se congestiona, su pedalada, hasta ese momento dulce, amenaza con romperse. Será Perico Delgado quien de manera voluntaria se deje caer y ayude a reincorporarse a su compañero. El rol del segoviano ese día parece claro… auxiliar a Peio en lo que necesite y, si puede, aprovechar la falta de vigilancia que le regalan sus seis minutos de desventaja para triunfar en su tierra.
Porque la etapa termina en las destilerías de la marca DYC, allí donde todo huele a whisky, donde el aire está untoso de alcohol. Qué mejor lugar para que un escocés, Millar, se convierta en el primer corredor británico que gana una Gran Vuelta.
El siguiente puerto es el de Cotos, que se sube por la vertiente norte antes de descender en dirección a la Comunidad de Madrid. Y allí empiezan a pasar cosas, algunas más extrañas que otras. Por de pronto, la carrera se rompe, los corredores empiezan a repartirse en mil y un grupitos, quedando delante solamente los más fuertes. Además, a unos kilómetros de la cima, Millar pincha. El líder se detiene, cambia de bicicleta, parte a la captura de quienes le preceden. Es una posición complicada, dado que si no logra conectar antes de la cima podría verse en problemas. Así que Millar se exprime, quizá demasiado, y logra cazar unos metros antes de entrar en el llano que separa Cotos de Navacerrada. Él no lo sabe, pero en ese momento el hombre que le va a arrebatar la victoria ya rueda por delante.
Estará, además, el escocés solo, el único Peugeot en el pequeño pelotón de los ases. La mala suerte se ha cebado con el equipo francés, y Simon, su mejor équipier, también pincha subiendo Cotos. Pero él tiene menos fuerza que su jefe de filas, y no volverá a ver al grupo principal. El mundo parece desmoronarse para los pupilos de un desbordado Roland Berland. Todo se tuerce, aunque de forma sutil, con susurros, como una avalancha que se anuncia con pequeños puñados de polvo apareciendo aquí y allá…
Porque los acontecimientos se precipitan. Recio, un potente rodador que corre para el Kelme, ataca justo cuando pincha Millar, aprovechando el desconcierto de todos. Y casi arriba de Cotos hace lo propio Pedro Delgado. De forma sorpresiva, evadiéndose, seguramente, de las necesarias labores de apoyo a su líder Cabestany. Quizá tuvo libertad, pero, con todo, es un movimiento anómalo. Que acabará en leyenda, claro.
Y Perico pronto abre hueco, amparándose en su conocimiento del terreno, que no es otro que las carreteras donde entrena habitualmente. Logra descender Navacerrada fugaz en mitad de un camino ciego, empenachado con nieblas grises que de tan densas parecen poder tocarse. Captura a Recio y a partir de entonces ambos empiezan a entenderse.
Años después Pedro dirá que no fue así, que Recio se hizo el remolón temiendo que Delgado, mejor escalador, lo dejase en el ascenso definitivo a El León. Que sólo después de mucho hablar llegarían al pacto de jugarse la etapa en los últimos metros. Que, que, que…
Lo cierto es que cuando Pedro Delgado contacta con Recio, aún en terreno relativamente llano, este empieza a tirar de él con todas sus fuerzas. Con el coche del equipo Kelme, además, dando ánimos a los dos, claro. Como si fueran del mismo equipo. Porque quizá lo eran, vamos. Y la tragedia de Millar empieza a fraguarse.
Cuando esto termine, y lo haga con éxito, Perico declarará que ha sido una victoria «de todos los españoles». El periodista Javier de Dalmases dejará escrito que quien ha corrido ese día es una selección española que podría rivalizar con cualquiera en el Tour de Francia. No hubo colores, o maillots diferentes, o marcas comerciales. Y eso fue la perdición del escocés… Una de ellas.
El ciclismo estaba recuperándose en España después de una década en la cual había superado una crisis tremenda, con apenas ningún ciclista de importancia y una falta de interés por las bicicletas que incluso había afectado al sector de su fabricación. La ampliación brutal del parque móvil motorizado a finales de los setenta y principios de los ochenta, unida al éxodo poblacional del campo a la ciudad, hizo descender mucho el número de bicicletas vendidas en el país. Si a eso sumamos el desinterés por el ciclismo profesional, podemos entender que este deporte, este campo, era un auténtico erial desde un punto de vista comercial, periodístico y mediático a principios de los ochenta.
Todo había cambiado, como vimos, especialmente a raíz de la participación del Reynolds, y del propio Delgado, en el Tour de 1983. Cada vez más y más personas se interesaban por las dos ruedas, en lo que era una recuperación anhelada (y compartida) por todos, desde periódicos hasta televisiones o fábricas de bicis.
Pero algo fallaba: los resultados. La gran ronda española, la de casa, la que tenían que ganar siempre los ciclistas patrios, estaba huérfana de sus éxitos desde hacía años. Sí, en el 82 se había impuesto Lejarreta, pero con un escándalo de doping y descalificaciones de por medio que poco ayudaban, más bien al contrario, a aumentar la popularidad del producto. Al año siguiente, nadie pudo con Hinault. Y en el 84 fue aún peor, con victoria de un desconocido Eric Caritoux por delante de Alberto Fernández. Apenas un puñado de segundos, pero todo un mundo de prestigio para la prueba.
Por eso «convenía» que en el 85 venciese un español. Todos (bueno, menos los extranjeros, claro) iban a salir beneficiados. Y si ese vencedor era Pedro Delgado, mejor que mejor. Porque Perico era joven, era guapo, tenía carisma y un magnífico futuro por delante. Era el yerno que todas las suegras deseaban, el novio que todas las hijas querían para sí. Tenía sonrisa, simpatía y desparpajo. Y era, además, el mejor pagado. Nada baladí, vemos, en el contexto que estamos planteando.
Y entonces, como por arte de magia, todo se alineó para que Pedro Delgado pudiera vencer en esa Vuelta. Casualmente. O no.
Uno de los aspectos fundamentales que afrontó Fernando VI en su reinado, que se extiende desde 1746 hasta 1759, fue la modernización de la red viaria en la Monarquía española. Fundamentada, además, en un eje que debía comunicar la península de norte a sur, desde el puerto de Santander hasta Sevilla y Cádiz (única entrada de las mercancías americanas antes de la liberalización de tal comercio pocas décadas después) pasando por la capital, Madrid. A tal efecto, y con espíritu ilustrado, el rey encargó la construcción de un Camino Real que pudiera mirar de frente a los más modernos existentes en ese momento en Europa, uno que remontase la meseta vía Reinosa y Campoo, continuase hasta Valladolid y desde allí llegara a la Corte. Y para atravesar el sistema Central hubo de crearse una infraestructura propia, espectacular, la segunda más complicada (la palma se la llevan las espectaculares Hoces de Bárcena, en Cantabria) de toda esa enorme espina dorsal que iba a partir sus dominios. El puerto que miraba directamente a Madrid se llamó Alto de Guadarrama, aunque pronto fue conocido como puerto de El León debido a la escultura que, simbolizando el imperio español, se erigió en su cima. Siglos más tarde, la propaganda franquista lo rebautizó como Alto de Los Leones o de Los Leones de Castilla, en recuerdo a los combates librados allí durante la Guerra Civil. Sitio histórico y trágico, pues.
Aquel Alto de El León fue el primer puerto ascendido en la Vuelta a España, durante la etapa inaugural de la primera edición, medio siglo antes de la cabalgada de Delgado y Recio. Y esa fría tarde de 1985 volvía a reclamar su puesto como punto señero del ciclismo español.
Los dos escapados se entienden perfectamente, con relevos sostenidos, siempre animados desde el coche del Kelme por Rafa Carrasco, director de ese equipo. Delgado no lleva a nadie con él, porque Perurena está unos minutos más atrás, junto a Peio Ruiz Cabestany, que asciende con solvencia, rodeado de sus dos grandes rivales.
Y entonces empieza a suceder.
Porque por detrás el grupo ralentiza su marcha. Los tres primeros están tan cerca en la general que cualquier movimiento puede ser el definitivo. Así que durante toda la subida no dejan de atacarse. Arrancadas secas, violentas pero de poco recorrido. Si Peio se alza sobre los pedales rápidamente, tiene a Pacho Rodríguez y Millar a su rueda. Si es el colombiano el que lo prueba, ocurre lo mismo con los otros dos. Y tras cada intento, un pequeño parón en el que todos ruedan despacio, ocupando a lo ancho la calzada, y por detrás entran más ciclistas. La ventaja de los dos escapados se dispara. Y siguen pasando cosas extrañas.
La primera es que Berland, el director de Peugeot, el de Millar, no se acerca a darle instrucciones a su pupilo, no le canta la diferencia con Delgado, no se da cuenta, no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde, de lo que está pasando. ¿Deliberado? Lo cierto es que tras esta etapa fue despedido fulminantemente del equipo y jamás volvió a dirigir un conjunto. Eso sí, Millar nunca lo culpó del desastre de aquel día. Sus sospechas fueron por otro lado.
El primero en percibir lo que ocurría fue el siempre inteligente Cabestany. Echó cuentas: su velocidad, la que llevarían por delante, el retraso en la general. Echó cuentas y lo asimiló todo, porque el ciclismo no es sólo dar pedales, sino también pensar, y en eso Peio fue de los mejores. Lo comprendió y empezó a actuar. Por de pronto, no volvió a lanzar ataques, intentó ralentizar lo más posible la marcha del grupo de favoritos. Y se mostró esquivo. Si Millar le preguntaba algo sobre la escapada, él fingía no entenderle. Si era Pacho quien le decía que qué estaba pasando en cabeza, le decía que no lo sabía. O, ante su insistencia, le mandaba directamente a la mierda. Y por dentro sonreía. Qué cabrón, pero qué grandísimo cabrón, pudo pensar. Se va a llevar la Vuelta.
Al coronar el puerto de El León, el último de aquel día histórico, se produce una de esas imágenes que devienen en icónicas a la luz de lo que terminó ocurriendo. Allí, el líder, Robert Millar, se acercó a sus rivales y les dio la mano, primero a uno y luego a otro, mientras en un titubeante español decía, voz bajita y educada, «ha sido un placer competir con vosotros. Este año no habéis podido ganar, pero seguro que tendréis muchas otras oportunidades en el futuro». Y Peio, claro, reía por dentro.
Hasta la meta hay cincuenta kilómetros de terreno en principio descendente y luego llano, con toboganes, típicamente castellano. Cómodo, con todo, incapaz de decidir nada en un día normal. Pero aquel no era un día normal.
Por delante, nada nuevo. Relevos perfectos, altísima velocidad, entendimiento absoluto. Y un hueco que se dispara. Tanto que empieza a ser imposible pasarlo por alto. Ni siquiera queriendo.
Las motos de enlace, encargadas de dar las diferencias entre los distintos grupos de la carrera, se muestran aquella tarde especialmente remolonas. Tardando en dar información, picando, cuentan las malas lenguas, por lo bajo. Eso dirá después Millar, eso declarará Berland. El caso es que sólo será a unos veinte kilómetros de meta cuando el estropicio sea conocido por los extranjeros (porque, más que de equipos, hablamos ya de españoles y extranjeros, no sé si ha quedado claro). Por encima de los cinco minutos de desventaja. Y las alarmas que se encienden. Y vuelven a ocurrir cosas raras. Aún más.
Porque Millar se asusta, empieza a mostrarse nervioso. Lo ha comprendido todo, pero lo ha comprendido tarde. Tira del grupo durante unos metros, con fuerza, y rápidamente siente en su nuca el aliento de Pacho Rodríguez. Y recuerda que sólo diez segundos los separan en la general. Y que de nada sirve que no gane Delgado si al final se le escapa el colombiano. Así que deja de tirar, o lo hace con menos fuerza, sin convicción. Mira a su alrededor, busca aliados. Peio está descartado; a Pacho su director, Javier Mínguez, le ha dicho que no ayude. Dietzen, Dietzen, sí, él está interesado en ello, en defender su quinta plaza, en arrebatarle la cuarta a Gorospe. Y Millar va a hablar con él. Negativas. No puedo, me han dicho desde los coches que no te ayude, que me mantenga a tu rueda. Linares, del Teka, ha dictado sentencia. No se persigue a un español, no se da caza, hoy no, a Pedro Delgado. «Una victoria de España», dirá Perico. Y tanto. Millar acabará llorando lágrimas de rabia.
Con todo, no hay nada perdido aún. Berland se retrasa a un grupo que va pocos segundos por detrás del de Millar. En él rueda Simon, aquel que pinchó en el peor momento, el que no ha podido aguantar con su jefe de filas seguramente por ese problema. De hecho, Pascal Simon va muy arriba en la general (terminará la carrera el 14.º) y ha mostrado fuerza suficiente como para ser un équipier de garantías. Además, junto a él está Pensec, otro domestique de Millar que podría ayudarlos en su lucha. Cuando llega el coche de equipo, se extraña, no debería estar allí, qué hace allí. Y Berland se lo cuenta. Ha pasado algo raro. Podemos perderlo todo. Aprieta, intenta contactar con Robert. Simon agacha la cabeza, empieza a tirar como un loco. Se está jugando el futuro de la Vuelta. Al fondo, a sólo unos metros, puede ver los automóviles que siguen al grupo de los tres primeros de la General. Cada pedalada un poco más cerca. Va a lograr contactar con su líder. Lo va a conseguir.
¿Lo va a conseguir?
Y entonces lo anómalo vuelve a cruzarse en el desarrollo de esa etapa. La historia suprema.
Porque, cuando el grupo de Simon se acerca de forma parece que inexorable al de Millar, unas barreras ferroviarias se cierran. Incidente de carrera, uno de los más típicos en el mundo del ciclismo. Si este deporte recorre carreteras abiertas, si plantea toda su identidad en tal hecho, tiene que soportar, de vez en cuando, estos problemas. Ha pasado siempre, y seguirá pasando, es imposible calcular hasta el último minuto a qué hora se rodará por un determinado punto kilométrico. No queda más que detenerse, esperar a que esas barreras se abran y lamentar la mala suerte.
O no.
Porque cuando se vuelven a alzar ningún tren ha pasado.
La historia es suficientemente estrambótica como para creerla inventada, pero lo cierto es que es el propio Richard Moore quien la recoge, de boca del mismo Ronan Pensec, en su libro sobre Robert Millar. Que la barrera se bajó y ellos hubieron de detenerse. Que estuvieron allí durante unos minutos, no sabe cuántos. Muchos, claro. Que jamás pasó ningún ferrocarril. Que las luces se apagaron, el sonido se apagó y los obstáculos volvieron a levantarse. Pero sin que por allí pasara tren alguno. Nunca. Que ya es casualidad, decía el francés. Sonriendo, supongo. El esperpento supremo, ¿no? Demasiado rocambolesco para creerlo. Demasiado incluso para Perico Delgado. Pero ahí queda, expresado, lo que dijeron los protagonistas.
De allí al final nada más, nada que no sea el drama, mascado poco a poco, pospuesto en kilómetros, de un apesadumbrado Millar. Por delante, Recio vence la etapa, claro, y Perico se queda junto a la meta, viendo pasar los minutos. A su favor. Sabiendo, quizá, lo que podía ocurrir, lo que estaba pasando. Y el grupo del líder que llega, con el escocés llorando lágrimas de rabia, prietos los dientes, el rostro demudado. Pasa por la meta y va directamente a encerrarse al coche del Peugeot. A sollozar tranquilo. A dejar salir una frustración tan enorme que uno pensaría imposible que entrase en su delicado cuerpo. Siente que le han robado, que le han arrebatado lo que era suyo. Golpea los cristales, gruñe, grita en silencio, que es la forma más dolorosa de gritar. No tendrá una mala palabra, no acusará a nadie, no la emprenderá con la organización, con los otros equipos españoles, con el mismo Delgado. Nada, educación absoluta. Distancia, altivez. Si ellos me vencen con trampas, yo responderé con dignidad. Pero el sentimiento es diferente. Me lo han hurtado. Era mía y ya no lo es. Por su culpa. De ellos, de todos ellos. Malditos.
Al principio del día, Millar aventajaba a Delgado en seis minutos y trece segundos. Tras esa etapa, Pedro era el nuevo líder con treinta y seis segundos sobre el escocés. Le había sacado seis minutos y cuarenta y nueve segundos.
La tercera imagen de Perico Delgado es esa. Invierno, nubes, lluvia. Lágrimas, victoria, abrazos.
Polémica.
La tercera imagen de Pedro Delgado será un resumen de su vida.
Cuarta imagen. La niebla
La cuarta imagen de Pedro Delgado es una no-imagen. El personaje, disoluto y genial, transgresor y paradójico, bien lo merece. Es una no-realidad, una ausencia, una mentira que dura dos décadas. Es un espacio donde lo ontológico se impone, donde la cuestión última es, realmente, qué está ocurriendo, qué es, sí, la realidad. Es un no ser, un no estar. Con victoria, además.