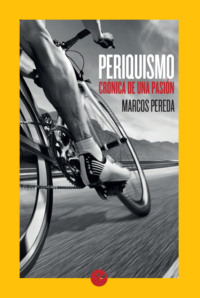Kitabı oku: «Periquismo», sayfa 3
La leyenda nos habla de una estrategia perfectamente ejecutada por parte del equipo MG-Orbea. De una de esas planificaciones que se van creando en el autobús y nunca salen como se espera… hasta que salen. De una genialidad de Perurena, de una confianza infinita en las posibilidades de Pedro Delgado que acabó bien. Y no. O quizá no tanto. Veamos.
La carrera llegaba bastante decidida a aquella etapa que finalizaba, por primera vez en la historia del Tour, en la estación de Luz-Ardiden. Plenos Pirineos franceses, curvas de herradura por doquier, pendiente media muy sostenida. Antes, Aspin y Tourmalet, nada menos. Etapa reina de esa cadena montañosa, sin duda. Propicia, claro, para el drama.
Hinault había querido dejar bien claro desde el principio de aquella edición que iba a igualar los cinco de Merckx y Anquetil. Así, en la primera etapa de montaña, camino de Avoriaz, pega un hachazo seco, contundente, a un mundo de meta, y sólo el colombiano Lucho Herrera puede marcharse con él. Jugada perfecta, para ti la etapa y para mí la general. Minutada en meta, Hinault de amarillo y el ciclista más fuerte en los puertos de aquel año domesticado. Los colombianos a partir de aquel momento serían del equipo de Hinault a cambio de victorias parciales y el reinado de la montaña.
No lo necesitaba, en realidad, porque su conjunto, La Vie Claire, era un conglomerado de los mejores ciclistas del mundo bajo su mando pagados por el inefable Bernard Tapie, aquel fantoche que llegó altísimo en la cultura del pelotazo francés y al cual le cortaron las alas cuando parecía que se iba a convertir en un Berlusconi galo. Su equipo, apenas un capricho de nuevo rico, era sofisticado y rompedor, con un maillot inspirado en los diseños de Mondrian y los más modernos adelantos técnicos. Una máquina invencible.
Quizá demasiado. Su compañero Greg LeMond, estadounidense pionero en esto del ciclismo, está tan fuerte o más que el bretón. Dice que el movimiento de Avoriaz lo ha tomado por sorpresa, que se quedó detrás para proteger los intereses del equipo, que el que más fácil va en todo el pelotón aquel mes de julio es él. Y empieza a revolotear en su cabeza la idea. ¿Y si…? Hinault es hueso duro, correoso, un competidor de altísima categoría que no se va a dejar amedrentar. Ambicioso hasta el extremo. Y eso está a punto de ser su perdición.
A Saint-Étienne se llega unos días después, tras una larga jornada de media montaña que se acaba haciendo durísima por el fuerte ritmo y el calor. Allí vuelve a vencer Lucho Herrera, con el rostro ensangrentado después de haber besado el suelo en la bajada del col de l’Oeillon. Era un presagio de lo que estaba a punto de ocurrir.
Por detrás, los favoritos se juegan una intrascendente segunda plaza. Pero Hinault quiere demostrar que está de vuelta, que su liderato no es consentido, que puede derrotar a LeMond, a su compañero LeMond, en cualquier terreno. Lanza la llegada y su bicicleta se engancha con la de Bauer. El rostro del bretón besa el asfalto. Cuando entre en meta lo hará con la cara tiznada de polvo, cubierta de sangre oscura y reseca. Al día siguiente, se presenta en la salida de Saint-Étienne con un vendaje y los ojos completamente negros. Su nariz está rota, su Tour se ve comprometido.
A partir de entonces, la carrera cobra otra dimensión, con un Hinault disminuido y un LeMond que se sabe el más fuerte del grupo y amaga varias veces con romper las órdenes del equipo y atacar a su líder, al gran héroe del ciclismo francés. Una situación paradójica, una absoluta guerra de nervios que irá presentando la tensión infinita que iba a ser el Tour del año siguiente. Pero aún había mucho que pedalear hasta París aquel 1985.
Entre otras cosas, el paso por los Pirineos, y esta etapa de Luz-Ardiden. La de la estrategia perfecta. La de la traición que se confiesa años después.
En el Aspin se escapa Peio Ruiz Cabestany, quien tan importante había sido en la Vuelta a España que Perico ganó tan sólo unos meses atrás. Quien, también, había tenido sus primeros roces con el segoviano en aquella carrera. Pronto hace camino, hombre perdido en la general cuya cabalgada no importaba a unos favoritos más pendientes del sufrimiento de Hinault. A LeMond se le aparece el diablo en plena subida para tentarlo. Todo esto será tuyo, tan sólo tienes que atacar. La situación es caótica en La Vie Claire. LeMond, por ahora, se aguanta. Más tarde, en Luz-Ardiden, olvidará todas sus promesas y se lanzará en pos de su primer Tour de Francia. Agua. No sólo no consigue el premio, no sólo no logra arrebatar a Hinault lo que Hinault considera suyo, sino que el bretón se guarda esa afrenta. En su tierra no se olvida, se sigue matando por unos palmos de terreno generaciones después. Él mira, con sus ojos hundidos, aún tumefactas las mejillas. Rumia su venganza.
Delgado se escapa subiendo el Tourmalet, leyenda añeja bajo la niebla en aquella tarde de julio. Será Peio quien corone en cabeza el coloso, quien espere a Pedro en la bajada, quien tire de él con todas sus fuerzas hasta quedar derrengado al poco de iniciar la definitiva ascensión a Luz-Ardiden. Al menos eso dice la historia oficial.
La otra la cuenta el propio Ruiz Cabestany años después. Que él no saltó como parte de un plan preconcebido para que el segoviano triunfara en la etapa, sino buscando su propia gesta. Que el equipo lo mandó parar en la cima del Tourmalet para esperar a su compañero. Que hizo las primeras curvas de esa bajada, en mitad del silencio espeso que sólo la niebla puede regalar, llorando a moco tendido. Sabiendo que perdía una oportunidad de oro, una que a un ciclista como él no se le presenta todos los días. Pero obedeció, cuenta, y tiró de Delgado como si le fuera la vida en ello. Y cuando no pudo seguir la rueda de Pedro volvió a llorar, desconsolado. Eso cuenta Peio, esa es la otra historia de la etapa.
Delgado avanza inconmensurable, ajeno a lo que por detrás está pasando. LeMond ha traicionado a Hinault, que queda derrengado en la carretera. Lucho Herrera, por su parte, ha partido en pos de Perico, quien lleva tras de sí nada menos que al mejor escalador del mundo. Uno que ha olido, además, sangre.
La subida es surrealista. Gris. La niebla ha caído sobre los Pirineos de tal forma que la carrera deviene en una enorme nube de la que, a veces, salen algunas luces brillantes. Coches y motos. Y entre medias ciclistas agachados, encogidos sobre su manillar, avanzando a poca velocidad. Apenas hay sonidos, murmullos todo lo más. Las bocinas que habitualmente preceden a una llegada del Tour se las está tragando el vacío. La sensación es extraña, como si el mundo hubiera dejado de girar. Y allí, al fondo, Pedro Delgado devora metros, mirando atrás, buscando a un Herrera que se esconde por entre la bruma y al que es imposible adivinar. Pero está, cada vez más cerca. Por delante, la angustia.
Al final, Pedro Delgado se impone en Luz-Ardiden, con casi medio minuto sobre Herrera. Es su primera victoria en el Tour. La fotografía resulta gris, algodonosa. Como un cachito de sueño que hubiera sido captado en una instantánea.
Quinta imagen. Lágrimas
La estampa vuelve a mutar. El maillot es otro, ahora blanco y negro, con toques de color verde y rojo. En el pecho y los costados, tres letras, un anagrama: P-D-M. Y el esbozo icónico, una vez más, de la desgracia. Lágrimas. Tragedia.
Pedro Delgado cambiaba por segunda vez de equipo desde su paso a profesionales. El año en la estructura de Orbea había sido fructífero, con grandes victorias como la Vuelta de 1985, pero al final el ambiente se fue enrareciendo por los diversos episodios que ocurrieron tanto en la carrera española como en el Tour de Francia. Y, además, en el ánimo de Delgado pesaban otros dos factores.
El primero era netamente económico. PDM constituía una potentísima empresa holandesa (tenía detrás nada menos que a la Phillips, una de las corporaciones señeras en los Países Bajos, con implicaciones que iban en muchos casos más allá de la propia cultura económica y entroncaban con lo social), que había visto en el ciclismo una inmejorable forma de encauzar su publicidad. Así, de cara a esa temporada 1986 se producía un desembarco en el pelotón profesional que iba a ser a lo grande, fichando a muchos buenos ciclistas a golpe de talonario y llevándose en la figura de Delgado, además, a uno de los grandes corredores de la época. Jan Gisbers, el director, tenía plena confianza en Perico (al menos sobre el papel, como veremos cuando hablemos del controvertido Tour de 1987) y no dudó en hacer al segoviano una oferta irrechazable en lo económico. En los círculos ciclistas pronto surge el chascarrillo… PDM es el acrónimo de «Pedro Delgado Millonario»…
Pero, aunque el trato era imposible de recusar en lo monetario, otra faceta pesó también en la decisión de Perico de hacer las maletas. Una que tiene que ver con el potencial deportivo que todos le adivinaban y que todavía no había podido desarrollar del todo.
Durante sus primeros años como profesional, Delgado alternaba resultados regulares en contrarreloj con otros realmente catastróficos. La conclusión era que llegaba a la montaña, su medio natural, con una pérdida de tiempo tal que resultaba imposible de recuperar. Podía ser animador, podía aspirar a victorias parciales o a un puesto en el pódium, pero la gloria… esa estaba vetada por sus deficiencias en las pruebas individuales. A esto sumaba la sempiterna incapacidad de los españoles para situarse bien en el pelotón, para rodar en los abanicos, para hacer frente a esfuerzos intensos en el pavés. Todo eso, pensaba Pedro, lo lastraba en demasía cuando se trataba de disputar las mejores carreras del calendario. Y él era ambicioso, se había encaprichado de la más grande. Quería ganar el Tour. Así que, dispuesto a salvar esas carencias, aceptó la oferta de los holandeses y se enroló en su conjunto.
Lo cierto es que, en ese sentido, la jugada salió bien a Delgado. Mejoró en las cronos (aunque sus prestaciones más solventes habría de alcanzarlas, paradójicamente, en el equipo donde debutó como profesional) y aprendió a moverse de forma más eficaz dentro del grupo. Pero, sobre todo, se quitó complejos. Se dio cuenta de que, cuando se formaba un abanico, los holandeses (y los belgas y los franceses) sufrían tanto como los demás, y de que si aguantaban mejor el tirón era solamente por mentalidad y práctica. Es decir, que nadie nacía sabiendo y que ninguno era invencible en ningún terreno. Librarse de esa losa mental ayudó a dibujar aquello en lo que Pedro se acabaría convirtiendo: una poderosa máquina en las grandes vueltas.
En lo deportivo, nuevamente, nubes y claros. La Vuelta a España, de la que era vigente ganador, es un fracaso absoluto, con un Delgado desdibujado durante toda la carrera que se ve desarbolado de forma definitiva en el mítico ascenso a Sierra Nevada. Ese en el que, de forma milagrosa y tras sobreponerse a un ataque inicial, Álvaro Pino alcanza y supera a su rival, el escocés Millar. A estas alturas, el chico del pendiente debía de estar un poco mosqueado con esas cosas tan extrañas que le pasaban siempre en España, y que le impedían coronarse como vencedor de la carrera.
Delgado acaba aquella ronda en décima posición, muy lejos de la victoria y sin opción alguna de demostrar si había dado un salto adelante en sus prestaciones atléticas o no…
Eso lo dejaba para el Tour de Francia, «su» prueba desde siempre, aquella con la que estaba obsesionado. La que anhelaba ganar costase lo que costase.
Es el de 1986 un Tour especial. La primera vez que vencía en la prueba un corredor no europeo. El último Tour de Hinault. Y una competición con un desarrollo fascinante, frenético dentro y, muy especialmente, fuera de la carretera, con puñaladas, traiciones, teatro y lealtades mal entendidas por doquier. De ese Tour se han escrito libros, se han hecho documentales. Unos y otros dan su opinión. Hay quienes dicen que el comportamiento de Hinault fue poco noble, que llegó demasiado lejos en su hostigamiento a LeMond, que jamás debió romper su promesa de ayudar al rubio a ganar su primera Grande Boucle. Otros lo consideran, simplemente, el canto del cisne de una forma de hacer ciclismo, de entender la vida. El atacar cueste lo que cueste, sin desfallecer jamás. Una filosofía que busca la victoria, sí, pero sobre todo la forma de conseguirla. Porque vencer sin belleza es haber vencido un poco menos, mientras que caer entre llamas, consumido por el sol como Ícaro, es alcanzar una muesca mayor en un palmarés más importante: el de la leyenda, el que se queda grabado en la retina, en la mente, en los corazones de todos los que lo vivieron o se lo contaron. Todo aquello fue el Tour de 1986.
Aquello, y las lágrimas de Pedro Delgado.
Y eso que el Tour estaba marchando bien para él. De acuerdo, había naufragado en la contrarreloj como era habitual, sin mostrar progreso alguno en la disciplina, pero también se había impuesto en la primera etapa de montaña, su segundo parcial en la ronda gala.
Fue, de nuevo, en los Pirineos, pero esta vez atravesando rutas extrañas, algunas de esas carreteras estrechas y empinadas, dignas de Escher, que aparecen aquí y allá en los Pirineos atlánticos y que el Tour insiste en omitir de forma casi metódica. Bagargui, Ichère, Burdinkurutcheta, el temido Marie Blanque. Es allí, en ese trayecto agostado por el calor de julio, en mitad de una trampa imposible que a todos pilla por sorpresa, donde Hinault decide romper su promesa. O no.
Le Blaireau se ha pasado todo el invierno insistiendo en que cinco victorias son suficientes. Que ayudará a LeMond a conseguir su primer Tour. Que todo va bien en La Vie Claire, ese transatlántico que estuvo a punto de naufragar unos meses antes. Que él es hombre de palabra. Tendrá mi rueda siempre que quiera, dice. Eso sí, añade, con rostro reconcentrado, casi sombrío, tiene que ganársela.
Tiene que ganársela.
Lo que está diciendo el bretón es que él no es un gregario, sino un campeón de raza y que la lucha será encarnizada hasta el final. Lo que dice, de lo que está advirtiéndonos a todos, es que si LeMond quiere su respeto debe conquistarlo en la carretera. Que una primera muestra es ser tratado de igual a igual por el gran Bernard Hinault. Y, en ese caso, su bicicleta será una más, su dorsal, el de un enemigo. Si consigue estar a su altura, Hinault le reconocerá. Pero no dará facilidades. El Atlántico va a soplar con más agresividad que nunca.
Y empezará en esos Pirineos salvajes, selváticos, que nos enseña el Tour en aquel 15 de julio de 1986.
Falta un mundo para meta y el bretón se mueve. Los mejores aún no están subiendo el Marie Blanque, una pared rectilínea de cuatro kilómetros de longitud, un auténtico infierno en el que los corredores se van a retorcer para intentar mover sus desarrollos, mucho más duros que los actuales. Es en el llano antes del puerto, en ese respiro entre valles, cuando Hinault toma la cabeza del grupo, se alza sobre los pedales y acelera. Un arranque duro, violento, moviendo muy lentamente sus bielas, las pantorrillas a punto de explotar. Una bomba dirigida directamente a LeMond, que no sabe muy bien qué hacer, que queda a la espera de acontecimientos. Asustado, seguramente.
Pedro ve rápidamente que ese movimiento es el bueno, y salta a por Hinault. Los dos se unen (con Bernard y Chozas, que aguantarán sólo un tiempo con ellos) y pronto empiezan a entenderse. De nuevo se produce un pacto, igual que el año anterior con Herrera. Para Delgado será la etapa, para el bretón el maillot amarillo y la general casi sentenciada. LeMond realiza una aceleración postrera que le hará recortar unos segundos al final. Pero en Pau, en la ciudad que ama a Vicente Trueba, Delgado logra su segunda victoria en el Tour y Bernard Hinault, luchador indomable, se viste de amarillo con casi cinco minutos y medio de margen sobre el segundo, un abatido, cariacontecido y bastante enfadado LeMond.
Delgado se coloca cuarto en la general, desciende al quinto puesto con el paso de las etapas, en mitad de una batalla apocalíptica que enfrenta a LeMond e Hinault sobre las rutas francesas y, de forma aún más cruenta, en los micrófonos de los periodistas al acabar las etapas. Incluso los hoteles son testigos de algunas escenas bochornosas, ciclistas durmiendo con la bicicleta junto a la cama por temor a un posible sabotaje. Toda una novela de misterio en el Tour.
Pero decíamos que tras la monstruosa etapa del Granon, aquella que gana Eduardo Chozas, aquella en la que LeMond le arrebatará de forma definitiva a Bernard Hinault el maillot amarillo, Pedro Delgado está situado en una magnífica quinta posición. El cuarto, el inevitable Robert Millar, aparece a una distancia perfectamente asumible, por lo que no es descabellado pensar en escalar aún más puestos en la general. Se siente fuerte, ha corrido con inteligencia, sin derrochar energías, y además goza de la confianza y el respeto de un agradecido Bernard Hinault. La vida es de color de rosa para Pedro Delgado aquel 20 de julio de 1986.
Hasta que suena el teléfono.
Delgado está en su hotel, descansando. La llamada es de Segovia. Su madre acaba de fallecer. Pedro se sume en lágrimas, se encierra en la habitación, el equipo le da todas las facilidades. Si quieres abandonar, abandona. Llora en silencio su pérdida. Al final se decide. Saldrá en honor a su madre. Al día siguiente le dedicará la etapa.
Pero… no hay nada que hacer. Cuando tendría que empezar a sufrir, Pedro Delgado se da cuenta de que no le queda más sufrimiento dentro. En mitad de una de las guerras más alucinantes del ciclismo moderno, en aquella etapa donde LeMond e Hinault entraron abrazados, sublime pantomima, en la meta de Alpe d’Huez, Perico Delgado se baja de la bicicleta, humedecidos los ojos. Abandona el Tour.
Su quinta imagen son las lágrimas.
Después, el futuro.
En busca del tiempo perdido
De espaldas, mirando a un punto
pero alejándonos de él,
en línea recta hacia lo desconocido.
Roberto Bolaño
Es algo triste, pero la memoria
se va difuminando.
Laurent Fignon
El país que existe cuando Pedro Delgado pasa al profesionalismo muy poco tiene que ver con el de la actualidad. Era una España casi aislada, que salía lentamente de cuarenta años de dictadura, que apenas se ha incorporado a los mecanismos internacionales y a las economías modernas. Era algo distinto, diferente. Más primitivo, más atrasado.
Por de pronto, en aquel 1983 en el cual Perico empieza a destacar en el Tour de Francia España acaba de concluir lo que algunos autores han dado en llamar la tercera ola de democratización europea, que afecta, sobre todo, a tres países meridionales (Portugal, Grecia y España) que han tenido dictaduras totalitaristas relativamente extensas en el tiempo (cada una con sus propias particularidades) y que cuentan con una incorporación en el proceso democrático amparado de alguna forma por la comunidad internacional (con la integración europea en el horizonte) y con transiciones auspiciadas de forma general por elementos afines a los anteriores regímenes.
El caso paradigmático es especialmente simbólico en este sentido, con un guía desde el poder (Suárez) que provenía del Movimiento y un partido político, Unión de Centro Democrático (UCD), que acabaría siendo mayoritario en el país, que había sido fundado (y estaba compuesto en gran parte) por jerarcas del régimen antidemocrático anterior.
La fecha es también importante por otras muchas razones. Por de pronto, en octubre de 1982 se habían celebrado en el país las elecciones anticipadas (que hubieran debido llevarse a cabo en abril de 1983) que darían el poder al Partido Socialista Obrero Español, y la presidencia del Gobierno del país a Felipe González. Se abría así un período de gobiernos socialistas que duraría trece años, y se cerraba, de la misma forma, el proceso de la Transición. Esa es, al menos, la opinión de autores como el historiador Juan Pablo Fusi, que no duda en plantear la victoria del PSOE como el punto final de esta Transición, al desalojar del Ejecutivo a un partido, apenas agregación orgánica de diferentes intereses, que estaba comandado por quienes habían sido protagonistas en el mismo proceso de cambio. En pocas palabras, algunos consideraban la UCD como heredera del tardofranquismo o, al menos, como heredera de quienes ayudaron a desmontarlo en el aspecto institucional, siendo la llegada del PSOE, para estas voces, el inicio de la auténtica política de partidos que debía regir en una democracia como la prevista por la Constitución de 1978.
Ascenso al poder que, por cierto, llegó con retraso, ya que el PSOE pensaba alcanzarlo ya en las elecciones de 1979, donde las encuestas eran, en principio, favorables. Pero los sondeos fallaron (curiosamente, se achacaba el error a la «juventud» de las empresas demoscópicas… y décadas después se sigue errando) y la Transición, a juicio de estos autores, duró tres años más, golpe de Estado incluido.
En el ámbito internacional, España comenzaba a salir del aislamiento que había supuesto el régimen de Franco. Un aislamiento que, por cierto, se había visto bastante atenuado en los últimos años, pero que aún arrastraba el último punto que habría de superarse: la incorporación del país a las Comunidades Europeas.
Digamos que dicha incorporación era algo anhelado y propiciado por ambas partes. De un lado, España la había solicitado ya en el año 1962, apenas cinco años después de crearse la Comunidad Económica Europea. En aquel entonces, la misma esencia de la dictadura hacía imposible tal adhesión, por supuesto, pero merece la pena decir que aquella no fue una negativa radical, sino que se abría la puerta a colaboraciones puntuales entre las Comunidades Europeas y España. En el fondo, claro, latía la esperanza de una futura integración de pleno derecho a la muerte del dictador, siempre y cuando se estableciera en el país un entramado institucional de corte democrático.
Esta idea la tuvieron muy presente los ideólogos de la Constitución española, que previeron en su articulado la posibilidad de que el país se integrase en una organización de carácter supranacional con capacidad decisoria sobre ciertos aspectos internos. El artículo 93 contenía la posibilidad de celebrar tratados internacionales en los que se cedieran competencias propias a organizaciones internacionales. La diferenciación entre institución internacional e institución supranacional, que tanto daría que hablar con la creación definitiva de la Unión Europea, apenas se contemplaba aún.
Lo que estaba claro es que la presencia de dicho artículo venía a plantear la ambición que tenía España de pertenecer al club de la Comunidad Económica Europea. Y, dado el carácter «occidental» del país, las conversaciones anteriores y la propia predisposición de las Comunidades a plantear dicha incorporación, las negociaciones se llevaron a cabo con rapidez y eficiencia.
Así las cosas, ese Tratado de Adhesión se firmará el 12 de junio de 1985, y será efectivo a partir del 1 de enero del año siguiente. Es decir, la Vuelta a España que gane Pedro a Robert Millar será la última en la que España se encontraba fuera del círculo de países europeos…
Internamente, el país se enfrentaba a una década de nubes y claros. Iba a ser la del sostenimiento en el crecimiento demográfico, la del gran despegue económico, la de la renovación de muchas infraestructuras estatales que habían quedado obsoletas. Además, la llegada de fondos provenientes de la Comunidad Económica Europea ayudaría a colocar en pocos años a España, si no a la altura, sí equiparada de alguna forma a sus vecinos. Iba a ser, además, la década en la que España quede integrada definitivamente en el concierto internacional a muchos niveles, con organizaciones como las de la Copa del Mundo de Fútbol o la concesión a Barcelona de los Juegos de la XXV Olimpiada.
Porque los años ochenta fueron también los de la (fallida) reconversión industrial. Los de las protestas en los astilleros, los altercados en Reinosa, los problemas con mineros, trabajadores del metal, fundidores. El momento en el cual la economía española hubiera debido dar un paso adelante, transformando las viejas estructuras en modernas posibilidades. Pero no se hizo, o no se hizo bien. Lo único que trajo este momento fue un cierre paulatino de empresas, un descenso brutal en el número de personas empleadas en el sector secundario y un campo de juego cuyas consecuencias aún se pueden apreciar en la actualidad, con los servicios y, muy especialmente, el turismo como base de una economía que poco tiene de sostenible…
Porque otros sectores, como la pesca o el agropecuario, también sufrieron las secuelas de esta «acelerada entrada en la modernidad». La incorporación a lo que acabará siendo la Unión Europea trajo aparejadas sus cuotas e imposiciones, lo que terminó con la actividad pesquera en lugares donde era tradicional, dejando prácticamente la flota gallega y parte de la andaluza como elementos reconocibles de lo que antaño había sido motor económico (y forma de mantenimiento personal) en amplias zonas de, sobre todo, el norte del país. Algo parecido ocurrió con el sector pecuario, agravado, además, porque en toda la cornisa cantábrica se venía practicando, desde décadas atrás, la llamada doble ocupación, es decir, el trabajo diurno en alguna industria unido al mantenimiento de una reducida cabaña ganadera, especialmente vacuno orientado a la producción láctea. La reconversión industrial y la crisis pecuaria atacaron con virulencia esos lugares, minando ambas actividades y planteando una problemática que aún hoy sigue sin resolverse.
En el concierto internacional, la Guerra Fría estaba, durante los primeros años ochenta, en uno de sus momentos de máximo apogeo. Visto desde la perspectiva actual, podemos pensar que quedaban apenas unos años para el desmoronamiento de la Unión Soviética, donde, en realidad, se estaban ya dando los primeros pasos que habrían de cristalizar en lo que dio en llamarse la Perestroika. Cierto… pero inexacto. O, más bien, falaz, ya que hacemos uso de un análisis a posteriori que no nos permite contextualizar la realidad de aquel momento.
Y esa nos habla, incluso, de un recrudecimiento de la mismísima Guerra Fría, que quizá tuviera la entrada soviética en Afganistán, en 1978, como punto inicial, y que se elevó hasta casi el paroxismo con la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan y su Iniciativa de Defensa Estratégica, presentada en 1983, y que pronto iba a conocerse con el rimbombante nombre de «Guerra de las Galaxias».
Lo cierto es que el mundo seguía perfectamente polarizado, y dicha división se hacía más evidente en Europa que en ningún otro sitio. El Tour de 1987 saldrá del mismísimo Berlín segregado por el Muro y podrá ser testigo de ello, como veremos en su momento. En ciertos aspectos, en muchos aspectos, la comunidad internacional a principios de los ochenta poco tenía de diferente a la que existió décadas atrás.
Eso sí, estábamos a sólo unos años del mayor cambio en la estructura del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial…
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.