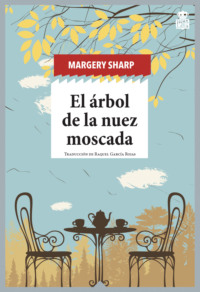Kitabı oku: «El árbol de la nuez moscada»
EL ÁRBOL
DE LA NUEZ MOSCADA

SENSIBLES A LAS LETRAS, 80
Título original: The Nutmeg Tree
Primera edición en Hoja de Lata: marzo del 2022
© The Estate of Margery Sharp, 1937
© de la traducción: Raquel García Rojas, 2022
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2022
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Olaya González Dopazo
ISBN: 978-84-18918-27-8
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Hoja de Lata emplea tipos de papel que garantizan el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo.


CAPÍTULO 1
1
Julia, por matrimonio la señora Packett, por cortesía la señora Macdermot, estaba en la bañera cantando La marsellesa. Su magnífico y enérgico contralto, sin embargo, resonaba menos que de costumbre, pues en esa mañana de verano en concreto, además de los accesorios típicos, en el cuarto de baño había una mesita de centro lacada, siete sombrereras, media vajilla, un pequeño reloj de pie, toda su ropa, un colchón individual, treinta y cinco novelas sentimentales, tres maletas y una copia de un ciervo de Landseer. Por lo tanto, faltaba el eco habitual y, si el techo temblaba de vez en cuando, no era por la canción de Julia, sino porque los hombres de la empresa de alquiler de muebles de Bayswater aún no habían terminado de retirar el mobiliario arrendado.
Al otro lado de la puerta, un esporádico arrastre de pies ponía de manifiesto que los dos tipos de la correduría no tenían ni una silla para sentarse.
Así sitiada, Julia cantaba. Con cada aliento, inspiraba a diafragma henchido una generosa bocanada de vapor perfumado de verbena y volvía a dejarlo salir en forma de notas de pecho igualmente generosas. No lo hacía a modo de desafío ni para mantener el ánimo, sino porque a esas horas de la mañana cantar era algo natural para ella. La beligerancia del tono no se debía más que a la beligerancia de la melodía; la elección de la melodía no se debía más que al hecho de que la noche anterior había recibido una carta de Francia.
De modo que Julia cantó hasta que, en la pausa previa al estribillo, una voz cansada y ronca sonó al otro lado de la puerta.
—¿Aún no ha terminado, señora?
—No —repuso ella.
—¡Pero si ya lleva ahí una hora y media! —protestó la voz.
Julia abrió el grifo del agua caliente. Podía quedarse en la bañera casi por tiempo indefinido y a menudo, durante sus periódicos intentos por perder peso, había estado ahí sancochándose dos o tres horas. Nada, sin embargo —como saltaba a la vista en ese momento—, la había hecho adelgazar jamás. A sus treinta y siete años —y con solo un metro sesenta de estatura—, tenía unas medidas de noventa y seis centímetros de pecho, setenta y nueve de cintura y ciento cuatro de cadera; y aunque esos tres puntos decisivos estaban unidos por curvas en extremo agradables, Julia anhelaba una figura a la moda, de mondadientes. Lo anhelaba, pero no con constancia. Sus acomodadas carnes se negaban a sufrir martirios. Consideraba el zumo de naranja un aperitivo, no un sustento vital, y como resultado ahí estaba —recostada en su nube de vapor, la piel rosada por el calor—, con el aspecto de una diosa que presidiera algún techo barroco.
La puerta dio una sacudida.
—Si entran a la fuerza —advirtió Julia subiendo la voz al tiempo que cerraba el grifo—, ¡los llevaré a juicio por allanamiento!
Un silencio sepulcral evidenció que la amenaza había surtido efecto. Se oyeron murmullos y una segunda voz, aún más agotada que la primera, retomó la discusión.
—Son solo cinco libras, señora —suplicaba—. No queremos causar problemas…
—Pues váyanse —replicó ella.
—No podemos, señora. Es nuestro trabajo. Si nos dejara coger las cosas… O mejor aún, si nos pagase las cinco libras…
—No tengo cinco libras —dijo Julia con toda sinceridad y, por primera vez, se le nubló el semblante. No tenía ni una libra: poseía exactamente siete chelines y ocho peniques y debía partir hacia Francia por la mañana. Durante unos cinco minutos se quedó pensativa, repasando, uno tras otro, los nombres de todas aquellas personas que le habían prestado dinero alguna vez. También pensó en aquellos a los que ella había prestado, pero tan inútil resultaba una cosa como la otra. Con auténtico pesar, se acordó del difunto señor Macdermot. Y, por fin, se le vino a la cabeza el señor Lewis.
—¡Oigan! —exclamó entonces—. ¿Conocen esa tienda de antigüedades que hay al final de la calle?
Los cobradores consultaron entre ellos.
—Conocemos una casa de empeños, señora. De un tal Lewis.
—Esa misma —admitió Julia—, pero también es una tienda de antigüedades. Vaya alguno de ustedes en un momentito a por el señor Lewis. Él les pagará.
Los otros volvieron a consultar, pero después de esperar (de pie derecho) durante dos horas, estaban dispuestos a agarrarse a un clavo ardiendo. Julia oyó unas pisadas que se alejaban y otras que se quedaban arrastrándose de un lado a otro. Entonces se secó las manos, se encendió un cigarrillo y alcanzó una carta con sello francés que estaba sobre la mesita de centro.
2
Aunque había llegado apenas la noche anterior, ya se la sabía de memoria.
Querida madre:
Se hace extraño que no vayas a reconocer mi letra. Te envío esta carta a través del banco y, a menos que estés en el extranjero, deberías recibirla casi de inmediato. ¿Podrías venir a verme? Es un viaje largo, pero el sitio es bonito, en las montañas de la zona limítrofe de la Alta Saboya, y estaremos aquí hasta octubre. Sin embargo, me gustaría que vinieras (si puedes) enseguida. La abuela te invita a quedarte tanto tiempo como quieras. Como imagino que ya sabrás, ella y sir William Waring son ahora mis fideicomisarios. La cuestión [aquí la letra, pequeña y pulcra, se agrandaba de repente] es que quiero casarme y la abuela se opone. Sé que hay todo tipo de complicaciones legales, pero después de todo tú eres mi madre y deberían consultarte. Si puedes venir, lo mejor es que cojas el tren de las 23:40 h de París a Ambérieu, donde iría a recogerte un coche. Espero que sea posible.
Con afecto, tu hija,
SUSAN PACKETT
Para una chica de veinte años, enamorada, que escribía a su madre, la carta no era demasiado efusiva, pero Julia lo entendía. Debido a una serie de circunstancias, llevaba dieciséis años sin verla, y el mero hecho de que su hija la recordase y acudiese a ella era tan conmovedor que incluso ahora, al releerla por vigésima vez, dejó caer una o dos lágrimas en la bañera. Eran, no obstante, lágrimas de emoción, no de pena: ante la idea de un viaje a Francia, de un asunto amoroso del que ocuparse, su ánimo remontaba el vuelo. «COJO TREN JUEVES. CON CARIÑO, MAMÁ», había contestado en un telegrama, pero hasta entonces no recordó su extraordinariamente desastrosa situación económica. No tenía dinero ni un vestuario en condiciones y sí un acreedor a punto de ejecutar la hipoteca. Pero nada de eso importaba ahora que Susan la requería. Susan la necesitaba, Susan era infeliz y junto a Susan acudiría…
«¡Pero si la bautizamos Suzanne!», pensó Julia de pronto, y aún tenía la mirada fija en la firma cuando la bienvenida voz del señor Lewis la devolvió al presente.
—¡Mi querida Julia! —gritó este—. ¿Por qué has hecho que fueran a buscarme? No será cierto que quieres ahogarte en la bañera, ¿no? Este hombre…
—Es un cobrador —le aclaró Julia—. Los dos son cobradores. Despáchalos.
Momentos después, las fatigosas pisadas se alejaron y volvieron unas más ligeras.
—Bien, Julia, ¿qué ocurre? Esos hombres…
—¿Se han ido?
—Y con gusto —repuso el señor Lewis—. Son hombres muy modestos, querida, igual que yo. Pero se han quedado en las escaleras.
—¿Pueden oírnos?
—Me oirán si grito pidiendo ayuda. Al parecer, creen que ahí dentro tienes algo más que los accesorios de baño habituales.
—Así es —dijo Julia—. Por eso quería que vinieses. Hay cosas que tengo que vender, cosas buenas, y tú siempre has sido justo conmigo, Joe, así que quiero ofrecértelas antes que a nadie. Hay una mesita lacada y un colchón nuevo y un reloj antiguo de pie y una vajilla preciosa y un cuadro de un ciervo que es una obra original. Aceptaré treinta libras por el lote entero.
—No de mi bolsillo —repuso el señor Lewis.
Julia se incorporó con un chapoteo.
—¡Viejo judío! Pero si solo el ciervo ya lo vale y no tenía intención de incluirlo. Te ofrezco la mesa y el reloj y un colchón nuevo y una vajilla regalados.
—Está bien, déjame echar un vistazo —dijo el señor Lewis con paciencia.
—Ni hablar, estoy en la bañera.
—¿Quieres que compre a ciegas?
—Eso es —asintió Julia—. Apuesta.
El señor Lewis reflexionó. Era un hombre al que le gustaba tenerlo todo claro de antemano.
—¿Así que me vendes, por treinta libras, cosas que ni siquiera he visto, que probablemente no valen ni veinticinco chelines y que ya pertenecen al idiota que te haya estado fiando?
—Correcto —dijo Julia en tono jovial—, salvo por que valen más bien sesenta y yo solo debo cinco. ¿Cuál es tu canción favorita?
—El Danubio azul —contestó el señor Lewis.
Julia se la cantó.
3
Pasó media hora. Los hombres de la empresa de alquiler de muebles de Bayswater se habían ido con el mobiliario arrendado. Un tipo de la compañía del gas había ido a cortar el suministro. Pero los cobradores seguían allí, así como el señor Lewis, pues incluso al otro lado de una puerta cerrada, la personalidad de Julia triunfó. Cuando se cansó de cantar, los entretuvo con anécdotas de sus primeros años sobre el escenario y, cuando se quedó sin anécdotas, empezó a imitar a estrellas de cine, con tanto éxito que el reloj de pie, al dar las doce del mediodía, los pilló a todos por sorpresa.
—¿Esa es la antigüedad? —preguntó el señor Lewis con interés.
—Sí —asintió Julia, que enseguida volvió a los negocios—. Escúchame, Joe: tengo que irme a Francia mañana a primera hora. Necesito diez libras para el billete de ida y vuelta y cinco para estos testarrones. Eso suma quince libras y me quedo con una mano delante y otra detrás. Dame dieciocho libras y diez chelines y te llevas también el ciervo.
—Catorce —regateó el señor Lewis.
—Diecisiete —insistió ella—. ¡No seas malo!
—¡No sea malo, jefe! —repitieron los cobradores, ya sin duda del lado de Julia.
El señor Lewis se notó flaquear. Una mesa de centro, una vajilla, un colchón y un reloj de pie… Todo dependía del reloj. Había sonado bien y, si a Julia le parecía una antigüedad, era probable que se lo pareciese a la mayoría de la gente. Incluso podía serlo, y los relojes de pie antiguos se vendían por mucho dinero…
Julia sabía lo que se hacía cuando apeló a su instinto del juego.
—Dieciséis con diez —dijo el señor Lewis—. Lo tomas o lo dejas.
—¡Hecho! —convino Julia, y al fin salió de la bañera.
CAPÍTULO 2
1
La primera vez que Julia vio a su futuro marido a la luz del día fue una mañana de primavera en 1916, cuando se despertó sobre las diez y media y descubrió que seguía allí dormido, a su lado. Sabía cómo se llamaba, Sylvester Packett, y que era teniente primero de Artillería, y a pesar de que durante seis noches seguidas había bailado con ella desde las doce hasta las cuatro de la madrugada, no le contó nada más. Era el chico más callado que había conocido, ni siquiera el champán le soltaba la lengua, y con pesar (pero resignada) llegó a la conclusión de que bailaba con ella solo porque no podía dormir. A los hombres les pasaban esas cosas en 1916; no le habría sorprendido ni lo más mínimo que hubiera vuelto con ella, la noche anterior, solo para ver si así conseguía conciliar el sueño… Julia, a los dieciocho años, se tomó aquello sin asombro ni rencor: era, como tantas otras cosas, la guerra.
—Pobre muchacho —musitó, pues se conmovía fácilmente y lloraba cada vez que veía una lista de bajas. El joven se revolvió en sueños, suspiró y se durmió de nuevo. Le restaban aún cuatro días de permiso y, si se quedara con ella, pensó Julia, podría dormir así todas las noches…
Sylvester Packett se quedó. Quería irse a Suffolk, pero en Suffolk no podía dormir y con Julia sí. Resultaba desafortunado, pero así era la guerra. Se quedó otros cuatro días y, después, lo arrastraron de nuevo a Francia.
Julia lloró cuando se fue. Su afecto por él había sido al menos desinteresado, pues rechazó cualquier regalo excepto un broche del regimiento de Artilleros, aunque también efímero; salvo por una embarazosa e inesperada circunstancia, jamás habría vuelto a pensar en él.
2
A principios de agosto, tras cinco horas de ensayo con el coro de La bella Louise, Julia se desmayó. Cuando sus amigas la reanimaron, y después de acudir a un experto, se fue a casa y escribió a Sylvester.
No hubo chantaje alguno. La carta solo decía que iba a tener un hijo y que estaba segura de que era suyo, y que si pudiera echarle una mano le quedaría muy agradecida, pero que, si no era así, no debía preocuparse. «Con cariño y mis mejores deseos, Julia». Como respuesta, recibió el sobresalto de su vida.
Sylvester volvió y se casó con ella.
Lo hizo durante un permiso de cuarenta y ocho horas y jamás pasó Julia dos días más a disgusto. Entre el alivio y la satisfacción, su ánimo, que nunca decayó, había alcanzado unas cotas sin precedentes, pero él se las arregló para sofocarlo. Ya no era callado, pero era aburridísimo. Hablaba durante horas y horas sobre un sitio en Suffolk que parecía deprimente, una casa muy vieja llamada Barton, en una vieja pradera, en un pueblo a dieciséis kilómetros de la estación de tren, donde al parecer su familia había vivido, sin coche ni teléfono, durante cientos y cientos de años. De hecho, querría haberla llevado allí, pero no les daba tiempo. Sin embargo, cuando Julia, feliz por haberse librado y deseosa de consolarlo, le propuso ir de visita en su próximo permiso, él empezó a morderse el nudillo del pulgar y cambió de tema. Se comportaba, en realidad, como si el futuro hubiera dejado de afectarle. Ni siquiera quiso comprarse camisas nuevas. Para animarlo, Julia insistió en cenar en el Ritz e ir a una comedia musical, pero incluso tales medidas se demostraron inútiles. Y si la tarde resultó un fracaso, la noche de bodas fue un fiasco.
Julia la pasó sola. Su marido estuvo toda la noche escribiendo una carta. Iba dirigida a su familia, pero no directamente: el banco tenía instrucciones, dijo, para remitírsela en el momento adecuado. Cuando hubo que leerla, se descubrió que consistía en una serie de disposiciones muy detalladas para la crianza y educación de su hijo nonato, al cual se refería en todo momento como «el niño». El niño tenía que nacer en Barton y recibiría el nombre de Henry Sylvester. Debía permanecer en Barton hasta los nueve años y luego acudir a una preparatoria que le diese acceso a Winchester. Después de Winchester, elegiría entre el Ejército y Medicina e iría o bien a Sandhurst o a Cambridge. Si no lo tenía claro, debía optar por el Ejército. «Pero en ningún caso —escribió su padre con insospechada aridez— debe hacerse médico del Ejército».
Eso era, en resumen, lo más importante. También había estipulaciones para un poni —«que debe cambiarse en cuanto el niño sea demasiado grande para montarlo; no hay nada peor para un muchacho que ir arrastrando los pies por el suelo»— y para entrenarse en el críquet durante las vacaciones de verano. A los doce años, el niño debía recibir la antigua escopeta del 20 de su padre; a los dieciocho, la Purdey 12: su abuelo le enseñaría a usarlas. Todo aquello, y muchas otras cosas, quedó pensado, estudiado y puesto por escrito, con correcciones, anotaciones entre líneas y mucho de copia, pues en aquel extenso, detallado y exhaustivo documento, mucho más que en su testamento oficial, estaba plasmada la última voluntad de Sylvester Packett.
Había un breve codicilo:
Nunca se lo he dicho a nadie, pero suele haber un nido de herrerillos en el viejo surtidor al fondo del huerto. También uno de camachuelos en el espino rojo que hay en la esquina del prado grande. Lo importante para vaciar un huevo es ir despacio. Desde luego, nunca cogerás más de uno.
Tu padre, que te quiere,
SYLVESTER PACKETT
Dos meses después lo mataron en Ypres y la criatura que nació en Barton fue una niña.
3
La bautizaron con el nombre de Suzanne Sylvester. Lo eligió Julia, pues le parecía tanto patriótico (al ser francés) como bonito, y los Packett la dejaron hacer. Fueron increíblemente buenos con ella. Como madre de su nieta (aunque del sexo equivocado), la aceptaron con los brazos abiertos. Con afecto, sin condiciones, se convirtió en la hija de la casa. Lo único que querían era que la niña y ella se quedasen allí y que fueran felices.
Y Julia lo intentó. Durante diecinueve meses, el maniquí de la joven señora Packett arregló las flores, hizo visitas, fue a la iglesia y jugó con el bebé cuando la niñera se lo permitía. Noche tras noche, ese maniquí se sentaba a cenar con sus suegros; todas las noches, durante una hora después de la cena, tocaba clásicos fáciles en el piano del salón. En las comedidas fiestas que daban los vecinos, tocaba las mismas piezas en el piano de sus anfitriones. Todos sus vestidos de noche tenían espalda, y dos de ellos, manga larga.
Así era la marioneta fabricada por la gratitud de Julia y solo la gratitud movía los hilos. Julia se sentaba en la habitación de la joven señora Packett y lloraba de aburrimiento, pero incluso sus lágrimas, cuando la veían, se interpretaban como un indicio más del tierno y leal corazón del títere. El corazón de Julia, no obstante, también era tierno: uno de los peores componentes de su aburrimiento era la falta de alguien a quien amar. Tenía a su hija, claro, y la quería mucho, pero «alguien», para Julia, quería decir un hombre. Amar a un hombre u otro era su función natural, solo que el hombre tenía que estar vivo, y allí, y devolverle los besos. El amor por un recuerdo —incluso por el recuerdo de un marido— no era lo suyo…
Hay que admitir que haber aguantado como lo hizo, en tales circunstancias, durante un año y siete meses, tuvo muchísimo mérito; y no se lo resta que, después de ese tiempo, se diese por vencida y volviera a entregarse por completo a la mala vida.
4
La mala vida, al principio, fue hacer de figurante en una comedia de la que Julia oyó hablar a una amiga que tenía un novio que conocía a un tipo en la entonces tambaleante industria cinematográfica británica. Se la encontró en Selfridge’s, en una de sus raras excursiones a la ciudad; se cruzaron (en la sección de medias) poco después de las tres, pero entre que tomaron el té y hablaron de los viejos tiempos y fueron a cenar y luego al Bodega a buscar al novio y más tarde al Café Royal a ver a aquel tipo, Julia perdió el último tren de vuelta. Durmió en un sofá en el piso de su amiga, encantada, con un albornoz que olía a maquillaje teatral; y esa noche y ese olor decidieron su futuro. A la mañana siguiente, en Barton, les dijo a sus suegros que volvería a vivir en Londres.
—Pero… ¿y Susan? —preguntó enseguida la señora Packett.
Julia dudó. La carta de su marido, ahora bajo llave en el joyero de la señora Packett, estaba escrita dando por hecho que la criatura iba a ser un varón, pero aun así era una especie de evangelio. Los ponis, en concreto los de las Shetland, suponían una preocupación constante para el viejo Henry Packett, al igual que las exigencias pedagógicas de Girton lo eran para su esposa…
—La niña debe quedarse aquí, por supuesto —dijo Henry Packett sin rodeos.
—Si Julia puede soportar separarse de ella… —siguió su mujer con más tacto.
Julia decidió que podía. Aquellos diecinueve meses siendo la joven señora Packett habían agotado sus reservas de afecto maternal y, además, era consciente de que, para una niña pequeña, la vida en Barton era mucho más apropiada que la que ella buscaba en la ciudad. Aún no tenía planes muy precisos, pero esperaba y confiaba en que, de hecho, sería muy inapropiada.
—Bueno, si no es mucho estorbo…
—¡Estorbo! —exclamó jovial la señora Packett—. ¿Acaso no es este su hogar? Igual que es el tuyo, querida, siempre que quieras volver.
Después, todo fue como la seda. No lo aprobaban, lo lamentaban, pero se mantuvieron firmes en su bondad. Su patriotismo no había consentido que Julia cobrase la pensión; había vivido en Barton como una hija, con la asignación de una hija, y en ese momento ascendía a trescientas libras al año. Julia, con cierto remordimiento, lo consideraba demasiado, pero los Packett fueron inflexibles. Al parecer no tenían muy buen concepto de su capacidad para obtener ingresos y la viuda de su hijo no podía vivir con menos. Era su herencia, debía aceptarla, y cuando quisiera podía volver a casa.