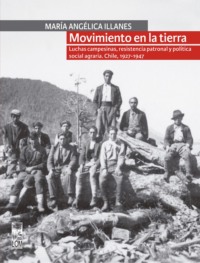Kitabı oku: «Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947», sayfa 3
De este modo, definimos la Historia Social como el campo de conocimiento que busca comprender la sociedad vista como un proceso histórico de configuración de sujetos relacionados socialmente y en movimiento contradictorio en lucha por el mutuo reconocimiento de su valor y autonomía, y en busca, también, de la producción social de su vida. Entendida la Historia Social como una historia centrada en el estudio de las relaciones sociales que se establecen en el seno de la sociedad civil y las luchas por el reconocimiento que en este nivel se desencadenan, es necesario tomar en cuenta que estas luchas también se han de dar, simultáneamente, en torno a la disputa por el control del gobierno de la sociedad y del territorio. Así, toda Historia Social es, al mismo tiempo e inseparablemente, «historia social-política» e historia del Estado.
Esta doble e inseparable lucha es la que se busca poner en escena en esta investigación, tanto en la presión por el cambio en las relaciones sociales en el campo chileno, como en función de la disputa por el control del aparato de gobierno y del Estado chileno, en un momento en que éste se ha vuelto más dúctil a las presiones de la sociedad civil en su conjunto.
A través de un amplio levantamiento documental de archivo, de prensa de la época y de boletines parlamentarios, hemos intentado poner sobre la mesa los aspectos más reveladores que muestran los textos acerca del juego de fuerzas comprometidas en el proceso político y social agrario del período en estudio. Buscamos historiar aquí al modo de una «fenomenología» y de una «dialéctica social», es decir, visibilizando los hechos y los sujetos como se manifiestan y se aparecen-presentan ante nuestra propia lectura de los textos, poniéndolos en el movimiento de sus relaciones mutuas, identificando sus luchas y los momentos significativos del proceso de construcción de su sujeto-acción-habla. Observando/leyendo los temas e interpretando los problemas planteados situados en un dinámico y, a menudo, contradictorio campo en disputa, buscamos una relativa «comprensión histórica» acerca de uno de los capítulos más significativos de la historia de Chile, cual es el de las relaciones sociales agrarias y el difícil proceso de emancipación del campesinado.
Debemos advertir que esta es, principalmente, una historia de hombres, de trabajadores, de machos levantándose, hablando, atreviéndose a mirar frente a frente al otro macho-patrón/administrador, alzando rostro y habla; mientras otros machos muy machos (los intelectuales orgánicos de que hablábamos) sacan voz ronca en este período de la historia de Chile en que se juegan procesos de cambio y posibilidades de hacer alguna justicia. Esta es una historia de este evento que, en todos los documentos, está narrado en masculino, en lo que no podemos intervenir. Así, esta no es una historia donde se evidencien claramente las relaciones de género que necesariamente la atraviesan, ni que, incluso, incorpore la presencia sistemática de las mujeres campesinas; no porque queramos, sino porque la documentación las oculta. Lamentablemente este es, a mi juicio, una de las principales debilidades de las historias de los trabajadores en general y de esta historia de la cuestión campesina, en particular. No obstante, la presencia y conciencia de las mujeres campesinas nos acompañan, evidentemente tocadas y activas en cada uno de los momentos críticos por los que pasó el campesinado en el período. Ellas incluso son documentadas en circunstancias de huelgas campesinas y en situaciones críticas de despojos de tierras. Sin embargo, las hemos buscado también en otras narrativas: en la novela de la tierra, donde existen plenamente vivas, altivas, inteligentes, luchadoras. Agradecidas de estas y estos autores y de este literatura, en un capítulo especial las ponemos sobre esta mesa-texto.
Sin embargo, quisiéramos plantear que existe un lugar específico donde podríamos hablar de una visibilidad de las mujeres, incluso desde los hombres: ese lugar es su común trabajo con la tierra, un ámbito donde se despliega en hombres y mujeres una suerte de dimensión unisex-Mujer: arando, buscando la germinación y recogiendo los frutos de la diosa Gea, la Madre Tierra. Campesinas y campesinos son cuerpos de la tierra al alba de su llamado, sumergidas sus manos en la masa del pan y de la tierra, sembrando, lechando, desmalezando, cosechando… cayendo agotados al atardecer luego de haber trabajado en largas jornadas a la intemperie del sol, de la lluvia y del frío, y luego de caminar kilómetros tras los animales o de ida y vuelta a los campos de labor. A esto las mujeres suman la crianza doméstica de guaguas y niños, de pollos y gansos, de chanchos y cabras, junto a la preparación diaria de la comida que alimenta a inquilinos, peones, obligados, reproduciendo la fuerza de trabajo hacendal y campesina y sus familias21. Las mujeres campesinas son, evidentemente y a través de muchas estrategias de sobrevivencia, las que llevan la lucha más ardua en pos de la sobrevivencia del campesinado en todos sus rostros, lucha difícil de sobrellevar como hecho irremediable del escaso salario, de la especulación de precios en la pulpería del fundo y de la falta de alimentos abundantes y nutricios. A más de esto, la violencia que, más que a menudo, sufren las mujeres de parte de los hombres, patrones y esposos o parejas, hecho que queda evidenciado en los documentos y los testimonios22 Sin embargo, a pesar de esta sumatoria de más trabajo, el hecho de comprenderse ambos, mujeres y hombres, en el seno íntimo de la Madre Tierra complejiza la opresión, entregando Gea sus poderes especialmente a las mujeres campesinas y mapuche, acompañándolas, enseñándoles, otorgándoles dones y saberes, con la ofrenda de sus hierbas sanadoras, sus frutos silvestres, sus pájaros cantores, su aire fresco, su agua corriente y su poética belleza verde, mitigando la lucha por la sobrevivencia propia y de la prole. Mujeres-Fuego en la intimidad del mal rancho que les reúne y acoge cada noche… mujeres/hombres ex/campesinos andando su exilio por los caminos de la patria, des-alojados/as de su ser-Gea por haber hablado-escrito su derecho. ¿Cómo no ver a las indocumentadas mujeres viviendo la más profunda relación con la Madre Tierra en su intimidad, en su ajenidad, en su miedo a la pérdida y en su des-tierro, experimentando el destino existencial de mujer/hombre/mujer? Quizás podamos, a través de algunos de los poemas que estas páginas insertan, llegar a percibir esta reversibilidad de su ser campesina/o y esta hegemónica femineidad del campesino en relación con Gea, la tierra madre sustentadora, que no hace sino hablar de la mujer campesina/mapuche como la mítica e histórica Gea-procreadora de todos los seres23.
♣
A modo de ordenamiento, este texto se divide en cuatro partes: 1) En una primera parte –preparatoria del contenido central y que es transversal a todo el período en estudio– presentamos y definimos a los sujetos sociales de la obra y de la época, específicamente aquellos que actuarán dentro de las relaciones sociales de producción en las haciendas y fundos: terratenientes, campesinos en sus distintos rostros, algunas figuras y actuaciones de mujeres campesinas. Por otra parte, mostramos algunos de los escenarios del afuera agrario, donde podemos ver la dinámica general de la pulsión irresuelta por la tierra en el sur de Chile, durante la primera mitad del siglo xx. Aquí también presentamos la acción e intervención legal de los poderes del Estado sobre sobre dichos sujetos y escenario histórico agrario. 2) La segunda parte de este texto nos instala en un tiempo político preparatorio clave para nuestro estudio cuando, en la postcrisis del 30 y, específicamente hacia 1936, se generan nuevos pactos políticos y se formulan las plataformas programáticas de reforma y transformación del régimen político y de la estructura agraria chilena, mientras la clase terrateniente y la derecha del país se prepara para su resistencia. 3) La tercera parte del texto constituye el corazón de nuestro estudio, centrado en torno a la problemática de la cuestión campesina planteada durante la fase Frente Popular chileno (FPCh) cuando, por la vía de la formación de una amplia coalición política, gremial y social, las fuerzas democráticas logran alcanzar el gobierno, intentando realizar un programa de democratización de la sociedad a través de la puesta en práctica de algunos de los proyectos preparados en el momento anterior, buscando las fuerzas de izquierda de dicha coalición poner a los trabajadores agrícolas al nivel de los derechos sociales y sindicales obreros. 4) La cuarta parte corresponde al momento de la Alianza Nacional Democrática (gobierno del radical Juan A. Ríos) cuando el despertar del campesinado alcanza una clara expresión, tanto a nivel interno en el seno de fundos y haciendas, como a nivel externo, en el ámbito del movimiento de pequeños y medianos campesinos. En esta fase, mientras el gobierno busca nuevos derroteros para la transformación agraria vía la modernización de la producción y la sociedad agrícola, se intensifican los esfuerzos políticos de la izquierda chilena, especialmente bajo la hegemonía del PC, por levantar a la clase trabajadora agrícola, en sus distintos rostros, al nivel de un sujeto en pleno goce de sus derechos sociales y sindicales, momento que culminó con una nerviosa y antidemocrática respuesta de la clase terrateniente, aliada con el propio gobierno de concertación centro-izquierda que paralizó, dramáticamente, el proceso de transformaciones económicas y sociales emprendidas en el campo chileno. Finalmente, cierra esta parte y el texto un capítulo también transversal a todo el período en estudio, que trata sobre los desalojos campesinos desde el adentro de las haciendas, consumándose, dramáticamente, las demandas por transformaciones en el agro en el sentido de la lógica capitalista y del interés de clase hacendal, escuchándose, en los caminos de la Patria, los gritos de desamparo, angustia y abandono, brotando desde este dolor la conciencia campesina, abriéndose a mayores horizontes de futuro…
Algunos podrán, quizás, extrañarse de este texto, escrito en un momento presente en el que gran parte del mundo narrado ha, aparentemente, desaparecido. Uno misma ha escrito desde este extrañamiento… pero no hemos podido sino abrirnos a escuchar las voces que nos hablaban desde sus letras vivas…
Pero, ¿ha desaparecido? En realidad, no. La energía de esa lucha por el reconocimiento se ha integrado a otras luchas que transitan hoy por las calles de la ciudad, mientras el pueblo mapuche sigue bregando, levantando bandera por el derecho a la tierra o a su ser libre, hoy como ayer.
De todos modos, habría que decir que, en historia, el presente no es su presente cronológico, sino un presente comprensivo, definido como un momento de unidad temporal (presente, pasado, futuro) o como un espacio-tiempo-uno-reflexivo, estando en un movimiento perpetuo de interrelación espacio-temporal en el seno de la totalidad de la Vida. En historia y, especialmente en historia social, buscamos comprender la sociedad desde la totalidad del proceso. Com: significa en latín todo, el todo, lo junto; prae/hendere significa tomar, ceñir, penetrar, entender. En historia nada prescribe, nada ha desaparecido; todos los rostros y sujetos que emergen en el movimiento o las luchas en el seno de esta red comprensiva, incitan nuestra mirada historiadora, la que no descansa sino en el propio margen de su mortal individualidad. Para nuestro afán com-prensivo, todos los seres-conciencias siguen viviendo en el palpitar de su lucha por la autoconciencia o por el reconocimiento del derecho de vida, justicia y libertad; seres-conciencias históricas que no son sino nosotros mismos.

2 Alexander Kojève. La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, , Buenos Aires, Editorial Leviatán 2008, p. 59.
3 Informe del inspector del Trabajo de San Fernando, Luis Zelada, al inspector provincial del Trabajo de Colchagua, Samuel Vial Correa, fechado en San Fernando, el 11 de noviembre de 1940. ADGT, Vol. 1200. Como desenlace, el Sr. Julián Aguirre reclamó ante el Gobierno del presidente Aguirre de la actuación de Zelada. A este último le dio su pleno respaldo el inspector provincial del Trabajo de Colchagua, Samuel Vial Correa, quien conversó, en días posteriores, con el Sr. Aguirre y lo citó a su oficina «con el fin de solucionar conciliatoriamente las peticiones que le han presentado los obreros del fundo Santa Isabel». Sin embargo, la actuación de Zelada fue cuestionada por el director general del Trabajo, planteando que había «extralimitado el papel que corresponde a la Inspección. (…) Ni la hora, ni el lugar, ni las circunstancias invocadas favorecen la actuación del inspector Sr. Zelada». ADGT, Vol. 1200 Providencia N°13.616, fechada en Santiago el 10 de diciembre de 1940. No obstante, los P/p surgían para quedarse, diseminándose como agua corriente por los fundos chilenos en el período en estudio.
4 Sobre este significativo concepto y problema de la construcción histórica de la nación en Chile, desde un enfoque social y fundacional que incorpora «la postura de los sectores subalternos», ver J. Pinto, y V. Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840), Santiago, LOM, 2009, p. 15.
5 J. Petras, H. Zemelman, Proyección de la Reforma Agraria: el campesinado y su lucha por la tierra, (ICIRA, U.Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, pp. 9-10.
6 Cuando en este texto hablamos de los campesinos en su proceso de despertar y de su configuración como sujetos históricos, estamos tomando este concepto como un «tipo ideal» (Weber) que no alcanza plena consumación, pero que actúa como el referente de un proceso y fenómeno cuya energía emancipatoria se ha puesto en acción y ya camina en busca de ese sujeto (siempre ideal) libre, autónomo y consciente de sí en sociedad. Sin embargo, hay que enfatizar que este sujeto (ideal) es real en cuanto se define justamente por su acción y su inquietud incesante tras su sí-mismo histórico a través de su experiencia de relación con el otro-de-sí-en el mundo. «El sujeto es lo que él hace, es su acto y aquello que hace es la experiencia de la conciencia de la negatividad de la sustancia, en cuanto experiencia y conciencia concretas de la historia moderna del mundo (…)». J. L. Nancy, Hegel. La inquietud de lo negativo, Madrid, Ediciones Hachette, 1997, p. 11.
7 Respecto de este movimiento de presión en pro de la formación de sindicatos y de presentación de Pliegos de Peticiones, hay autores de las ciencias sociales que, si bien han reconocido su existencia, los desvalorizan: que ellos, dicen, «no tuvieron mayor significación social puesto que no lograron modificar el sistema de relaciones sociales institucionalizadas en el sector rural, ni tampoco lograron influir en las decisiones adoptadas en el sistema político e institucional tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado». L. Cereceda, y F, Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Santiago, Instituto de Sociología, PUC, 1980, p. 28. En este estudio, además de discrepar de estos planteamientos, comprendemos el problema de la cuestión campesina y su despertar reivindicativo desde una perspectiva socio-histórica o desde la «historia social», es decir, significando el momento de la emergencia de nuevos sujetos con conciencia crítica, capaces de levantar planteamientos y de realizar prácticas que presionan por transformaciones que preparan la tierra para momentos sucesivos. La historia social no trabaja buscando identificar prácticas específicas con resultados inmediatos, sino reconociendo procesos e identificando sujetos y momentos significativos que movilizan la otrora invisibilidad y rompen el silencio.
8 G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 113-117.
9 Sobre el concepto de poder ejercido como una red de fuerzas provenientes desde los grupos en interacción crítica, ver M. Foucault Microfísica del Poder, Buenos Aires, Ediciones la Piqueta, 1992.
10 Para Heidegger, el ser como habitar se manifiesta en el construir como expresión del «poder de habitar». Aquí introduce Heidegger el concepto de «poder de habitar», el que relaciona con el concepto de poder-construir, acto que crea el lugar. «Sólo si tenemos el poder de habitar podemos construir». Pero esta conceptualización del ser como «poder de habitar» en Heidegger, no alcanza, a nuestro juicio, a dar cuenta de las relaciones de poder que históricamente se juegan en el seno del habitar, donde acontece el ser histórico. El poder de habitar debiera concebirse y cargarse con lo que define todo poder, es decir, relaciones de fuerza (Foucault) y relaciones contradictorias (Hegel). A nuestro juicio, el ser-como- habitar es una acción (o un existir) que históricamente se presenta (al modo foucaultiano) cargado de fuerza, es decir, de relaciones sociales de poder: ‘poder-de-habitar’». Esto supone la configuración –simultáneamente al construir del habitar– de un «espacio/campo de fuerzas», donde se escenifican y circulan las diversas fuerzas de poder existentes en el seno de dicho espacio/habitar, donde tienen lugar prácticas de apropiación social del lugar/espaciado al habitar y donde, por lo mismo, dicho «lugar/habitar» queda abierto a prácticas de gobernabilidad, donde gravitan fuertemente las hegemonías dominantes». M. Angélica, Illanes, «El proyecto comunal en Chile, (fragmentos) 1810-1891», Historia, N° 27, Santiago, 1993, pp. 213-329.
11 Martin, Heidegger, «Construir, habitar, pensar», Darmstadt, Alemania, 1951 en Conferencias y artículos, Barcelona, Serbal, 1994.
12 J. Petras, H. Zemelman, Proyección de la Reforma Agraria: el campesinado y su lucha por la tierra (ICIRA, U.Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 25.
13 «Donde hay relaciones de autoridad se espera socialmente que el elemento super ordenado controle, por medio de órdenes o comandos, amenazas y prohibiciones, la conducta del elemento subordinado», R. Dahrendorf, Class and class conflict in industrial society, New York, Oxford University Press, citado por Urzúa, Raúl, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 67. A su vez, Urzúa distingue entre «relaciones paternalistas de autoridad» (entendidas como) «aquellas en que una esfera amplia va acompañada por una asignación particularista de las recompensas» y «relaciones contractuales de autoridad» como aquellas que «tienen una esfera limitada y siguen criterios universalistas para asignar las recompensas». Raúl, Urzúa. La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 71.
14 Ver Arnold Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española hasta nuestros días, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994, p. 194. Ver al respecto Brian Loveman. Chile. The legacy of hispanic capitalism, Oxford University Press, New York, 1979.
15 L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 11.
16 Brian. Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979.
17 Uno de los principales exponentes de esta teoría ha sido el economista Oscar Muñoz, cuyos planteamientos han sido seguidos por numerosos historiadores; teoría que no tenía fundamento considerando los estudios del historiador Brian Loveman en los años 70. Ver Oscar Muñoz, Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones, Santiago, CIEPLAN, 1986, pp. 82-84; Brian Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979, pp. 278-280. Últimamente, la teoría del «pacto por la industrialización» ha sido cuestionada por varios historiadores, entre ellos, el historiador Fabián Almonacid. Ver Fabián Almonacid, La agricultura chilena discriminada (1910-1960). Una mirada de las políticas estatales y el desarrollo sectorial desde el sur, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009; Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, pp. 130-131.
18 L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 12.
19 Raúl, Urzúa, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 65.
20 Sobre el concepto de «acumulación primitiva de capital « ver Carlos Marx El Capital, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
21 Sobre este tema del trabajo de las campesinas ver el excelente estudio de Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la reforma Agraria chilena, Santiago, LOM, DIBAM, 2009.
22 Ver al respecto el notable trabajo de Ximena Valdés, Loreto Rebolledo y Angélica Wilson, Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX, Santiago, Fondart-CEDEM, 1995.
23 Quizás a este poder de Gea se refería Millaray Garrido Paillalef en un conversatorio, cuando declaraba su condición de mujer no subordinada y empoderada y su destino como amada del amor emanando desde la propia madre Mapu hacia sus seres más queridos. Conversatorio «Zomo Newen Ñi Tukulpan. Memorias de mujeres mapuche semillando la vida», expositoras: Machi Adriana Paredes Pinda, Millaray Garrido Paillalef, Carolina Carillanca Carillanca, UACH, Valdivia, 28 de marzo, 2019.