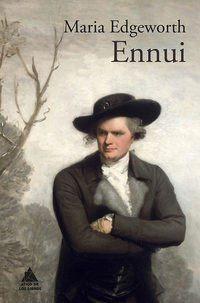Kitabı oku: «Ennui»
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
ENNUI
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Prefacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Notas
Sobre la autora
Sobre el traductor
Créditos
Ennui
V.1: abril de 2020
Título original: Ennui
© de la traducción, Joan Eloi Roca, 2015
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2020
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: William Grant - The Skater
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, n.º 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
info@aticodeloslibros.com
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-17743-79-6
THEMA: FBC
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Ennui
¿Qué te queda por desear cuando ya lo tienes todo?
El conde de Glenthorn fallece dejando a su heredero su título y una enorme fortuna. El joven conde se entrega sin medida a las diversiones y vicios de moda pero, incluso mientras disfruta de todos ellos, se siente permanentemente insatisfecho sin saber por qué. Es víctima del ennui, un hastío que sobreviene a quien lo tiene todo.
Sin embargo, la visita de la nodriza irlandesa que lo crio hace que Glenthorn emprenda un viaje a las antiguas tierras de su familia en Irlanda, donde encontrará los mejores antídotos contra su enfermedad: el amor, las aventuras y el trabajo.
Maria Edgeworth es la principal novelista inglesa de finales del siglo xviii y comienzos del xix. Entre sus admiradores se contaban Jane Austen, Lord Byron, Stendhal, Iván Turguénev, Anthony Trollope o Walter Scott.
«He decidido leer únicamente mis obras y las de Maria Edgeworth.»
Jane Austen
«Las novelas de Maria Edgeworth han sido una revelación para mí. Me gustaría, aunque fuera a mi modesta manera, ser capaz de emular los maravillosos retratos irlandeses que hace la señorita Edgeworth»
Iván Turguénev
«Ennui me tiene encantada.»
Madame de Staël
«La contribución más innovadora, valiente e influyente de una escritora inglesa antes de Charlotte Brontë y George Eliot.»
Marilyn Butler
«Ennui es una obra perfecta, a la altura de los mejores textos de Voltaire.»
The Edinburgh Review
Tutta la gente in lieta fronte udiva
Le graziose e finte istorielle,
Ed i difetti altrui tosto scopriva
Ciascuno, e non i proprj espressi in quelle;
O se de’ proprj sospettava, ignoti
Credeali a ciascun altro; e a se sol noti.*
Prefacio*
Mi hija me pide un prefacio a los volúmenes siguientes. Es perdonable la debilidad de buscar la protección paterna, pero lo cierto es que el público juzga todas las obras no por el sexo, sino por el mérito del autor.
Lo que sentimos, vemos, oímos, y leemos afecta nuestra conducta desde nuestro nacimiento hasta el día en que formulamos nuestro último pensamiento. Por lo tanto, la intención de mi hija en todos sus escritos no ha sido otra que promover la causa de la educación desde la cuna hasta la tumba.
Las anteriores obras de la señorita Edgeworth han consistido en cuentos para niños —historias para muchachos y muchachas— y en relatos destinados a la gran masa que no frecuenta los círculos más a la moda. Los presentes textos pretenden señalar algunos de los errores a los que es más propensa la alta de la sociedad.
Todas las partes de esta serie de ficciones morales versan sobre los defectos y virtudes de las diversas edades y clases; y todos proceden de la visión de la sociedad que ya hemos expuesto al público en volúmenes más didácticos sobre la educación. En El ayudante de los padres,* Cuentos con moraleja* y Cuentos populares,* la intención de mi hija era ejemplificar los principios que se habían formulado en Educación práctica.* En estos volúmenes, y en otros que los seguirán, su intención es difundir, de una forma popular, algunas de las ideas que se desarrollan en los Ensayos sobre educación profesional.*
El primero de estos relatos se llama:
Ennui. Las causas, síntomas y cura de esta dolencia están ejemplificados, según espero, de tal manera que el remedio no es peor que la enfermedad. Thiebauld* nos dice que en la Academia de Berlín se leyó un ensayo sobre el ennui* tan aburrido que durmió a todos los jueces que debían otorgar el premio.
El cobrador está concebido como una lección contra la tan extendida insensatez de creer que un deudor puede, mediante unas pocas frases trilladas, alterar la naturaleza del bien y el mal. Consideramos durante un tiempo dar a estos libros el título de Relatos a la moda. Pero ¡ay!, El cobrador nunca será plato de gusto para los lectores a la última.
La manipulación es un vicio al que recurren los pequeños entre los grandes para mostrar aquellas habilidades en las que no destacan. Las intrigas amorosas en el continente a menudo llevan a intrigas políticas. Los intentos de introducir entre nosotros estas costumbres modernas no han tenido, de momento, éxito, pero hay algunos que, sin embargo, muestran en todo lo que dicen o hacen una predilección por «la sabiduría de la mano izquierda». Es nuestra intención que la figura que aquí presentamos de un manipulador no resulte atractiva a los lectores.
Almería ofrece una panorámica de las consecuencias que tiene confiar en los dones de la fortuna en lugar de en el mérito, y muestra la maldad de aquellos imitan los modales y frecuentan la compañía de los que están por encima de ellos en la sociedad.
La diferencia de rango ha sido siempre un acicate para la loable emulación, pero aquellos que consideran que ser admitidos en ciertos círculos de la sociedad es el súmmum de la dicha y la ascensión, descubrirán aquí el desencanto y tremendo castigo en el que acaban tales ambiciones.
Si se me permite añadir unas palabras sobre la forma en que la señorita Edgeworth trata al público, debo decir que la indulgencia con la que fueron recibidos sus escritos no la ha vuelto descuidada ni vanidosa. Las fechas que acompañan a estas historias demuestran que no se han impuesto apresuradamente al lector.
Richard Lovell Edgeworth
Edgeworthstown, marzo de 1809
‘Que faites-vous à Potzdam?’ demandois-je un jour au prince Guillaume. ‘Monsieur,’ me répondit-il, ‘nous passons notre vie à conjuguer tous le même verbe; Je m’ennuie, tu t’ennuies, il s’ennuie, nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, ils s’ennuient; je m’ennuyois, je m’ennuierai,’etc.
Thiebault, Mém. de Frédéric le Grand*
Capítulo 1
Criado en la indolencia y el lujo, crecí rodeado de amigos que parecían no tener otra misión en la vida que ahorrarme el esfuerzo de pensar o actuar por mí mismo y, además, continuamente me inducían a permanecer en mi orgullosa postración recordándome que era el único hijo y el heredero del conde de Glenthorn. Mi madre murió pocas semanas después de mi nacimiento, y perdí a mi padre siendo muy joven. Quedé bajo los cuidados de un tutor legal que, para ganarse mi afecto, no coartó nunca mis deseos, por caprichosos que fueran: cambié de escuela y maestros tan a menudo como me pareció y, en consecuencia, no aprendí nada. Al final encontré un profesor particular que me vino como anillo al dedo, pues compartía por completo mi opinión de que «todo aquello que el joven conde de Glenthorn no aprenda por el instinto de su genio, no merece ser aprendido». Cualquier hombre con dinero puede comprar la reputación de poseer talento, y dinero yo tenía de sobras, pues mi guardián tuvo a bien sobornarme con parte de mi propia fortuna para que me abstuviera de preguntar por cierta cantidad faltante en el monto total. Por mi parte, entendí perfectamente mi parte de este pacto tácito y, lógicamente, estábamos en los términos más amistosos que pueda imaginarse y nos mostrábamos absoluta confianza, pues yo estaba convencido de que era mejor tratar con mi tutor que con los prestamistas judíos. Así pues, a una edad en que otros jóvenes están sometidos a ciertas reglas, sea porque sus circunstancias los obligan a contenerse o porque a ello contribuye la discreción de sus amigos, yo me convertí en soberano absoluto de mí mismo y de mi fortuna. Mis compañeros me envidiaban, pero ni siquiera su envidia bastaba para hacerme feliz. Empecé, siendo aún niño, a sentir el azote de los síntomas de esta afección mental que desafía las capacidades de la medicina y para la que la riqueza solo puede aportar un alivio temporal. Para esta dolencia no existe un nombre definido en inglés, pero, ¡ay! por ello un término foráneo se ha implantado en Inglaterra. Entre las clases altas, entre los acaudalados o entre los famosos, ¿acaso hay alguien que no conozca el ennui? Al principio no fui consciente de padecer este mal. Sentía que me sucedía algo, pero no sabía qué era. Sin embargo, los síntomas ya se manifestaban con claridad. A menudo me afligían ataques de impaciencia, o de bostezos o sentía el impulso irresistible de desperezarme, de tal modo que mi cuerpo y mi alma permanecían en constante agitación, padeciendo una especie de aversión al lugar en el que me hallara en cada momento o, más bien, a cuanto sucedía ante mis ojos, pues raramente llegaba al extremo de hacer algo al respecto, dado mi profundo aborrecimiento o incapacidad de realizar ningún esfuerzo voluntario. En ausencia de estímulos externos, me sumía en la apatía y vacuidad mental que se conoce vulgarmente como ensimismamiento. Si me encontraba confinado en una habitación durante más de media hora, debido al mal tiempo o a otras contrariedades, caminaba de un lado a otro con inquieta y absurda obstinación, como un nervioso conejo atrapado en su madriguera. Sentía una sed insaciable de novedades y un amor infantil por el movimiento.
Mi médico y mi tutor, que no sabían qué hacer conmigo, me enviaron al extranjero. Inicié mis viajes cuando tenía dieciocho años, acompañado por mi profesor favorito. Nuestras ideas en cuanto al modo de viajar concordaban; fuimos de un sitio a otro tan rápido como los caballos y las ruedas —y los improperios y las guineas— pudieron llevarnos. Pero Milord Anglois* recorrió medio mundo sin por ello alejarse una sola pulgada de su ennui. Me quedaban todavía tres largos años para alcanzar la mayoría de edad. ¡Cuánto dinero gasté durante este plazo para intentar que el tiempo transcurriera más rápido! Pero cuanto más persistía en acelerarlo, más lento avanzaba el villano. Perdí mi dinero y la paciencia.
Al fin llegó el día que tanto llevaba esperando: ¡tenía veintiún años! Por fin tomé posesión de mi herencia. Sonaron las campanas, se encendieron hogueras, prepararon banquetes, fluyó el vino, se dieron hurras, amigos y aparceros se arremolinaron a mi alrededor, y no se oían más que palabras de felicidad y parabienes. El trajín de mi situación me mantuvo despierto durante varias semanas; el placer de gozar de mis propiedades era nuevo y lo disfruté mientras duró el efecto de la novedad. No puedo decir que estuviera contento, pero mi mente estaba henchida por la magnitud de mis posesiones. Era propietario de grandes fincas en Inglaterra y en uno de los remotos condados marítimos de Irlanda, país en el que era dueño y señor de un inmenso territorio junto al antiguo castillo de Glenthorn, ¡un noble montón de piedras antiguas que valía más que diez de los degenerados castillos modernos de hoy en día! Estaba ubicado en un paraje romántico y remoto, al menos según podía juzgar por un cuadro que me decían que reflejaba bien la realidad y que colgaba en mi salón de Sherwood Park, en Inglaterra. Yo nací en Irlanda y se me amamantó, según me contaron, en una cabaña irlandesa, pues mi padre estaba convencido de que así crecería más fuerte. Me dejó con mi nodriza irlandesa hasta que tuve dos años y desde ese momento hasta la fecha ni él ni yo volvimos a pisar Irlanda. A él le disgustaba ese país, y yo heredé sus prejuicios. Decidí que residiría siempre en Inglaterra. Sherwood Park, mi residencia en la campiña inglesa, tenía un solo defecto: era perfecta. La casa era majestuosa y, además, del gusto moderno; los muebles eran elegantes y a la moda, y por doquier se percibía el brillo de lo nuevo. No faltaba ningún lujo. El crítico más escrupuloso no habría sido capaz de encontrarle un pero. Mi jardín, mis tierras, mostraban toda la belleza de la naturaleza y el arte, combinadas con exquisitez. Había bosques majestuosos cuyo oscuro follaje se mecía… En fin, prefiero ahorrar a mis lectores el resto de la descripción, pues recuerdo que una vez me quedé dormido mientras un poeta leía una oda a los encantos de Sherwood Park. Pronto mis ojos se acostumbraron a esos encantos, e incluso palideció el efecto que sobre mi vanidad tenía ser el dueño de un lugar tan maravilloso. Todo visitante ocasional, cualquier desconocido e incluso la gente corriente a la que permitía una vez a la semana pasear por mis jardines privados, los disfrutaban mil veces más que yo. Recuerdo que, unas seis semanas después de llegar a Sherwood Park, escapé una noche de la multitud de amigos que llenaba mi casa con la intención de regalarme un paseo solitario y melancólico. A cierta distancia vi a un grupo de personas que habían venido a admirar el lugar y, para no encontrarme con ellos, me refugié bajo un gran árbol cuyas ramas colgaban hasta el suelo y me ocultaban de los paseantes. Así sentado, mientras bostezaba esperando que pasaran de largo, oí a uno de los miembros del grupo exclamar:
—¡Qué feliz debe de ser el dueño de este lugar!
Sí, desde luego, si hubiera sabido cómo disfrutar de los placeres de la vida, sin duda habría sido muy feliz, pero la falta de ocupación y mi consabida alergia a todo tipo de esfuerzo me convertían uno de los hombres más desgraciados de la tierra. Aun así, yo siempre atribuía mi infelicidad a alguna circunstancia externa. Poco después de mi mayoría de edad, resultó que todo tipo de asuntos requerían mi atención. Había que firmar documentos y arrendar tierras. Todo ello se me antojaba terriblemente difícil. Ni siquiera ese ministro del Estado, que con tanto patetismo describe su horror al ver por vez primera al secretario acercarse con el gran cartapacio rebosante de papeles, experimentó jamás sensaciones tan opresivas como las que me invadieron a mí cuando mi administrador empezó a hablarme de mis negocios. Desde el mal humor que abonaba mi indolencia, me declaré convencido de que poseer propiedades tenía muchos más inconvenientes que ventajas. El capitán Crawley, un amigo —digámoslo así—, humilde compañero mío, que era un grandísimo, desvergonzado y rendido adulador, estaba presente, escuchó mi queja y se ofreció a interponerse entre mí y los sombríos problemas que me amenazaban. Acepté su oferta.
—¡Ay, Crawley —dije—, trata y negocia tú con esta gente!
No tenía la menor confianza en la persona en cuyas manos, por mor de librarme del trabajo de pensar, deposité todos mis asuntos, pero me di por satisfecho resolviendo que, en cuanto tuviera tiempo, buscaría a una persona de confianza para que llevara mis negocios.
Ya llevaba casi dos meses en Sherwood Park, en mi opinión demasiado tiempo seguido en el mismo sitio, y estaba impaciente por marcharme. A mi administrador, a quien disgustaba la idea de que yo pasara el verano en casa, no le costó persuadirme de que el agua de mis tierras tenía un sabor malsano y salobre. El hombre que así hablaba estaba frente a mí, gozando de una salud de hierro a pesar de haber bebido esa agua insalubre toda su vida. Sin embargo, para mi intelecto era una tarea demasiado ardua cotejar las pruebas que le aportaban mis sentidos, resultándole más fácil creer lo que le decían, aunque estuviera en manifiesta contradicción con lo que percibían mis ojos. Así pues, fui a un balneario lejano, siguiendo el ejemplo de muchos de mis contemporáneos, que abandonan sus deliciosas residencias en el campo y pagan, a tanto la pulgada, para que los hacinen en hostales, con todas las incomodidades imaginables, durante los meses más calurosos del verano. Dejé pasar el tiempo en Brighton, maldiciendo el calor, hasta que llegó el invierno, y luego maldije el frío mientras soñaba con el invierno en Londres.*
Empezó el invierno en Londres, y el joven conde de Glenthorn, con sus pasatiempos, y sus carruajes y sus extravagancias, se convirtió en la comidilla de toda la ciudad y en una mina para los periódicos. Se publicó el inmenso coste de la fruta que tomaba de postre; se calculó el precio de los ramilletes de flores de invernadero que a diario lucían los criados que colgaban de la parte trasera de mi coche; ociosos admiradores de dispendios ajenos contaron el número de velas de cera que alumbraban de noche las estancias de mi casa; y todo el mundo sabía que lord Glenthorn no toleraba que en sus establos se encendieran otra cosa que velas de cera; que sus sirvientes solo bebían burdeos y champán; que sus libreas, mejores que las que soñara un embajador, competían en elegancia con la realeza y que sus objetos de oro habrían superado incluso la inspección de los potentados chinos más exigentes. La factura que me ha enviado este año el fabricante de mis carruajes dejaría atónita a cualquier persona dotada de sentido común, igual que ha sucedido con algunas de las sumas que nuestros tribunales han descubierto que se pagaron por extraordinarios coches y landós todavía más extraordinarios.* No voy a entrar en los detalles de mis extravagancias relativas a artículos menores, pues estos, según creía yo, nunca harían mella en una fortuna tan colosal como la del conde de Glenthorn pero, por si resulta útil para aquellos que quieren seguir la misma senda o desean evitarla, sí diré que mis visitas diarias a las joyerías acabaron suponiendo, con el tiempo, una suma digna de mención. De la multitud de fruslerías que compré, de todos los anillos, sellos y cadenas, no diré nada, pues superarían lo que los hombres pueden creer o las mujeres imaginar. Suele suceder que aquellos que menos provecho sacan a su tiempo poseen el mayor número de relojes y son los más exigentes en cuanto a su exactitud. Mis relojes de bolsillo y yo éramos mi castigo y la alegría de los relojeros de moda, cuyas tiendas visitaba regularmente. Mi historia, durante este periodo, conformaba el diario del perfecto diletante, así que evitaré a los lectores más detalles. Sí deseo, no obstante, pues así lo he experimentado en multitud de ocasiones, grabar en la mente de aquellos a los que interese que un diletante con medios tiene que ser extravagante. Acudía a las tiendas sencillamente para pasar alguna hora ociosa, pero una vez entraba no podía evitar comprar algo y me hallaba siempre a merced de los comerciantes, que se aprovechaban de mi indolencia y que creían que mi fortuna era inagotable. En realidad, yo no tenía una propensión especial al gasto, pero dejaba a todos los que trataban conmigo, y muy especialmente a mis sirvientes, hacer lo que querían en lugar de tomarme la molestia de obligarlos a hacer lo que debían. Me aseguraban que lord Glenthorn debía tener tal cosa o tal otra, o que debía comportarse de determinada manera, y yo me sometía dócilmente a estas necesidades imaginarias.
Durante todo este tiempo fui la envidia de mis conocidos, cuando en realidad deberían haberme compadecido. Es cierto que sin angustia ni esfuerzo poseía todo lo que ellos deseaban, pero eso me desposeyó de cualquier incentivo: ya no deseaba nada. Tenía una inmensa fortuna y era conde de Glenthorn: mi título y mis riquezas eran distinción suficiente; ¿por qué iba a preocuparme por mis botas, o por la capa que cubría mi abrigo o por cualquiera de las tonterías con las que ocupan sus vidas y por las que se interesan los jóvenes a la última moda que no tenían la desgracia de ser grandes terratenientes? La mayoría de mis compañeros sufrían algún agravio real o imaginario, tenían a algún viejo tío o padre que los sojuzgaba, o algún trabajo horrible del que quejarse. Yo no tenía nada de eso. Ellos tenían esperanzas y miedos, yo no. Estaba en el pináculo de la gloria, en el punto al que ellos se esforzaban por llegar, y nada que hacer excepto permanecer allí sentado y disfrutar del estéril panorama que se extendía ante mí.
En este monólogo espero haber comunicado adecuadamente a mis lectores parte ese ennui que he soportado, pues de lo contrario no podrán formarse una idea cabal de por qué me atrajo tanto convertirme en un jugador. Lo cierto es que no tenía ningún vicio, ni tampoco ninguna tendencia que pudiese convertirse en una mala costumbre, pero sucedió que el ennui produjo en mí los mismos efectos que suelen atribuirse a las pasiones más arrebatadoras o al mal carácter.