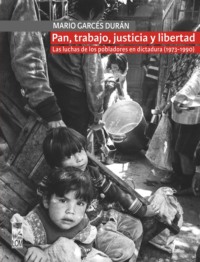Kitabı oku: «Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)», sayfa 5
52 Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro. Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990. Impreso en Santiago, Akí & Aora Ltda. 1994.
53 Gabriel Salazar, La violencia política popular en las «Grandes Alamedas». La violencia en Chile, 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular). Santiago, LOM ediciones, 2006 (segunda edición), p. 295.
54 Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 1. ECO, Educación y Comunicaciones, enero de 1988 (se puede consultar en el Centro de Documentación de ECO, o en www.ongeco.cl).
55 Bastías, La sociedad civil, p. 227.
56 Diario Fortín Mapocho. Santiago, 28 de abril de 1986, pp. 4-5.
57 En la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de 1987, Patricio Alywin fue elegido como presidente del Partido, y al mismo tiempo se consagró como estrategia oficial del partido «la movilización política electoral, privilegiando la campaña por elecciones libres, que en 1988 daría paso a la participación en el plebiscito». Ver: Edgardo Boeninger, Democracia en Chile. Elecciones de gobernabilidad, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1997, p. 333.
58 Expresión acuñada por el cientista político Carlos Huneeus. Ver su reciente trabajo, La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet, Santiago, Ed. Taurus, 2014.
59 Edgardo Boeninger, op. cit., p. 374.
60 El Informe Rettig reconoció en total, entre muertos y desaparecidos, 2.298 víctimas. El trabajo posterior de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en 1996, sumó 899 nuevas víctimas (776 muertos y 123 desaparecidos), de tal modo que el total de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado suma un total de 3.197 víctimas. Ver: Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Santiago, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 576.
61 El sistema binominal fue finalmente modificado parcialmente en 2017.
62 ECO, Taller de análisis, movimiento social y coyuntura N° 5. «los Límites de la transición y los desafíos de la democratización desde la base», Santiago, noviembre 1989, p. 20.
63 Ibidem, p. 31.
Capítulo II Los pobladores: el golpe de Estado, la reconstrucción del tejido social y la acción de la Iglesia en las poblaciones (1973-1982)
Los pobladores y el golpe de Estado
El día del golpe, en Villa Francia, un pequeño grupo de jóvenes dirigentes del Comité de Abastecimiento Popular (CAP) decidió vender la mercadería que aún mantenían almacenada en su bodega. La acción comenzó muy ordenada, pero lentamente se fue generando un pequeño tumulto que fue creciendo en la medida que se divulgaba la noticia de lo que estaba ocurriendo: «los vecinos comenzaron a perder la calma, estiraban sus manos con el dinero y se les entregaba casi a tientas algún producto, el desorden fue en aumento y pronto se transformó en caos. Dentro del pequeño local no cabía más gente». El mesón colapsó y algunos vecinos «fuera de control quebraron botellas, y con el gollete en la mano amenazaron a los dirigentes, quienes huyeron por una puerta exterior… echaron andar para alejarse del lugar que había representado la máxima expresión del poder popular en Villa Francia durante el gobierno de Allende. Todo había terminado» 64.
Como indica Eugenio Cabrera, protagonista de los sucesos que narramos como líder juvenil del CAP y actualmente historiador de Villa Francia, se comenzaba a vivir otro tiempo histórico con los bandos militares que repetían las radios al servicio de los militares, y algunos grupos, incluidos los pobladores de Villa Francia, celebraban el golpe cantando e insultaban a los vecinos más reconocidos como partidarios de la Unidad Popular.
Sin embargo, algunos militantes de izquierda se reunieron y buscaron algunas formas de organización para defender al «gobierno popular». En la escuela de la población instalaron altoparlantes por medio de los cuales convocaban a la población a la defensa del gobierno. Una y otra vez resonaba la voz de Margarita, una joven militante que invitaba a los pobladores a reunirse y a resistir. Otra vecina, militante del Partido Socialista, recolectaba elementos para hacer curaciones y atender a los heridos de la probable resistencia. Otros vecinos juntaban botellas para hacer bombas molotov y se especulaba sobre la posibilidad de atacar a un tanque con estos medios. Esa noche, a oscuras, y con toque de queda vigente, un grupo de unos cincuenta vecinos se reunió en la escuela y uno de los dirigentes hizo un breve recuento del golpe, de lo acontecido durante el día y de la probabilidad de que llegaran armas para defender al gobierno. También preguntó quiénes de los de allí reunidos contaban con experiencia con las armas o si habían disparado alguna vez. Sólo un joven contestó; el resto guardó silencio. Como comenta Eugenio Cabrera, «era un dramático testimonio de la real capacidad que existía para defender al gobierno y el proceso bárbaramente interrumpido» 65. Hay que agregar que esa misma noche se reunieron algunos miembros de la comunidad cristiana en la casa del sacerdote Mariano Puga, donde se confirmó la muerte de Allende, se realizó una pequeña liturgia, y luego se retiraron a sus casas en pleno toque de queda.
En la población La Legua, don Luis Durán, dirigente histórico del Partido Comunista en La Legua, recuerda que desde temprano los legüinos trataban de informarse de lo que estaba ocurriendo, que la gente se reunía, «pero sin saber qué hacer, o estaban indecisos de ir al centro, porque la locomoción ya no pasaba». Y mientras permanecían en las calles, vieron aparecer a un grupo de jóvenes armados que se enfrentaron con carabineros, «pero los carabineros se fueron, no sé, se arrancaron, pero después volvieron, pero más preparados, volvieron por acá, por Álvarez de Toledo, con una micro de carabineros» 66. Margarita, hija de don Luis, que estudiaba en el Pedagógico, fue a clases esa mañana, pero ya al mediodía se encontraba en casa de su padre; allí se reunió con su pareja, Luis Orellana, almorzaron, y luego decidieron salir y caminar hacia Legua de Emergencia por la calle Comandante Riesle. Por el camino se encontraron con una columna de militantes socialistas, que dirigía Arnoldo Camú, encargado militar del Partido Socialista, al que ambos conocían. Luis Orellana le indicó al grupo que no dispararan, que «la zona es toda de izquierda y que hay harta gente en la calle en ese momento» 67. La columna se desplazó hacia la industria Sumar-sección Poliéster, donde trabajadores armados disparaban y lograron impactar a un helicóptero, que fue averiado y se vio obligado a devolverse hacia la Base Aérea de El Bosque. Una vez reorganizadas las fuerzas en Sumar, decidieron desplazarse hacia la industria Madeco, cruzando nuevamente la población La Legua. Durante la tarde se registraron al menos dos enfrentamientos, el más importante en calle Los Copihues, donde un joven del grupo de los socialistas impactó con una bazuca a un bus de carabineros, produciéndose varios heridos. Según los relatos de carabineros, el tiro solo rompió el vidrio delantero del bus, pero luego los enfrentamientos continuaron y el bus resultó completamente destruido. Y cuando ingresó una ambulancia de carabineros, que rescató solo a uniformados y se negó a trasladar civiles, también fue atacada. Según Margarita Durán, entre los legüinos más activos estuvieron jóvenes militantes del PC, unos quince aproximadamente, la mayoría de los cuales fue ejecutado o hecho desaparecer en los días posteriores al golpe. Pero también la población se mostró muy movilizada:
Participa mucha gente cuando ve toda esta cosa muy activa, que vienen estos militantes, que viene esta columna, y después del enfrentamiento mismo la gente es muy solidaria, toman armas, digamos, los chicos mirando […] La población participó como en pleno, como abriéndole las puertas a los compañeros, como ayudándolos, como haciéndoles coartadas para que entraran, una cosa así impresionante, yo te digo, nunca lo hubiera esperado de cierta gente que ni siquiera era de izquierda, pero había una cosa como de conciencia de clase 68.
Luego de los enfrentamientos, según nos relató Margarita Durán, vino un compás de espera, en que todavía algunas personas pensaban que La Legua podía ser una zona liberada. Sin embargo, la realidad era muy distinta, La Legua era un caso aislado, y las energías de los militantes que permanecieron en la población,se orientaron a esconder armas y personas. En los días siguientes comenzó a correr el rumor de que La Legua sería bombardeada, lo que hizo que algunos pobladores abandonaran el barrio buscando refugio en casas de familiares de otras poblaciones. La incertidumbre se prolongó hasta el día 16 de septiembre, en que La Legua fue allanada, previo vuelo rasante de aviones, con un enorme dispositivo policiaco-militar 69.
En la población Santa Adriana, por los testimonios que conocemos, los pobladores fueron testigos de una serie de sucesos represivos que marcaron la historia de la población. Como indica la historiadora Nicole Acevedo, los primeros relatos que escuchó sobre el golpe fueron los que le proporcionó su madre: «Ella me contó que ese día, como cada mañana, los miembros de su familia se dirigían al trabajo cuando los sorprendió un cerco de agentes militares en Callejón Lo Ovalle con Ochagavía (actual Avenida José Joaquín Prieto). La intersección estaba bloqueada por un número importante de efectivos con armamento de guerra, lo que impidió que los pobladores pudieran transitar por esas calles. Arriba, en la Carretera Panamericana Sur, se situaban francotiradores que apuntaban en distintas direcciones. Mis abuelos, mis tías y mi madre tuvieron que devolverse a la casa en un clima de incertidumbre» 70.
En este contexto de bloqueo y cercamiento militar que vivió la población, se produjeron las primeras víctimas. Según relata Mónica, «cuando fue el golpe, como nos parábamos en la esquina y pasaban los helicópteros y las balas nos caían así: ¡como lluvia! O no podíamos salir al antejardín, las vainas quedaban en la calle, o sea en el antejardín». «También me acuerdo que aquí en la población murieron como seis pobladores. Murió un niño que fue a saludar a los milicos… que iban pasando por el puente, se subían a un árbol a saludar, un árbol de su casa» 71. Por su parte, el testimonio de Antimo entrega más antecedentes sobre las víctimas: «El mismo día del Golpe cuando mataron a Allende, en la manzana 28, es decir en el pasaje 28, detrás de Las Palmeras, un matrimonio obrero, salieron a bailar cueca a la calle, alegrándose del Golpe, y mandan a un mocoso como de 14 años que vaya a poner una bandera arriba del techo, justo él está arriba del techo poniendo la bandera y los milicos le dispararon de allá, ¡lo mataron!... Ahí tiene usted lo que son las cosas. Y los padres bailando cueca de alegría, porque estaban en contra de la Unidad Popular». «Murió otra persona al cerrar la puerta de su casa y [además] la señora del Cartes, el loco Cartes que le dicen. Él estuvo como tres días con su señora muerta sin poderla enterrar, a ella la mataron adentro de su casa» 72.
Siguiendo con el relato histórico del Grupo de Jóvenes Las Patotas, a pesar del inminente riesgo que implicaba oponerse a los militares, la caída de Allende fue tomada como una gran pérdida, y algunos pobladores se plantearon la posibilidad de resistir con armas que nunca llegaron. Según narra una pobladora, que a la fecha del golpe tenía unos treinta y cinco años, y cinco niños: «El sentir que lo perdíamos todo… porque yo me acuerdo, se decía que iba a venir armas por Callejón Lo Ovalle, la gente que está dispuesta a la pelea… nosotros con Juan decíamos ya ¡listo!... ¡si no vai tú, voy yo!, yo le decía. Tenía cabros chicos, pero a mí no me importaban los chiquillos ¿Ah?... tenía tanto coraje esa vez que ¡chis!, yo decía que si no va Juan, voy yo a la pelea, decía yo, ¡no me quedo! ¡No! Me decía Juan, ¡voy a ir yo! Pero a lo que yo salga de aquí date por viuda, porque yo no voy a volver [y] yo le decía: ¡no importa, no importa!» 73
En la Población Pablo Neruda, vecina a La Pincoya, en la zona norte de Santiago, según nos relataron algunos de sus dirigentes, en la mañana del 11 de septiembre nadie podía imaginar lo que estaba por ocurrir. Entre algunos pobladores se había conversado y discutido en torno a qué pasaría si había un golpe de Estado, pero a decir verdad entre los partidarios del gobierno de la Unidad Popular no existían orientaciones claras en torno a qué hacer si eso llegaba a ocurrir. Para Luzmenia Toro, dirigenta vecinal de Pablo Neruda, que recuerda estas conversaciones, sólo días antes el golpe era algo difícil de imaginar, y cuando el golpe se puso en marcha, todavía más difícil de procesar:
Escucho la Radio Magallanes, y estaba hablando el compañero. Para mí fue una cosa increíble, o sea irreal, yo escuché todo lo que él estaba diciendo, el discurso de él, salí para fuera, puse la radio fuerte. Le dije a la señora de la esquina si esto está pasando. Todos ahí pusimos la radio fuerte, porque todos estábamos en la calle. Y miramos hacia abajo, y veíamos cómo el humo salía de La Moneda, con el bombardeo que se hizo… Pero fue un sueño todos esos días 74.
A pesar de lo difícil que era procesar lo que estaba ocurriendo, a Luzmenia la represión la comprometió muy pronto, cuando su marido no volvió y permaneció desaparecido once días, hasta que finalmente lo pudo ubicar en el Estado Nacional. Días después buscaron detenerla por los cargos que ocupaba en la Junta de Vecinos y en el Centro de Madres. Debió entregar los libros del Centro de Madres y explicar en el Regimiento Buin por qué este centro se llamaba Matilde Urrutia, el nombre de la esposa de Pablo Neruda.
Rosa Villouta, que jugó roles muy activos en la toma que dio origen a la población Pablo Neruda, también recuerda el golpe como un día terrible y siente que la salvó el haber tenido un hermano en las fuerzas armadas. En tres oportunidades su casa fue allanada. Celia Ortega, quien no era militante ni dirigente de la población, sufrió en esos días la experiencia más dura: perdió a su hijo Fernando. Éste, junto a otros vecinos, desapareció luego de un allanamiento en Huechuraba con gran despliegue de fuerzas militares el día 13 de septiembre. Mientras Celia buscaba a su hijo en el retén de carabineros, en el Regimiento de Buin en los estadios Chile y Nacional sin encontrar resultados, cuando ya promediaba una semana de búsqueda, unos vecinos le avisaron que su cuerpo estaba en la morgue de Santiago. La población fue puesta bajo control policial y el miedo se expandió en todo el barrio. Celia agrega que prácticamente tenían que pasar encerradas en las casas, en circunstancias que éstas aun no estaban terminadas, lo que les creaba dificultades para abastecerse de agua potable. Con todo, para Celia era muy importante conocer la causa de muerte de su hijo, por lo que no podía quedarse con los brazos cruzados. Continuó buscando una respuesta:
Yo como madre seguí picoteando por qué me habían matado a mi hijo, yo quería saber por qué me lo habían matado, que me dieran una respuesta y fui a hablar con un teniente, que era uno de bigotito, moreno, que había en ese tiempo, mi hija le supo el nombre, le dije ¿por qué habían matado a mi hijo? Que yo incluso, no le vengo a pedir un favor, y que yo le exijo que me diga por qué. Entonces, él me dijo: «aquí lo que se mató fueron puros delincuentes». Entonces yo le dije: «no pues, porque mi hijo no era delincuente; mi hijo me ayudaba a mí a trabajar, pues yo tenía una pequeña verdulería». Le dije yo: «él me ayudaba a trabajar, era mi brazo derecho, era el que me hacía las compras, ustedes no me pueden decir que es un delincuente…». ¡Ay que sufrimiento más grande Dios mío! Nunca supe 75.
Por su parte, en la emblemática población Herminda de La Victoria, como indica Juan Riquelme, el día del golpe fue de un gran nerviosismo, por el paso de los aviones y los helicópteros, las radios que informaban del golpe de Estado, y «después empezaron los bandos, que nadie tenía que salir a las calles a cierta hora, qué sé yo, entonces, todo el mundo en sus casas» 76. La memoria de los pobladores pareciera concentrarse, en primer lugar, en los dirigentes de la población, que sufrieron los efectos de la represión. Como indica Antonio Carvajal, «montón de dirigentes sacaron de aquí, los machucaron como Juan Araya 77, que murió a los años después producto de los golpes que recibió. Lo mismo que pasó con don René, el marido de la señora Irma Aragón […] lo que pasó con Aguilera, que a los dos viejos los pillaron tirando panfletos y le dieron una salsa y lo mataron. No murió ahí, pero murió después producto de los golpes». Pero la muerte tuvo una expresión inimaginada, directa y aterradora en el río Mapocho, en el puente Resbalón, a escasa distancia de la población:
Los más valientes se atrevían y caminaban hacia el río, a ver cómo estaban los muertos en las orillas, cómo la gente estaba enterrando a los cadáveres. Había unos cubanos, habían médicos, paramédicos, todos llegaron al puente Resbalón y era el comentario, era eso en un principio, el comentario dentro de la población –oye, hay muertos… después íbamos al río a ver cómo pasaban los cadáveres, veíamos enterrar a la gente en la orilla… (Miguel Landeros)
Toda la gente mirando, ahí íbamos a mirar, toda la gente gritaba de tantos cadáveres, muchos cadáveres […] A mí no me queda claro, todos esos cuerpos que se vio en el puente, dónde fueron a parar […] no eran cinco ni seis, eran muchos, muchos más (Rosa Pérez) 78.
De acuerdo con los testimonios, que en algunos casos hemos escuchado directamente o citados a partir de estudios recientes o las tesis de nuestros estudiantes de postgrado, es posible sostener que el golpe tuvo un alto impacto en las poblaciones y barrios de Santiago. Sólo en La Legua, y por circunstancias fortuitas, se registraron algunos enfrentamientos. En los otros casos, si bien algunos pobladores y militantes buscaron resistir, no contaban con los medios para hacerlo, y la promesa o la ilusión de contar con algún armamento, en ningún caso llegó a materializarse. De este modo, lo que sí se concretó, en corto plazo, fue la represión policial y militar a través de masivos allanamientos, como en el caso de La Legua y Huechuraba, o el control militar del territorio circundante, como en el caso de Santa Adriana, o el horrible espectáculo de los muertos en el Mapocho, del que fueron testigos los pobladores de Herminda de la Victoria.
Luego de estas experiencias que buscaron amedrentar y disciplinar a los pobladores de Santiago, éstos lentamente se fueron reencontrando y reagrupando para solidarizar con las víctimas de la represión, pero también para hacer frente a la nueva situación de exclusión social y política que trajo consigo un recrudecimiento de la pobreza. La iglesia fue un aliado fundamental en esta nueva etapa.
La acción social y política de la Iglesia
Si bien durante la Unidad Popular surgieron diversos grupos de cristianos, entre ellos los Cristianos por el Socialismo, que apoyaron el proceso revolucionario, la mayoría de los obispos chilenos mantuvo una actitud crítica, temerosa, si no distante del gobierno del Salvador Allende. En realidad, la mayoría del episcopado se identificaba con el «social-cristianismo», una corriente ideológica cercana a la Democracia Cristiana que había alcanzado un importante desarrollo en el magisterio de la Iglesia.
A pesar de las distancias con la Unidad Popular, que tenían su origen en el rechazo que la Iglesia mantenía respecto al marxismo y al comunismo, por considerar ateo al primero y con tendencias totalitarias al segundo, el socialcristianismo los hacía participes de una visión en parte centrista, en parte progresista, que aproximaba a la Iglesia a las demandas de justicia social que emergían desde los movimientos sociales. Con todo, la crisis social y política, que se agudizó durante la UP, especialmente después del Paro de Octubre de 1972, llevó a buena parte de la Iglesia a alinearse con la Democracia Cristiana. En el caso de la jerarquía católica de Santiago, en especial el cardenal Raúl Silva Henríquez, mantenía relaciones de afinidad y amistad con Eduardo Frei Montalva, el principal líder de la DC y presidente del Senado hasta septiembre de 1973. Sin embargo, a pesar de los estrechos vínculos entre la jerarquía católica y la DC, el cardenal Silva Henríquez facilitó espacio y condiciones para que, en agosto de 1973, Patricio Aylwin, presidente de la DC, se reuniera con Salvador Allende en la propia casa del cardenal. Este postrero intento de diálogo y búsqueda de acuerdo se dilató por algunos días y no logró traducirse en acuerdos que preservaran la democracia en Chile. El golpe de Estado estaba en marcha y corría en paralelo a los esfuerzos del cardenal, y especialmente de Allende, que a pesar de las diferencias que existían dentro de la UP, buscaba encontrar una salida a la crisis.
Inmediatamente de acaecido el golpe, el cardenal buscó reunirse con otros obispos miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con los cuales el día 13 de septiembre emitieron una declaración en que fijaban la posición de la Iglesia frente al golpe. Entonces indicaron:
1) Consta al país que los obispos chilenos hicimos cuanto estuvo de nuestra parte porque se mantuviera Chile dentro de la Constitución y la ley, y se evitara cualquier desenlace violento como el que ha tenido nuestra crisis institucional. Desenlace que los miembros de la Junta de Gobierno han sido los primeros en lamentar.
2) Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones, y las lágrimas de tantas mujeres y niños.
3) Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el Presidente de la República.
4) Pedimos moderación frente a los vencidos. Que no haya innecesarias represalias, y que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que han sido derrotados. Que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación.
5) Confiamos en que los adelantos logrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina no serán desconocidos […]
6) Confiando en el patriotismo y en el desinterés que han expresado los que han asumido la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país, tan gravemente alterados, pedimos a los chilenos que, dada las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, y sobre todo, con humildad y con fervor, pedimos a Dios que los ayude.
7) La cordura y el patriotismo de los chilenos, unidos a la tradición de democracia y humanismo de nuestras Fuerzas Armadas, permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional, como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno, y reiniciar su camino de progreso en la paz 79.
Como se puede apreciar, en esta declaración, no se condena el golpe de Estado, pero sí se enfatiza en «el respeto a los caídos en la lucha», y también se pide «moderación frente a los vencidos». Este doble componente de la declaración de los obispos se hizo más explícito, años más tarde, en el documento Evangelio y Paz, de 1975, en el que se reconoce el servicio prestado por las Fuerzas Armadas al país:
Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las FF. AA. al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría esa mayoría. Cierto es que había en nuestro proceso chileno algunas características que permitían a muchos esperar un consenso mayoritario en torno a tareas comunes que interesaban a marxistas, laicos y cristianos, en el respeto de un sano pluralismo 80.
De este modo, como indicó, en 1979 el sociólogo Hugo Villela, tanto el discurso eclesial, como el actuar práctico de la jerarquía se expresaba en un comportamiento que consideraba fundamentalmente:
Por un lado, conceder legitimidad de origen a la dominación militar;
Por otro, suspender o retirar legitimidad en vista del ejercicio defectuoso del poder por parte de la dominación. La Iglesia ha criticado duramente la violación constante de los derechos humanos, los efectos desastrosos del modelo económico, la anulación de conflictos potenciales, sólo podrían engendrar situaciones pre-revolucionarias o buenos caldos de cultivo para ideologías marxistas, etc.» 81.
Es decir, la Iglesia Católica concedía legitimidad de origen a la dictadura, pero al mismo tiempo, condicionaba esta legitimidad al ejercicio del poder de los militares. Teniendo en cuenta esta tensión que vivió la Iglesia en relación al golpe y los militares, como indica el teólogo Fernando Castillo, las expectativas de los militares de encontrar un apoyo irrestricto de parte de la Iglesia no se cumplió, ya que más allá de las vacilaciones e incluso el apoyo de algunos obispos al golpe, la tendencia es que muy pronto se fue afianzando la línea de defensa de los derechos humanos 82. En efecto, como recuerda el cardenal en sus Memorias, sólo unos días después del golpe llegó a Chile Oldrich Haselman, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y la tarea de Haselman era hacerse cargo de los extranjeros residentes en Chile, para cuyo efecto solicitó al obispo luterano Helmut Frenz que buscara apoyo en la Iglesia Católica, con el objeto de contar con recintos que hicieran posible agrupar a los extranjeros y luego trasladarlos fuera de Chile. El 3 de octubre de 1973 se oficializó la creación de un Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR), «que gozaría de extraterritorialidad en la casa de ejercicios de San Francisco Javier y en el antiguo seminario jesuita de Padre Hurtado» 83. El CONAR sería presidido por Frenz, acompañado del obispo Jorge Hourton. Pero no bastaba con hacerse cargo de los extranjeros, ya que el problema de los chilenos era peor –recuerda el cardenal–, de tal modo que había que hacerse cargo también de «las víctimas nacionales», para cuyos efectos se generó una nueva instancia ecuménica con la participación de diversas iglesias, que dieron origen al Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) 84. Se iniciaba de este modo un largo camino y una vasta acción social y política de la Iglesia, en una primera fase a través del COPACHI, y luego de que éste se disolvió por presión de los militares, a partir de 1976, a través de la Vicaría de la Solidaridad. El COPACHI y la Vicaría de la Solidaridad fueron marcos institucionales a través de los cuales se canalizaron importantes aportes de la Cooperación Internacional en torno a dos grandes líneas de trabajo: la defensa jurídica de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y la acción solidaria hacia los trabajadores que comenzaban a vivir en el desempleo, pero a poco andar, de modo más vasto y más amplio, hacia los pobres que habitaban las poblaciones de Santiago.
Como indica el informe del COPACHI de diciembre de 1975, como consecuencia de los sucesos acaecidos en Chile en septiembre de 1973, «muchas personas se acercaron a las iglesias de diversas denominaciones que existen en Chile en busca de consuelo y apoyo frente a situaciones propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para sobrellevar la emergencia. Otros comprobaban que los organismos competentes no respondían a sus requerimientos. No faltaban los que sentían intimidación y miedo» 85. Este fue el origen de la acción solidaria de las iglesias en Chile. En este contexto fueron surgiendo en el COPACHI «los programas jurídicos, asistenciales, laborales, de salud, de comedores, de campesinos, de talleres artesanales, hasta llegar a diciembre de 1975, habiendo atendido a más de cuarenta mil personas en sus oficinas, dando casi 70.000 prestaciones médicas en sus policlínicos y colaborando en la alimentación de más de 35.000 niños diariamente en los comedores infantiles» 86.
En el campo legal, el Departamento Penal del COPACHI atendió cerca de 7 mil casos de arrestados, procesados, condenados y desaparecidos. Se presentaron 3.342 recursos de amparo, de los cuales sólo tres fueron acogidos favorablemente. Se realizaron 550 defensas ante Consejos de Guerra, 290 solicitudes de indulto y 435 denuncias por desaparecimiento y detenciones ilegales. Al cabo de dos años de existencia del COPACHI se registraba una lista de más de 900 casos de personas desaparecidas, luego de cuya detención no se había vuelto a conocer su paradero. En el campo de la acción social y solidaria, el COPACHI organizó distintos departamentos, asistencial, laboral, programas de salud y trabajo de base, a través de las diversas zonas episcopales de la Iglesia Católica de Santiago. El trabajo asistencial se orientó básicamente hacia el apoyo de los familiares de las víctimas de la represión; el Departamento Laboral buscó apoyar a los desempleados, cuyo número crecía, tanto por razones políticas como económicas; los programas de salud atendían a los sectores más pobres, marginados de los sistemas tradicionales de salud; se daba atención en pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, y dentística; pero además se inició un trabajo en terreno en el control de niños sanos en comedores, ya que éstos constituían un grupo de alto riesgo. A diciembre de 1975 se había controlado a los niños de 147 comedores de un total de 431, lo que significaba dar atención aproximadamente a 8.400 niños. El trabajo en zonas apoyó la creación y multiplicación de comedores infantiles y de bolsas de cesantes. El criterio del COPACHI fue apoyar este tipo de experiencias en aquellos lugares donde la comunidad aportara con su esfuerzo, tanto material como de organización. En las actividades sociales de este tipo, en la Región Metropolitana, al 1 de diciembre de 1975, se daba alimento diariamente a alrededor de 25.000 niños en 250 comedores infantiles. A nivel nacional, el comité atendía a 35.000 niños repartidos en 350 comedores 87.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.