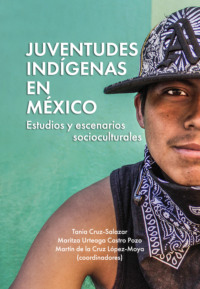Kitabı oku: «Juventudes indígenas en México», sayfa 6
Conceptos clásicos de la integración y el problema de la fijación de identidades en Estados Unidos y en México
La noción de asimilación podría considerarse como la más recurrente para atender los conflictos derivados de la interacción de grupos socioculturales en contextos nacionales. El término fue retomado a partir de la inmigración europea hacia Estados Unidos a principios del siglo XX, en el marco de la migración en la que preponderaba el flujo de personas provenientes de países del otro lado del Atlántico y de manera paulatina se construía el imaginario sobre la vida americana (American life). En este contexto, la discusión sobre la llamada americanización o asimilación (hasta la Segunda Guerra Mundial) consideraba únicamente a los migrantes europeos en términos se incorporarse como “blancos”, pero los no europeos se incorporaban dentro del sistema jerárquico racializado.
La idea de la “americanización” dotó de gran significado a las discusiones sobre la incorporación de los recién llegados, planteándose como la amalgama de razas a la vida nacional. Se entendía como un proceso indispensable de unificación de razas que diera como resultado un solo estilo de vida americano (Glazer, 2005). Se buscaba una “mezcla perfecta” que evitara las distinciones de unos grupos sobre otros.6 Sin embargo, había ciertos grupos que no estaban considerados —como apunta Glazer—, como la población negra. En su artículo “Is Assimilation Dead?”, Glazer plantea que, aun cuando el concepto de asimilación pueda producir controversias académicas7 y descontento entre algunos grupos sociales, su fuerza sigue afectando en muchos aspectos étnicos y raciales en Estados Unidos, en términos de la necesidad de continuar hablando de la vida americana (American life).
Conceptos como americanización y asimilación estaban permeados de las ideas conservadoras acerca de lo que una sociedad angloprotestante debía ser y de las formas sociales que debían adoptar los migrantes de las llamadas oleadas de los siglos XVII y XVIII (García, 2006). Como es sabido, en el siglo XIX la composición migratoria cambió en cuanto a sus orígenes étnicos. América Latina, y en particular México, encabezaron el envío de migrantes hacia Estados Unidos. Este giro en la estructura étnica de la población migrante dejó ver el desinterés por encontrar una fórmula de integración de la diversidad cultural de la población en términos de raza y etnicidad. Por un lado, la población afrodescendiente había sido sistemáticamente marginada de los ideales de una “amalgamación” de razas y, por otro, la población recién llegada no cumplía con el requisito de la “blancura” para ser llevada a participar de dicho proceso de integración.
Robert E. Park, fundador de la escuela de sociología en la Universidad de Chicago,8 se cuestionó sobre el gran problema que representaba el tema de la asimilación y sus efectos en la comunidad negra. De esta manera, en un trabajo publicado en 1930 sobre asimilación en la Encyclopedia of the Social Science, Park notaba que, aun cuando Estados Unidos representaba una “vasta, variada y cosmopolita sociedad tal como existe en América, el principal obstáculo para la asimilación no está asociado a las diferencias sociales, sino a los rasgos físicos” (Park, 1930 en Glazer, 2005:123).
El problema sobre la exclusión de los negros en este proceso de asimilación dio paso a diversas discusiones que en buena medida lideraba Park, de tal manera que durante los años cincuenta una visión resonó en los estudios sobre integración de minorías étnicas: la idea de aculturación. Tanto la asimilación como la aculturación se consideraron entonces los caminos adecuados para reducir la discriminación y los prejuicios raciales; sin embargo, estudiosos daban cuenta de la imposibilidad de incorporar a aquellas personas no blancas (Glazer, 2005). El factor fenotípico significaba un marcador ineludible de la diferencia, que se oponía a la posibilidad de asimilación de ciertos grupos raciales.
En Estados Unidos predominaba el valor de la blanquitud, y la ética protestante europea delineó con ello su configuración étnica. En realidad, el proyecto de nación apuntaba de una integración de múltiples poblaciones (meltingpot/crisol de razas), a un Estado-nación culturalmente angloamericano y protestante (Velasco, 2010). La importante presencia de los flujos migratorios en la constitución de la sociedad estadounidense hizo que el proceso de nativización jugara un papel fundamental en la configuración étnica de este país (Portes y Rumbaut, 2006; Ruiz, 2005; Sánchez, 1997 en Velasco, 2010).
El nativismo apareció bajo dos perspectivas: orientada una hacia los indios nativos, y luego otra hacia los afroamericanos; en la última se priorizaba la perspectiva de raza en el tratamiento de estos grupos (siglo XVIII y XIX). Mientras que en otro momento el proyecto nativista tomó fuerza en relación con la población migrante de Europa del sur, los asiáticos y latinoamericanos, aquí el concepto de lo étnico encontraba mayor énfasis (Velasco, 2010). El proceso de nativización tuvo dos efectos: por un lado, funcionó como mecanismo de exclusión y, por otro, alentó la solidaridad étnica basada en el origen nacional (Portes y Rumbaut, 2006, en Velasco, 2010).
Para el caso de México, el universo de categorías étnicas permeaba las relaciones sociales, y su origen databa en la conquista y colonización española. Durante esos periodos se creó una importante variedad de grupos raciales que fungieron como un instrumento de administración colonial de las diferencias sociales y económicas. Categorías como indio, negro, mulato y mestizo constituían un sistema étnico-racial de la época. En este caso, la administración colonial intentaba mantener fronteras étnico-raciales como una forma de sostener el orden étnico y racialmente jerárquico (Katzew, 2004, en Velasco, 2010).
Sin embargo, durante la independencia del Imperio español dio inicio un nuevo perfil cultural en la edificación del nuevo Estado-nación. A diferencia del periodo colonial, en el que se estimulaba la fragmentación y diversidad mediante la segregación espacio-racial, la independencia aparece como el momento histórico en el que se alentó la creación de un perfil mestizo de la población, con elementos culturales asociados a la lengua española y la religión católica (Velasco, 2010).
Durante el siglo XIX en México inició la construcción del Estado-nación; sin embargo, fue en el proceso de institucionalización posrevolucionaria, en las primeras décadas del siglo XX, cuando alcanzó su plenitud. En ese contexto surgieron la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional Indigenista (INI) (Velasco, 2010). El marco institucional fue el que reforzó la necesidad de fusionar razas mediante el mestizaje cultural, y la propuesta del Estado se dirigió hacia lograr un cambio cultural y la constitución nacional que giraba en torno a la figura del mestizo. La dicotomía indígena-mestizo apareció entonces como una forma de administrar la diversidad étnica en el país.
En este contexto la aculturación9 era un camino necesario para la integración interétnica. En México, a lo largo del siglo XX se discutía sobre cómo incorporar a los indígenas a un proyecto de nación mestizo. Gonzalo Aguirre Beltrán observó que existían ciertas áreas donde permanecían relaciones de subordinación y nuevas relaciones de colonización; a tales regiones las denominó “regiones de refugio”. Ello dio paso a que este antropólogo promoviera un mecanismo institucional de integración regional de tales ámbitos duales para lograr los intereses nacionales de un Estado moderno (Aguirre, 1987). A partir de diferentes mecanismos —como la conversión de la lengua materna al castellano—, surgió la idea de una “aculturación planificada” promovida por los organismos institucionales indigenistas (Aguirre, 1982, en Castellanos, 1994). Este mecanismo redundaría en una subsecuente aculturación de la población indígena.
En México, uno de los principales indicadores sobre el proceso de la aculturación puede observarse en el uso de la lengua originaria proveniente de la matriz cultural10 frente al uso del español. Se sabe que el perfil demográfico de los grupos étnicos de México muestra la asimilación que durante los últimos dos siglos produjo una sociedad predominantemente homogénea en términos lingüísticos. Del 60 % de indígenas que existían en 1810, se estimó que un siglo y medio después quedaba solo el 9 % de la población total (Castellanos, 1994). Desde luego, el uso de las lenguas indígenas disminuyó al integrarse programas de enseñanza del español como lengua nacional, e incluso en algunas regiones del país las lenguas desaparecieron.
Por su parte, en los países europeos el concepto de integración ha tenido mayor resonancia, y para algunos autores se plantea como una forma de rechazo a las ideas asimilacionistas que básicamente han proliferado en Estados Unidos (Alba y Nee, 2003; Brubaker, 2004). Sin duda el concepto es controversial por su variabilidad semántica; sin embargo, comúnmente se ha utilizado para referir a la presencia de extranjeros en sociedades receptoras. Esta forma de exaltar al “otro” extranjero es la que algunos autores han preferido utilizar para resolver la ambigüedad del término. Según Herrera (1994), es bastante frecuente que el concepto de integración sea utilizado en el ámbito de las políticas sociales, e incluso puede ser central en los debates políticos, principalmente en los países europeos. Lo interesante es que en cada contexto nacional europeo este concepto es interpretado y aplicado de acuerdo con las necesidades de cada Estado-nación, como ocurre en los modelos asimilacionista francés y multicultural holandés y británico, a los que debemos añadir el modelo alemán centrado en el concepto étnico de nación (Moncusí, 2005).
En concordancia con la propuesta asimilacionista, el integracionismo ha sido visto bajo dos perspectivas: por un lado, designa un conjunto de grupos de origen extranjero que no significan problemas para la población autóctona, y de este modo el concepto se asocia con una idea de invisibilidad. Mientras, por otro lado, se plantea una noción de igualdad formal de los migrantes y sus descendientes respecto a la población autóctona (Oriol en Herrera, 1994).
El dilema que se observa a lo largo de la construcción de acciones de integración de migrantes (asimilación, aculturación, etcétera) redunda en imaginar no producirán conflictos a la sociedad receptora, lo que supone su invisibilización. Otro efecto que se plantea en este dilema es la exaltación de la presencia de los extranjeros en términos de la sobrevigilancia para evitar que transgredan el orden socialmente establecido (Stephen, 2007). En este sentido, algunas corrientes de pensamiento señalan que la integración no puede eludir la idea de conflicto, aun cuando el Estado promueva acciones que aseguren un orden étnico y cultural, lo que necesariamente supone la presencia de mecanismos de exclusión, segregación y racismo (Lapeyronnie y Jazouli, 1986 en Herrera, 1994).
Otras corrientes se han inclinado hacia la idea de comprender el problema de la incorporación atendiendo a la importancia del tiempo y el espacio como elementos fundamentales para observar el fenómeno migratorio, de tal suerte que se ha construido la noción de “ciclo migratorio” como un término útil para abordar el proceso de integración de los migrantes (Lapeyronnie, 1987 en Herrera, 1994). Bajo este enfoque, la integración se vería como un proceso de gran complejidad de acción colectiva que engloba a diversos actores sociales, tanto a los recién llegados como a los ya establecidos, en una disputa por el espacio público y los recursos.
No obstante que esta propuesta pone de manifiesto las condiciones de proceso y conflicto como características de la integración, habría que señalar en qué medida el Estado, manifestado en instituciones, participa en la conformación de marcos conceptuales para “elegir” a los migrantes que tendrán mejores condiciones de recepción y acogida en las sociedades y cuáles serán segmentados social y étnicamente. El tema de la incorporación no solamente puede ser planteado desde la perspectiva de la relación entre los actores sociales que llegan y los que ya están. En este proceso de convivencia social el nivel de lo institucional, en términos de las políticas migratorias que se designan para cada grupo étnico y de cada país, tiene resonancia en las formas de exclusión e inclusión elaboradas para cada grupo; las escalas raciales y étnicas cumplen un papel fundamental.
En esta discusión se observa que, en realidad, para cada concepto propuesto están presentes las miradas etnocéntricas y culturalistas según las cuales se considera la cultura (local) como un todo establecido, homogéneo y, por tanto, esencializado. Ambos fenómenos remiten a la crítica que otros autores han hecho al llamado nacionalismo metodológico, en el que se da por hecho que el Estado-nación es una unidad social y cultural homogénea y autocontenida (Wimmer y Glick, 2003). Desde este planteamiento, los mecanismos de aculturación, asimilación e integración redundan en el racismo que no “tolera la existencia de distintos modelos de vida colectiva”, sino que los subordina al propio en forma etnocéntrica, mientras el grupo dominante se ubica en una “posición superior sobre una escala de valor universal, única y absoluta” (Taguieff, 1990:323 en Castellanos, 1994:106-107).
Los estudios transnacionales y la teoría de la asimilación segmentada
Bajo la crítica hacia las formas clásicas de comprender las dinámicas migratorias de las personas, los estudios transnacionales aportaron a la comprensión de los circuitos y las simultaneidades que ocurren más allá de los Estados-nación. Las segundas generaciones han sido un tema central en esta perspectiva bajo la crítica a la asimilación lineal, que suponía que cada generación vendría a ser similar al mainstream, más americana y económicamente más exitosa (Waters, 1994). Esta perspectiva, considerada como clásica, asume que “los migrantes deben despojarse de su background [bagaje] cultural previo, incluida su identidad étnica y lenguaje para adoptar aquellos que se encuentran en la nueva sociedad” (Zhou y Bankston, 1994:822). Esta asimilación se comportará entonces como un proceso “natural” por el cual diversos grupos étnicos formarán una cultura común, con el propósito de ganar igual acceso en la estructura de una sociedad, para abandonar patrones de la vieja cultura y para adoptar otros de la nueva, proceso que conduciría inevitablemente a la asimilación (Zhou, 1997).
Para Iñaki García (2003), estos planteamientos tienen su origen en la legitimación de lo que se ha conocido como “el sueño americano”, el cual rezaba que cualquiera que llegara a Estados Unidos gozaría de libertades raciales, así como de la posibilidad de ascender en su posición económica; por tanto, acceder a mejores condiciones de aquellas que le ofrecía su lugar de origen. Esta forma de comprender la incorporación de las segundas generaciones supone dos cuestionamientos, que plantea García (2006): la sinécdoque epistémica, postura en la cual se considera que el “sueño americano” se cumplía; el problema es que solo se pensaba en la población del viejo continente, por lo que esta teoría presenta un sesgo eurocentrista; por otra parte, la infravisibilización epistémica implicaba no hablar del tema, sino dejar debajo de él, oculto, aquello que se destaca discursivamente: etnoestratificación.
La crítica principal a la teoría de la asimilación lineal tenía que ver con la utilización de ejemplos empíricos propios de la comunidad migrante de origen europeo, abandonando así el hecho de que los cambios en la composición étnico-racial y de clase que comenzaban a presentarse en la sociedad estadounidense comprendían un nuevo orden social. Este giro en la composición étnica de la inmigración hacia Estados Unidos significó, por un lado, una forma diferente de interacción entre los contemporáneos migrantes y, por otro, la necesidad teórico-metodológica de acercarse al estudio de estas poblaciones con orígenes étnicos que contradicen la ideología del “sueño americano”.
Durante 1942, el Programa Bracero fue fundamental en la atracción de migrantes mexicanos, quienes arribaron a Estados Unidos en el marco de una política migratoria “ordenada y controlada”, mientras en ese momento la migración proveniente de Europa tenía prácticamente cerrada la frontera. Aunque poco se menciona en la literatura, algunos autores han encontrado que la participación de población indígena mexicana cobró en este periodo un papel fundamental, lo que significa que la diversidad étnica era mucho más compleja de lo que se suponía, pues se trataba al mexicano migrante bajo la categoría de mestizo. Sin embargo, se tiene noticia de corrientes migratorias de indígenas mexicanos hacia Estados Unidos desde mediados del siglo XX. En la época de los braceros se registraron pequeños contingentes de indígenas provenientes del centro y suroeste del país. Los que primero se incorporaron a esta migración fueron grupos de purépechas y nahuas, y posteriormente continuó el flujo de mixtecos, zapotecos y triquis, quienes presentan mayor vitalidad demográfica y política en dicho país (Velasco, 2008).
De la misma manera, otros países latinoamericanos y del Caribe, así como asiáticos, se fueron incorporando a las filas de migrantes con destino a Estados Unidos. Tal situación condujo a ponderar la presencia de una nueva etapa de la migración y su consecuente diversidad étnica, la cual se presentaba como problemática en tanto no mantenía “el orden racial” sostenido por la migración blanca europea. Al mismo tiempo, estos movimientos forman parte de la continuidad de las relaciones de poder marcadas por el imperialismo, el racismo y el capitalismo, entendidos como un sistema interconectado (Hooks, 2017).
Este comportamiento migratorio trajo consigo una nueva generación de hijos de migrantes que, durante la década de 1980, incrementó el flujo proveniente de Latinoamérica y Asia, lo que condujo a un crecimiento en la diversidad étnica (Zhou, 1997). En este nuevo panorama se hace la distinción sobre la presencia de una nueva generación (the new generation) compuesta por los hijos de los migrantes contemporáneos.
En el libro América inmigrante, Portes, Rumbaut y Caballer (2010) señalan que, si nos basáramos en la experiencia de los hijos de grupos europeos llegados con anterioridad, se podría anticipar que el proceso de adaptación de la nueva segunda generación será relativamente fácil. Los niños abandonarán poco a poco las lenguas extranjeras y las identidades, adoptarán la cultura americana y reclamarán y obtendrán el lugar legítimo que les corresponde en la sociedad establecida.
Al realizar esta aseveración, los autores argumentan que la visión lineal que permeaba sobre la integración de los migrantes en el pasado, y analizada desde la perspectiva de la asimilación lineal, es una forma problemática de abordar la experiencia actual de las inmigraciones y las segundas generaciones. La centralidad de su planteamiento explica que, en el contexto actual, los miembros de la nueva segunda generación enfrentan la paradoja de que al asimilarse a su entorno americano pueden arruinar su adaptación con éxito, mientras que permanecer refugiados firmemente en las comunidades de migrantes y en las culturas de sus padres puede aumentar sus posibilidades (Portes, Rumbaut y Caballero, 2010).
Desde la propuesta sociológica sobre la asimilación segmentada se plantea la presencia de una estructura social del país que está segregada y que presenta segmentos desiguales, de tal suerte que los migrantes pueden integrarse de manera diversa. Por ello, para Portes, Rumbaut y Zhou lo importante es estudiar qué factores determinan las múltiples trayectorias que pueden seguir los migrantes y sus descendientes en el seno de la sociedad estadounidense. A partir de estos planteamientos se erige la importancia de entender las migraciones actuales desde el desarrollo de redes transnacionales, que desbordan ampliamente los territorios nacionales como marco de actuación en el cual los actores individuales y colectivos diseñan y llevan a cabo sus propias estrategias (Portes, 1999 en García, 2006). El campo de los estudios transnacionales ha sido muy fértil en el tratamiento de la integración de los migrantes. Uno de sus aportes ha sido demostrar que los vínculos de los migrantes con sus comunidades de origen no se rompen, aun cuando haya cruce de fronteras geográficas.
En el campo de la antropología cultural destaca el trabajo de Glick, Basch y Szanton (1995), en el que consideran las diferencias cualitativas entre los migrantes actuales y aquellos de finales del siglo XIX y principios del XX. En estos últimos, la ruptura con su tierra de origen mostraba un proceso de integración de configuraciones sociales y territoriales distintas a las que se observan actualmente en las migraciones contemporáneas, en las cuales se tejen redes y vínculos con la comunidad de origen.
A partir de este parámetro histórico, las autoras definen el concepto de transnacionalismo como el proceso a través del cual los migrantes construyen campos sociales en los que quedan unidos tanto el país de origen, como el de destino. De esta manera, el acercamiento teórico al campo social presenta una forma de comprender las nuevas conformaciones de los territorios a partir de la movilidad, en donde a la vez aparece la idea de simultaneidad, definida como el conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales a través de las cuales se intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos (Glick, Basch y Szanton, 1995).
En esta propuesta se busca encontrar los caminos que los transmigrantes11 producen en la vida diaria en más de un Estado, participando simultáneamente de actividades sociales, culturales, económicas, religiosas o políticas (Levitt y Glick, 2004). Bajo este enfoque se ha planteado que los campos sociales transnacionales conectan a los actores en relaciones directas e indirectas a través de las fronteras. Esto significa que una persona puede recibir ideas, información o recursos de un Estado-nación o de otro sin ni siquiera haberse movido de su lugar de origen. Sin embargo, en algunos estudios antropológicos se ha refutado que en realidad este exceso de información verdaderamente llegue a los miembros de las comunidades que se sitúan en lugares remotos (Stephen, 2007).
Es claro que en el núcleo discursivo del transnacionalismo se encuentra el rompimiento con los límites fronterizos de entender las realidades sociales y las formas de concebir la producción cultural. Esta mirada cuestiona cómo se trata el estudio de dichas comunidades en las distintas ramas de las ciencias sociales y cómo el Estado-nación aparece como un límite metodológico para su estudio.
En el marco de esta discusión, la asimilación segmentada se considera una contribución importante en el reconocimiento de la existencia de los vínculos transnacionales que atraviesan el proceso de integración de los migrantes. Asimismo, permite comprender cómo los modos de incorporación son segmentados y presentan distintas trayectorias. La literatura sobre migraciones indígenas es vasta y en las últimas décadas los jóvenes han aparecido como un actor social clave para comprender las múltiples trayectorias que los sujetos adoptan en el proceso conflictivo de integración. Básicamente, en los estudios se encuentran negociaciones, dilemas, resistencias y también experiencias de discriminación derivados del origen, particularmente cuando se trata de jóvenes indígenas. De esta manera, sostengo que los procesos de incorporación pueden ser entendidos desde la esfera política a través de las instituciones del Estado, cuya función ha sido la de regular las condiciones de acogida de los migrantes de manera diferenciada y, por tanto, excluyente. Pero además de las instituciones, otros actores, como las segundas generaciones o los jóvenes hijos de migrantes, convergen y divergen frente a la institucionalidad mediante procesos propios o localizados que forman parte del proceso de incorporación subalterna.