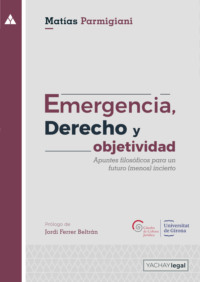Kitabı oku: «Emergencia, Derecho y objetividad», sayfa 3
Como podrá apreciarse, la objetividad ha sido reconciliada con la exactitud, pues (7), tal como fue introducido en nuestra historia, claramente resulta menos dependiente de ciertos puntos de vista específicos que las representaciones (5) o (6), por no mencionar a otras que podrían haberse formado alrededor de la protesta. Y, no obstante, en relación con el propósito (P1), (7) también resulta la representación más exacta, si se la compara con las otras dos. Por supuesto, una persona situada en la cima de un edificio céntrico al lado del agente B podría haber afirmado que había 9.870 personas marchando hacia el congreso. Si ese hubiera sido el caso, ¿qué se seguiría? ¿Quizá que el enunciado de esta persona habría sido tan objetivo y exacto como el enunciado del funcionario, relativo a (P1)? No realmente, a menos que esa persona pudiera fundar lo que dice apelando a tantos canales o fuentes de información como aquellos con los que el propio funcionario pudo contar. En el presente caso, sólo una referencia a estas diversas fuentes informativas alcanzaría a proporcionar las razones necesarias para respaldar la afirmación. Y es esta manera de entender la objetividad, a fin de cuentas, la que permite comprender en dónde reside el valor de la exactitud o la precisión de un enunciado.
§2. La objetividad en movimiento: valores, experiencias y decisiones
Como corolario de la discusión precedente, podría decirse que las representaciones perceptivas son relativas (o ‘perspectivistas’) al menos en dos sentidos puntuales: en primer lugar, en el sentido de que ellas no pueden concebirse con independencia del contexto o locación en el que tienen lugar; y, en segundo lugar, en el sentido de que los atributos o características que les son propias, tales como la exactitud, precisión o especificidad, dependen de la existencia de un propósito. Nótese que a lo largo de este capítulo el foco fue puesto mayormente en nuestras representaciones perceptivas, sin traer a colación otras clases de representaciones, como las teóricas o científicas. Ciertamente si ellas no fueron invocadas, esto se debe a que carecen de la relatividad local o espacial que caracteriza a las representaciones perceptuales, y los ejemplos empleados tan sólo buscaron poner en evidencia el modo como la exactitud o precisión dependen de la asunción de cierta perspectiva. No obstante, las representaciones científicas son tan intencionales o propositivamente relativas como cualquier otra representación perceptiva, y ello debería ser suficiente para destacar su naturaleza ‘perspectivista’ o contextualmente dependiente (Suárez, 2010). Ahora bien, si nos focalizamos en las discrepancias, se verá que al menos existe una diferencia que sobresale por sí misma. Mientras las representaciones perceptivas de las así llamadas ‘cualidades secundarias’, por caso, parecen ser espontáneamente “extraídas de nosotros por el mundo” [wrung from us by the world], para emplear la jerga de Coates y de Vries (2009: 138), las representaciones científicas, e incluso las representaciones empíricas como las que lleva a cabo el funcionario público de nuestro ejemplo, carecerían del mismo nivel de espontaneidad. O, para decirlo con otras palabras, ellas serían representaciones en cuya generación nosotros ocuparíamos un rol más activo, lo cual se refleja en actividades tales como construir modelos, recolectar evidencia, discutir con colegas, realizar experimentos, revisar viejas teorías y otras del tipo.
Si ahora comparamos las representaciones perceptivas, las representaciones científicas y el modo como los propósitos y valores a menudo son representados, las diferencias vuelven a tomar relieve. No hay dudas de que los propósitos y valores dependen de la adopción de una perspectiva. Algunos de ellos se originan en nuestros deseos, gustos, proyectos o preferencias, que son estados subjetivos de los seres humanos, quizá tan profunda e intricadamente unidos al corazón de nuestro ser como para hacerlos irreductiblemente perspectivistas (Nagel, 1986; McGinn, 1983). Algunos otros se originan en nuestros intereses y necesidades, que son estados menos subjetivos, con todo lo que la cultura o la idiosincrasia puedan incidir en ellos (Zimmerling, 1990; Garzón Valdés, 1993; Wiggins, 1998a). Si estos modos de concebir los valores impiden la adopción de una actitud más distanciada con respecto a ellos, entonces probablemente no haya la mínima posibilidad de admitir la objetividad en el universo del valor. El expresivismo moral, dicho sea de paso, parece haber tomado nota seriamente de estas particularidades, sacando el máximo provecho de ellas. Pero hay una aproximación diferente a los valores que no parece reflejar ese carácter subjetivo. De acuerdo a una variedad del cognitivismo moral llamada “relacionismo”, nuestras representaciones y enunciados valorativos poseen un contenido descriptivo auténtico, en el sentido de que procuran determinar qué sería necesario para que un determinado ser vivo florezca o progrese, trátese o no de un ser humano. De modo que si, por ejemplo, “podemos precisar la naturaleza de una planta particular y luego descubrir qué estados del mundo serían benéficos para su existencia continuada en el tiempo […] también podríamos aprender qué tendría que ocurrir para que dicha planta florezca” (Moore, 2004: 88). Tal como sostiene Moore, “el valor no está desvinculado del mundo” (ibíd.). De manera similar, si podemos determinar las actitudes y habilidades de Pedro y luego descubrir qué estados del mundo las favorecerían, también podríamos contar con una respuesta sobre lo que resulta objetivamente bueno para Pedro, sin importar lo que él sienta o piense al respecto. Todavía más, también podríamos determinar, sobre la base de sus gustos y preferencias, así como de lo que piensa y siente sobre ellos, qué estados del mundo son objetivamente valiosos para él. Aquí, nuestra posición moral será en última instancia subjetivista, aunque nada de lo que digamos sobre lo que resulta valioso para Pedro carecerá de contenido descriptivo.
Soy consciente de que esta posición enfrenta dificultades insuperables, comenzando por su inconfeso compromiso relativista (Blackburn, 1993: 177-178; Williams, 1997: 177-178). Sin embargo, lejos de tomar partido por el mismo, mi intención es que veamos que cualquier cosa o estado del mundo puede representarse como un valor sin que sea necesario adoptar una postura subjetivista hacia esa misma cosa o estado del mundo. Aquí conviene introducir una aclaración importante. Como notara von Wright, hay valores instrumentales que pueden ser objetivamente constatados por medio de juicios valorativos [value-judgement], es decir: por enunciados susceptibles de verdad o falsedad. Pensemos por ejemplo en un cuchillo filoso. ¿Tiene sentido que nos refiramos al mismo como un buen cuchillo o como un mejor cuchillo? Desde luego que lo tiene. Sólo sucede que, a fin de conocer cuándo y por qué, antes necesitamos presuponer lo que von Wright denomina “la fijación subjetiva del propósito” que podría estar en juego (1963: 25). Por lo pronto, asumamos que él consistiera en “cortar las rebanadas más finas posibles” (ibíd.). Si no hay un cuchillo más filoso para cumplir ese propósito, oraciones tales como “este es el mejor cuchillo” o “este es un cuchillo insuperable” serán objetivamente verdaderas, y “el hecho de que en esos juicios necesariamente presupongamos la fijación subjetiva de un propósito, aunque ellos sean vagos e involucren una referencia inevitable al enunciador” nunca podría amenazar su contenido descriptivo (von Wright, 1963: 29-30). Por razones similares, nuestro juicio valorativo (8) “x es bueno para Pedro” (en donde x puede reemplazarse ya sea por una acción, ya sea por un estado de cosas) también será objetivamente verdadero, incluso a pesar de que algo así como los deseos de Pedro deban presuponerse a modo de hipótesis.
¿Qué sucede, no obstante, cuando entran en juego valores no instrumentales? ¿Qué hay de aquellas cosas que son representadas por cierta gente como queridas por sí mismas, como si fueran poseedoras de un auténtico valor intrínseco (von Wright, 1963: 103)?12 En relación a estos valores, siempre es posible adoptar un punto de vista externo y formular un enunciado perfectamente apto en el plano veritativo, afirmando que (9) “x es representado por Pedro como algo intrínsecamente valioso”. Sin embargo, lo que no podemos hacer desde un punto de vista externo es producir una representación de x que le atribuya un valor intrínseco, en razón de que ello involucraría formular una auténtica valoración. Von Wright cree que esto ocurre debido a que, al afirmar (9), no estamos valorando nada en particular sino generando informes o conjeturas “sobre reacciones humanas, i.e. precisamente aquellas a las que denominamos valoraciones” (1963: 74). Puesto que un enunciado como (9) claramente cumple una función informativa, no parece haber objeciones apremiantes en contra de esta tesis. Pero el problema es si la materia u objeto sobre el que versan esos informes puede ser identificada como una mera reacción humana. Si una reacción se define como una respuesta de carácter crudo, incontrolado y espontáneo que es provocada por el mundo sin mediación alguna de la inteligencia o deliberación humanas, entonces difícilmente haya lugar para concebir en calidad de tal a una representación valorativa o propositiva. Ahora, si este es el caso, como parece haber razones de sobra para creer (Wiggins, 1998a; Nussbaum, 1994), entonces al menos algunas representaciones valorativas serán más asimilables a nuestras representaciones científicas que muchas de nuestras representaciones perceptivas, particularmente aquellas que el mundo extrae de nosotros de manera casi espontánea (cf. supra).
Las consecuencias de esta posible asimilación no son fáciles de predecir y, en cualquier caso, por el momento no hay tiempo para que nos embarquemos en un análisis detallado de las mismas. En lo que aquí concierne, el asunto más urgente consiste en determinar si puede haber alguna clase de objetividad reservada para las representaciones sobre valores no instrumentales que realizamos al adoptar una actitud de primera persona. ¿Qué significa la objetividad en este plano? ¿Tiene algún sentido plantear la cuestión de la objetividad en relación con estas representaciones? Algunos autores, como Nagel, tienden a pensar que incluso nuestros deseos y proyectos más personales admiten la adopción de una actitud más o menos distanciada (cf. Nagel, 1986: 329-330). Entre estos autores, destacan algunos filósofos perfeccionistas, quienes no sólo creen que la deliberación racional ofrece el canal más objetivo para aproximarnos a nuestro verdadero yo, sino que sostienen que algunos otros agentes a veces se encuentran en una mejor posición que nosotros para representarse qué hemos de valorar. Los liberales, por supuesto, tienden a discrepar con estos filósofos por razones entendibles (Mill, 1859: cap. 3). Sin embargo, sea como sea, el otro asunto importante estriba en evaluar de qué modo funcionaría la objetividad cuando los valores y propósitos que podrían ser el objeto de una representación, con independencia de si los mismos constituyen una posesión individual o socialmente compartida, generan implicancias prácticas de tal impacto que no sólo despiertan la preocupación de quienes son sus detentores sino de otros individuos, por no mencionar a la sociedad en su conjunto. Seamos o no liberales, ¿quién podría negar que a estas alturas nos estamos moviendo en el terreno de la política, mucho más que en el de la moralidad?
§3. La representación en el ámbito de la política: ¿qué clase de objetividad estamos buscando?
Los propósitos y valores, tal como hemos visto hasta aquí, sirven para transparentar la adecuación de nuestros enunciados descriptivos verdaderos. Con todo, a veces ellos pueden ser infundados, capciosos o incluso arbitrarios. Alguien incapaz de advertir que no tiene ninguna posibilidad de alcanzar un objetivo, pero que aun así insiste en perseguirlo, actúa irracionalmente en virtud de que su propósito no es el que debería ser. Por supuesto, trazar una distinción tajante entre nuestros propósitos arbitrarios y no arbitrarios puede volverse un asunto complejo. En relación con los propósitos y valores ajenos, cuando nos pronunciamos sobre ellos asumiendo una perspectiva externa, siempre existe el riesgo de actuar con un paternalismo inaceptable. En algunas circunstancias, las razones individuales para realizar una acción aparecen tan extrañas o idiosincrásicas que ellas demuestran ser, en palabras de Nagel, objetivamente inaccesibles: “para poner un ejemplo comprensible: las personas que ansían correr veintiséis millas sin detenerse no son exactamente irracionales, pero sus razones pueden comprenderse sólo desde la perspectiva de un sistema valorativo que algunos encuentran más bien extraño, al punto de resultar ininteligible” (1986: 330). En esas ocasiones, la deliberación y las razones pueden resultar inconducentes. Pero cuando los propósitos y valores son nuestros y demandan decisiones que podrían tener implicancias intersubjetivas, la necesidad de ofrecer una justificación siempre se torna apremiante.
Las decisiones políticas son justamente así. Los escenarios conflictivos se presentan todos los días y los actores políticos necesitan estar preparados para afrontarlos sin resignar sus valores y propósitos, los cuales se encuentran parcialmente moldeados por sus ideologías, cosmovisiones y membresías partidarias, entre otros factores influyentes. Aun así, todo tiene un límite, especialmente en política. Allí no todo vale. En un sistema político de raigambre constitucional, republicana, parlamentaria y democrática, los políticos deben adecuar sus valores y propósitos a las restricciones impuestas por el sistema. A fin de que un proyecto de ley sea aprobado, por caso, hay ciertos procedimientos que deben respetarse. Particularmente, los procedimientos deliberativos han sido diseñados para convencer tanto a nuestros adversarios políticos como a nuestros ciudadanos de que las soluciones propuestas para superar ciertas situaciones conflictivas por lo general redundan en nuestros mejores intereses, en nuestros intereses imparciales, como suelen proclamar algunos autores (cf. Nino, 1996: cap. 5). Esto significa que, al final del proceso, tanta gente como sea posible ha de haber sido conducida a reconocer que las razones para apoyar una decisión son más apremiantes que las razones para rechazarla, lo cual hará que la adopción de ciertos propósitos y valores sea algo razonable. En el hipotético caso de que mis propios propósitos (o valores) terminen por obtener la aceptación general, esos propósitos se transformarán en nuestros propios propósitos (o valores), y, por idéntico motivo, mi propia representación personal también podría adquirir un carácter plural, con todo lo que esto conlleva.
En el ámbito de la política ordinaria, dejando de lado las idealizaciones, las cosas funcionan más o menos de esta manera. Pero aquí nuestra preocupación principal tiene que ver con las situaciones de emergencia y los desastres naturales, que son los que parecen conmover la rutina de la vida pública. Si comparamos de qué manera se comportan los universos de propósitos y valores en ambos escenarios, ninguna diferencia significativa saltará a la vista. Situaciones sin precedentes demandan decisiones novedosas, las cuales nos fuerzan a revisar nuestras prioridades preestablecidas con el fin de actuar sobre la base de nuevos consensos. Tanto las reformas legislativas como los decretos ejecutivos y los actos administrativos se acomodan a este patrón general de funcionamiento. Pero las situaciones extraordinarias parecen exigir procedimientos decisionales igual de extraordinarios, de los que se seguirían medidas de no menor extraordinariedad. En la política actual, sin embargo, tal como ha sido extensamente documentado, la excepción parece haberse transformado en regla (Rosenkrantz, 2010; Goodman, 2010). Intentando llamar la atención sobre este fenómeno de alcance mundial, algunos académicos se atreven a sugerir que estaríamos viviendo bajo una dictadura constitucional [constitutional dictatorship] (Levinson y Balkin, 2010). De cualquier forma, más allá de todo calificativo, ¿con qué opciones contamos cuando la discreción política “se inmiscuye en la política ordinaria, amenazando las bases mismas del Estado de Derecho” (Goodman, 2010: 1263)?
La objetividad posee un atractivo inicial incuestionable. En muchos países de Iberoamérica como Argentina, Colombia o España, a fin de que la legislación de emergencia reciba el aval del Poder Judicial, algunos hechos deben darse por acreditados, justamente aquellos hechos que la propia autoridad política ha señalado como merecedores de una respuesta legislativa extraordinaria. En una sección anterior de este capítulo se aludió a la tarea desempeñada por el Tribunal Constitucional Español a la hora de determinar la constitucionalidad de ciertas declaraciones de emergencia. En opinión del Tribunal, cuando un órgano político (trátese del Presidente o de la Legislatura) refiere a ciertos eventos, hechos o estados de cosas, las fórmulas rituales y los enunciados de gran abstracción deben descartarse en procura de un mayor control objetivo. Aquí, como ya se viera, la precisión representa el valor en juego. Para el Tribunal Constitucional de Colombia, por su parte, sería el “apego a los detalles”, más que la precisión, el rasgo auténticamente revelador de la objetividad (cf. C-156/11). Pero si ese requisito es, en palabras de Potter, una “categoría relativa”, y “lo que se considera detallado desde una perspectiva puede considerarse vago e impreciso desde otra” (1998: 209), entonces parece haber razón suficiente para confirmar mucho de lo que ya hemos estado aduciendo hasta ahora, a saber: que, a menos que sepamos cuáles son los propósitos y valores que rigen en un determinado contexto discursivo, ni la precisión ni el apego a los detalles (o la especificidad, digamos) bastarán para garantizar una aproximación objetiva al fenómeno que haya de darse por acreditado.
Por supuesto, una vez que ese requisito se satisface, y en la medida en que nuestros políticos realmente se esfuercen en justificar sus decisiones mediante enunciados precisos y específicos, habrá razones para creer que el camino hacia la objetividad podría verse allanado. Lamentablemente, las cosas tampoco son tan simples. Cuando los valores y propósitos que impulsan a los políticos son por demás pretensiosos, o están influidos por un vano utopismo, es posible que cualquier evento encaje en el molde de una potencial emergencia. A modo de ilustración, pensemos en un político radicalmente comprometido con el valor de la equidad, como sea que se nos ocurra definirlo. En su opinión, cualquier situación social en la cual la equidad no se haya alcanzado aparecerá como intolerable, lo que demandará una respuesta urgente e inmediata. En comparación con lo que sucede en la práctica, el ejemplo es realmente antojadizo, pues la mayoría de nuestros sistemas constitucionales han sido diseñados para asegurar que los poderes discrecionales sólo se ejerzan cuando los eventos que requieran una reacción inmediata sean de carácter exógeno y no anticipado (Goodman, 2010: 1269). En Argentina, sin ir más lejos, una parte considerable de la doctrina especifica que las emergencias sólo deben dictarse para lidiar con situaciones inevitables o imprevisibles (Guibourg, 2003; Ciuro Caldani, 2007). Sin embargo, como ya veremos posteriormente en este trabajo, incluso estas categorías son relativas al contexto y a los propósitos que detenten los agentes políticos (cf. infra, cap. 4, sec. §4). Lo que para un modelo resulta predecible, para otro modelo resultará imprevisible, y el mismo diagnóstico parece aplicable al resto de las categorías.
En la sec. §1 de este capítulo se pusieron en contraste los enunciados fácticos sobre emergencias con los enunciados fácticos sobre desastres naturales, como los que versan sobre terremotos, inundaciones y plagas. A grandes rasgos, estos últimos enunciados parecen exhibir una mayor dosis de objetividad que los primeros. Una manera de explicar la diferencia entre estas clases de enunciados, tal como empecé a sugerir anteriormente, consiste en focalizarse en el tipo de acuerdo que unos y otros son capaces de concitar. Hace muchos años, Feyerabend y Maxwell emplearon la expresión de “enunciados fácilmente decidibles” para aludir todo aquello que “un usuario lingüístico confiable y razonablemente sofisticado podría decidir rápidamente si respaldar o no cuando estuviera realizando un informe sobre una situación determinada” (1962: 13). Por supuesto, su objetivo apuntaba a ofrecer una solución a la vieja dicotomía teórico-observacional en el ámbito de la filosofía de las ciencias. Si no hay más remedio que reconocer que la línea divisoria entre teoría y observación es hasta cierto punto arbitraria, quizá estos enunciados fácilmente decidibles —imaginó Maxwell— podrían hacer el trabajo científico que tradicionalmente les fuera asignado a los enunciados observacionales. ¿Pero qué revela todo esto a propósito de nuestro problema? Parece indudable que los enunciados sobre emergencias tienden a generar disputas de tal envergadura que cualquier pretensión de asimilar el modo como ellos funcionan al modo como lo hacen los enunciados fácilmente decidibles estará condenado al fracaso (cf. supra). En contraste, los enunciados sobre desastres naturales parecen encerrar una mayor dosis de decidibilidad. Sin embargo, en contra de lo que estas impresiones sugieren, mi hipótesis es que la terminología que Feyerabend y Maxwell acuñaron sólo ofrece un nuevo nombre para un viejo problema, mas difícilmente una solución. En pocas palabras, porque bien puede ser que ahora seamos capaces de aceptar que los enunciados sobre desastres naturales sean fácilmente decidibles, aunque al precio de no saber todavía el motivo al que todo esto responde; y, lo que es peor, sin tener la más remota idea de lo que tendría que ocurrir para que los enunciados sobre emergencias ganen mayor decidibilidad.
Para colmo de males, la idea de un enunciado fácilmente decidible introduce por lo menos dos dificultades adicionales. En primer lugar, como se desprende de la definición, su verificación apela a conceptos tales como ‘confiabilidad’, ‘razonabilidad’, ‘sofisticación’ y ‘facilidad’, todos los cuales son contextualmente relativos y valorativamente sesgados. Y, en segundo lugar, tal como ha sido invocada en el contexto de nuestra discusión, la idea tiende a ocultar lo que resulta particularmente distintivo de los desastres naturales, esto es: que tanto su constatación como la medición de su impacto real, lejos de ser asuntos fácilmente decidibles, generalmente suponen una cantidad no menor de trabajo reflexivo. Desde luego, los fenómenos naturales como los terremotos, los tsunamis, las plagas bacteriológicas o las inundaciones, e incluso los fenómenos provocados por el hombre, como las filtraciones radioactivas, los derrames de petróleo o la contaminación del agua (aquí asumo que la línea entre lo ‘natural’ y lo ‘artificial’ puede ser trazada hasta cierto punto), pertenecen todos a la categoría que, siguiendo a Austin, podríamos denominar “bienes secos de tamaño mediano” [middle-size dry facts] (cf. Williams, 1997: 173). Notorios como son, nadie necesita sumergirse demasiado en elucubraciones teóricas para acreditar su carácter verídico. De modo que, si Quine está en lo cierto, los enunciados sobre fenómenos de este tipo se asimilarían a los enunciados observacionales, no sólo en virtud de su carácter ocasional sino también del modo como se hallan “anclados en las estimulaciones neurosensoriales, con independencia de su contenido teorético” (Quine, 1993: 110). Con todo, adviértase que estos fenómenos tampoco tienen por qué remitir en última instancia a desastres naturales. Por ejemplo, ¿clasificaríamos a los terremotos como desastres naturales si, digamos, no se produjeran víctimas fatales y las propiedades existentes no sufrieran afectación alguna? Nada de esto parece probable.
La sociología del desastre ha puesto especial atención en dilucidar de qué hablamos cuando hablamos de ‘desastres’. Hoy, sin embargo, no existe una sola definición que goce de un consenso unánime. Unos pocos ejemplos bastan para ilustrar el punto. Kreps define ‘desastre’ como el conjunto de “eventos no rutinarios que involucran una disrupción social y daño físico” y “entre cuyas propiedades están la posibilidad de prevención, la magnitud de impacto, el alcance del impacto y su duración” (Kroll-Smith, Gunter, 1998: 163). Porfiriev, en cambio, sostiene que un desastre consiste en “un estado o condición desestabilizadora del sistema social que se manifiesta en un malfuncionamiento o disrupción de las conexiones y comunicaciones existentes entre sus elementos o unidades sociales”, representando, por ende, “una destrucción/demolición total o parcial que torna necesario tomar medidas extraordinarias o de emergencia tendientes a reestablecer la estabilidad” (ibíd.). Por su parte, Gilbert define ‘desastre’ como “la pérdida de puntos de referencia clave del sentido común, y la consiguiente dificultad de entender la realidad a través de esquemas mentales ordinarios” (ibíd.). Horlick-Jones aduce que los desastres constituyen “eventos que liberan la ansiedad reprimida, por lo que representan una historia de la pérdida de control del orden social” (ibíd.: 164). Y Dombrowsky, por caso, opta por la siguiente definición: desastre es “la falsificación empírica de la acción humana, como una prueba de la corrección de la comprensión humana sobre la naturaleza y la cultura” (ibíd.). Como se desprende de estos ejemplos, la discrepancia definicional parece reinar entre los sociólogos. Sin embargo, existe al menos una característica que estas definiciones compartirían: de una u otra manera, todos los desastres se vincularían con el bienestar humano. Para ser clasificado como un desastre, un fenómeno natural debe exhibir de qué modo afecta negativamente el bienestar de cierto número de personas, con independencia de cómo alcancen a configurarse los aspectos definitorios de este bienestar, si desde un punto de vista puramente físico, psicológico, económico, etc. En consecuencia, podría inferirse a modo de corolario que, a los efectos de caracterizar a un fenómeno como un desastre, resulta una condición imprescindible que dicho fenómeno exhiba una propiedad relacional o extrínseca, es decir: la propiedad de afectar hasta cierto punto al menos un aspecto que sea definitorio del bienestar humano.
Aquí ciertamente no hay tiempo para explorar con mayor detenimiento la naturaleza de las propiedades relacionales o extrínsecas, un tópico central de la literatura metafísica (cf. Kim, 1982; Lewis, 1983; Vallentyne, 1997; Langton y Lewis, 1998; no obstante, véase infra, cap. III, sec. §4). Por el momento, pues, baste con decir que, si definimos las propiedades extrínsecas siguiendo a Searle, a saber: como “características relativas al observador” predicables de hechos cuya existencia depende de “nuestros intereses, actitudes, perspectivas, propósitos, etc.” (Searle, 1997: 31), o incluso de nuestros valores —podríamos agregar—, los enunciados sobre desastres correrán el riesgo de heredar el tipo de subjetividad que parece rodear a los enunciados sobre emergencias, cuando nuestra intuición más honda precisamente apunta en sentido contrario. En La construcción de la realidad social, Searle es sumamente explícito a la hora de separar la subjetividad/objetividad ontológica de la subjetividad/objetividad epistémica (cf. Searle, 1997: 27). Basados en esta distinción, parecerá evidente que algunos objetos y hechos, así como sus propiedades, resultarán ontológicamente subjetivos y, a pesar de eso, epistémicamente objetivos. Que un objeto de tales o cuales características constituye un destornillador es, desde el punto de vista ontológico, un hecho subjetivo, pues no hay manera de aseverar algo así que no dependa de un acto intencional capaz de asignarle a ese objeto una función determinada. Pero el hecho también evidencia una objetividad de tipo epistémica, ya que existe un criterio tendiente a determinar la verdad del enunciado (i.e. que tal objeto constituye un destornillador) que es completamente independiente de las actitudes, propósitos o intenciones que podrían ser asumidos de manera contingente por algunas personas en ciertas circunstancias.
Por todo esto, si los desastres naturales representan fenómenos ontológicamente subjetivos cuya naturaleza subjetiva responde a sus propiedades extrínsecas (o relativas al observador), la siguiente pregunta cae de madura: ¿cabe considerar a los desastres como fenómenos epistémicamente subjetivos? En última instancia, todo depende de cómo nos las ingeniemos para definir el bienestar humano, que sería el concepto que está detrás de cualquier representación sociológica. La siguiente sección está destinada a ofrecer una respuesta negativa a esta pregunta, para lo cual invocaré un concepto de bienestar que, a mi juicio, está en perfectas condiciones de garantizar el tipo de objetividad que podría ser suficiente en el territorio de la política.
§4. La objetividad epistémica y el rol de la noción normativa de ‘bienestar’
Como lo demuestra la inmensa literatura disponible sobre la materia, cualquier intento de arribar a una definición plausible de ‘bienestar’ plantea una serie de interrogantes realmente difíciles de responder. Sólo por comenzar citando a uno de los más relevantes: ¿tiene algún sentido defender una noción objetiva de ‘bienestar’, como ciertamente lo tiene defender un concepto objetivo de ‘destornillador’? Tal como ocurre con aquellos conceptos cuya referencia viene dada por objetos y hechos en los que ha mediado la intervención humana, como los conceptos de ‘destornillador’ y ‘recesión económica’, el concepto de ‘bienestar’ posee una denotación que sólo se explica por el hecho de que algunos seres humanos tomaron la decisión emplearlo discursivamente con un determinado propósito. Sin embargo, a diferencia de conceptos tales como los de ‘destornillador’ o ‘recesión económica’, cuyas referencias pertenecen claramente al orden de lo fáctico, el concepto de ‘bienestar’ posee una naturaleza que es, al mismo tiempo, normativa y valorativa, la cual permite que sea empleado, no ya a los efectos de identificar un fenómeno determinado, sino a los de evaluar su carácter moral, político o económico (cf. Darwall, 2002: 10-13). Para expresar el punto en terminología kantiana, el ‘bienestar’ sería un ideal regulativo más que un principio constitutivo. Una vez que uno se encuentra en posesión del concepto de ‘destornillador’, puede proceder a identificar los diferentes ejemplares del mismo de un modo que no genera mayores problemas. No obstante, podría ser que no hubiera nada fáctico que se corresponda con el modo como entendemos el concepto de ‘bienestar’. Por supuesto, usualmente predicamos de ciertos objetos que ellos se desempeñan más o menos bien en determinadas circunstancias. ¿Pero son estos enunciados objetivamente verdaderos o falsos? ¿Existe la posibilidad de constatar en ellos una aptitud para la verdad objetiva, aunque el único criterio para ello dependa de algo tan intangible como un ideal?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.