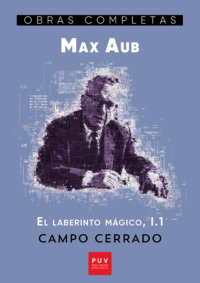Kitabı oku: «Campo Cerrado», sayfa 3
4. La cuestión de la objetividad
Relacionada con la pretensión del autor de ser testigo de su tiempo está la cuestión previa que se suele esgrimir a propósito de una supuesta y necesaria exigencia de objetividad en el manejo de los datos de la Historia por parte del narrador. Un primer aspecto de la cuestión, es decir, el peligro de toda novela histórica de incurrir en anacronismos involuntarios, está excluido de la problemática en torno a la obra que estamos examinando, debido a la contemporaneidad del autor con los sucesos y personajes a los que dedica su atención. El segundo aspecto concierne a los datos históricos o biográficos utilizados por el narrador dentro de su novela, y a su capacidad para pasar el examen de veridicción. En tanto en cuanto se trata de datos absolutamente objetivos –antes citamos el caso de la presencia o ausencia de un personaje histórico en un determinado momento y lugar– es evidente que la verificación es realizable. Más complejo es determinar si son o no conformes a la verdad las intenciones o expresiones manifiestas en los actos o las palabras de los personajes. Y, por último, resulta totalmente rechazable, desde una perspectiva científica, descalificar una novela histórica no porque lo que en ella se relate no sea verdad, sino porque no todo lo ocurrido aparezca relatado o transcrito. Y, sin embargo, ese es el argumento al que se suele recurrir para invalidar una obra, sobre la base de que, como consecuencia de esas ausencias, la interpretación del conjunto resultará falseada. No se nos ocurre mejor ejemplo que la «Carta del Director» aparecida en Índice de artes y letras, a propósito de Campo abierto, y a la que volveremos al tratar de esta segunda novela del ciclo. Fundándose en que Aub no había vivido la guerra en la zona rebelde, este director no solo consideraba falso el capítulo en el que se relatan las peripecias de un personaje que acabará pasándose a la zona republicana, sino que se reprochaba a Aub el haber olvidado entre las motivaciones de la rebelión la, a su entender, más importante «herida abierta en la conciencia religiosa de España por los enemigos de su fe». A la luz de tal ausencia, afirma el director que la novela se ha quedado a mitad de camino, falseando la realidad al no dar toda la verdad.
Nos parece evidente que lo que está exigiendo de una novela es algo que solo con el examen de todos los testimonios, documentos e informaciones disponibles sobre el conflicto podría intentarse, por parte de un distanciado historiador del futuro, y, aun así, la supuesta objetividad estaría en entredicho por dos razones: la primera, porque siempre se podría objetar la no utilización de determinados datos en la interpretación que de tal examen surgiera; la segunda, porque un autor –sea historiador o novelista– por el hecho mismo de escoger la guerra civil de 1936 a 1939 entre los miles de temas de estudio e interpretación posibles, ya ha manifestado una preferencia, y no podrá evitar las limitaciones inherentes a su rol de coordinador e interpretador de los datos. No es de ayer la demostración de la imposibilidad de la objetividad científica, y en el campo de la literatura lo hicieron ya los formalistas rusos como Tomachevski. Este probó que es el elemento emocional en la relación entre el escritor y su tema lo que estimula el interés del lector, a partir de la simpatía o la antipatía que ha sentido el autor. El tono frío del informador es lo que se espera de un informe científico, pero ni se espera ni sería aceptado en una novela. En realidad, el rechazo experimentado por lectores como el director de Índice proviene, no de la supuesta falta de veracidad o de suficiencia en los datos ofrecidos por el narrador, sino por la repugnancia sentida ante un narrador y unos personajes que abiertamente simpatizan con la causa contra la que él había combatido y, por otra parte, atacan con mordacidad la que él defendía. No hay sino comparar la reacción de este antiguo combatiente franquista con la de cualquiera de los primeros críticos que desde el exilio leyeron la obra para percatarse de la imposibilidad de entendimiento sobre la imposible cuestión de la objetividad, que solo se suele exigir de aquellos autores y obras con cuyos contenidos no están de acuerdo los críticos.31 Todo esto sin contar con que, desde un punto de vista estrictamente filosófico, autores como Ernst Cassirer han demostrado lo convencional de las bases de cualquier objetividad, incluso de carácter científico, a partir de ciertas premisas subjetivas que permiten construir, a partir de los datos inconstantes e indeterminados de la percepción, el concepto empírico de verdad.32
Por otra parte, y con respecto a la literatura, ya hace tiempo que Claude-Edmonde Magny, en su Historia de la novela francesa (1950), dejó claro que la pretensión naturalista de resucitar el mundo por medio de un amontonamiento de detalles de los que el artista estuviera rigurosamente ausente era lo más alejado del espectáculo ofrecido diariamente por el universo: nunca se ve un objeto por todas sus partes a la vez, ni por un ojo exento de pasión. Si fuera realmente indiferente, sería ciego. El objeto pasaría inadvertido, no percibido, y la absoluta imparcialidad equivaldría a la ceguera, con las mismas consecuencias para el lector. Ahí tocaba Magny la razón profunda por la que la mayoría de los lectores de novelas saltan por encima de las farragosas descripciones de la literatura realista y naturalista, literalmente, no las ven. Precisamente un personaje novelesco de Aub en La calle de Valverde manifiesta su desinterés ante las descripciones inoperantes de las novelas. Y Aub, sin duda, ha asumido esta general opinión al excluir de toda su obra las descripciones detalladas y gratuitas de los elementos circunstanciales, para ceñirse a lo que hace años llamamos, utilizando un adjetivo demasiado ambiguo, «realismo trascendental», y que en realidad convendría más llamar realismo funcional. La circunstancia está integrada exclusivamente cuando incide sobre los acontecimientos o los caracteres. Remitimos al lector interesado por estas cuestiones a nuestro estudio de 1973.33
5. El papel social del escritor. Intelectuales, lectores y obreros
A partir de la evidente intención cronística de Aub, y de su sólida y amplia formación, en su novela no podían faltar las referencias al mundo de las artes y las letras, al que tantas y tan estimulantes páginas ha ido dedicando en sus ensayos y manuales. Su profundo conocimiento de la literatura y su experiencia del trato con el mundo de las letras se manifestarán constantemente en toda su obra, mostrándose en él con mayor libertad que en su Manual de literatura española sus propios gustos, sus afectos y sus fobias. Ya en Campo cerrado, por ejemplo, empiezan una serie de alusiones a Pablo Picasso que desembocarán en su genial Jusep Torres Campalans.34
Las reflexiones que los personajes de las clases populares hacen sobre intelectuales y artistas ya ponen en evidencia las distancias entre unos y otros, puesto que los obreros aparecen viendo a los intelectuales como burgueses por origen o por condición social, y, cuando están de su lado, parecen más en favor de ideales en abstracto –justicia social, libertad– que solidarios con hombres concretos de una clase social tan distante entonces de la suya. Esa especie de incomunicación cordial la describen González Cantos, personaje de esta primera novela, y el propio protagonista Serrador, en términos inequívocos:
Habla González Cantos:
Para esos cantamañanas, un cuadro, un museo, son más importantes que la vida de un obrero. ¡Si todavía lo dijo Azaña el otro día! ¡Sí, hombre!: que le importaban más las «Mininas» (el hablador atropellaba las palabras adrede) que otra cosa cualquiera. Y la gente lee eso y no se indigna. ¿Y nosotros vamos a pegarnos y morir por eso?35
Dice Serrador a Salomar:
¿Qué sabéis vosotros los intelectuales de nosotros los obreros? [...] Si alguno de vosotros salió de nuestra entraña se le olvidó, vuelto traidor, o mejor cobarde. [...] Os tienen sin cuidado nuestra situación verdadera, nuestra porquería, nuestra hambre. Vosotros lo apreciáis en general, y con anteojos y guantes. Eso lo siente el pueblo: por eso recurre a la violencia...36
Quizá por esa sensación de no cumplir limpiamente con las exigencias de su conciencia en la práctica real es por lo que el intelectual se enzarza en las páginas del Laberinto en enfurecidas discusiones sobre la función social del arte, sobre la obligación del compromiso con el presente, de la responsabilidad con la sociedad. Ya en un escrito de 1943 el propio Aub se muestra consciente del problema que plantea el acceso a la lectura de un nuevo y multitudinario estrato de gentes sin el equipaje cultural que, por herencia y educación, se ha ido transmitiendo la élite burguesa, y se plantea, directamente, la obligación de producir textos que estén al alcance de los nuevos lectores, «que no pueden colegir de buenas a primeras la calidad o lo auténtico».37 Otro persistente distingo que hace Aub, y repiten sus personajes esporádicamente a lo largo de toda su obra, ya aparece en Campo cerrado, cuando Jorge de Bosch excluye de toda esa problemática a los poetas: «Los poetas son bichos que lo mismo cantan en invernaderos que en muladares».38
6. La técnica novelesca en Campo cerrado
Ya hemos señalado el carácter de novela histórica del ciclo. Y esa atribución es la que ahora obliga a plantearse el problema de la técnica empleada por Aub para cohesionar personajes históricos y de ficción. Es indudable que el lector medio, cuando empieza una novela, no tiene la menor idea preconcebida de lo que serán los personajes de ficción, mientras que las tendrá muy probablemente acerca de los personajes históricos que en ella van apareciendo, al menos de las grandes figuras, y sobre todo, si como es el caso del Laberinto, se está ofreciendo una visión de un momento histórico reciente. Esa diferencia puede producir, cuando se da demasiada importancia en la novela histórica a los personajes de la Historia, un efecto descompensador que relega a la sombra los personajes imaginarios. Por ello, y como ya señaló Claude Edmonde Magny en su obra anteriormente citada, el problema se ha resuelto, al menos desde el novelista inglés Thackeray en su novela Esmond, luego en la obra de Tolstoi o Balzac, y, en fin, en la serie Les hommes de bonne volonté, de Jules Romains, con el recurso de poner en primer plano a los personajes imaginarios, y relegar a figuras de fondo, con apariciones esporádicas y breves, a los personajes de la Historia, en función de su relativa importancia y relieve en la realidad extraliteraria. Max Aub se sitúa, pues, en una tradición de grandes maestros, y no es, ni mucho menos, el único de su tiempo en seguir esta tradición. Los casos de John Dos Passos y de André Malraux, por no mencionar sino a dos novelistas amigos personales de Aub, bastarán para apoyar la afirmación.
Por otra parte, Campo cerrado se va a distinguir dentro del conjunto de la obra narrativa de Aub, junto con Campo del moro y Las buenas intenciones, por una forma de composición más tradicional, siguiendo las peripecias de un personaje central –lo que no excluye, ciertamente, amplios paréntesis para detenerse en la historia de algún otro personaje–. Frente a esta forma de composición se sitúan las otras novelas del ciclo, que, al menos en su resolución, se nos ofrecen fragmentariamente. Esta fragmentariedad de las novelas reside no solamente en la forma de montaje de los distintos capítulos, episodios y paréntesis narrativos según una técnica de superposiciones que prescinde de las transiciones narrativas o conjunciones entre las secuencias, ya que, en ese aspecto, tampoco Campo cerrado abunda en ellas, sino porque parecen haber sido escritas fragmentariamente. Sobre esta cuestión se volverá en esta edición de sus obras al tratar de dichas novelas.39 En Campo cerrado, por su parte, ya hemos señalado cómo a medida que el gran acontecimiento histórico de la guerra civil se pone en movimiento, el hilo narrativo que constituye la presencia y el punto de vista del personaje Serrador se va difuminando hasta hacerse episódico.
Más arriba hemos mencionado la alusión de Aub a su trabajo como novelista y la semejanza que él encontraba con el de los antiguos clérigos dedicados a recoger y preservar los cantares de gesta, lo que nos lleva a considerar la relación de su novelística con la épica, aunque evidentemente, no compartimos la vieja teoría de que la novela deriva de la epopeya. Esta parecería imposible en un mundo en el que la ciencia, con sus exigencias de conocer experimentalmente la realidad, anula toda tentativa de dar por verosímiles grandes hazañas sobrehumanas y sorprendentes, estupendos milagros. No obstante lo cual, y de la misma manera que María Moliner, en su famoso Diccionario de uso, quiso conservar en la definición de la palabra día la visión popular –conservada en tantos términos usuales relativos al tiempo– que implicaba que era el sol el que se movía y no la tierra, podemos nosotros considerar que, a pesar de lo que se sabe desde Galileo, eppur non si muove. Es decir, que leyendas, milagrerías, astrologías y mitificaciones de toda suerte siguen constituyendo las bases de la antropogonía popular. Y que quizá por ello, cuando el pueblo se erige en circunstancias excepcionales en protagonista de la Historia, a la manera heroica, la epopeya vuelve a ser posible. Y al tiempo que Aub escribía El cojo, florecían en España formas épicas de la poesía, un nuevo romancero de la guerra, y se empezaban a narrar los episodios de bárbara crueldad y de heroísmo de los que el pueblo se hizo protagonista. Pero una novela, para no dejar de serlo, tiene que conservar el aspecto personal, el tono privado. Y de ahí que tentativas como la de José Herrera Petere en su obra Acero de Madrid (1938), cuyo héroe es, colectivamente, el Quinto Regimiento, haya sido calificada por el propio autor con el subtítulo de «epopeya». En cambio, Aub, en El laberinto mágico, recurre a la utilización de elementos como la multiplicidad de los personajes, la disolución del protagonista individual –ya hemos señalado que con el estallido de la rebelión el rol de Serrador en Campo cerrado queda reducido al mínimo– y no volverán a aparecer protagonistas únicos en su Laberinto, substituidos por ese vasto número de coagonistas que acercan la novela, sin perder por ello su condición, a la epopeya colectiva. Tentativa ya intentada, por cierto, en la novelística norteamericana por autores como John Dos Passos. La otra posibilidad, más peligrosa, la de crear un héroe mítico, una especie de nuevo Cid popular, no la intentará Aub, a diferencia de lo que hizo Herrera Petere en Cumbres de Extremadura (1938-1945). Pero sin duda muchos de los personajes de segundo plano en la obra de Aub, aunque con nombres distintos, reproducirán rasgos comunes hasta aproximarse más al tipo que al individuo. Asimismo, Aub recurre a otro procedimiento que lo aproxima a la única renovación intentada de una épica popular contemporánea: me refiero a la realizada en el cine desde sus orígenes por diversos creadores norteamericanos, rusos o franceses. Dicho procedimiento es la supresión de nexos y verbos de estado, para dar a la narración un carácter más visualizador, así como la desaparición de las descripciones, reduciéndolas a notas a la manera de las que se utilizan en las acotaciones de los textos teatrales o de los guiones cinematográficos.
Hay un personaje del Laberinto que, escribiendo a un compañero de infortunio, intenta, entre paréntesis, explicarle su forma de escribir. Y en esa explicación podemos ver el nexo entre el estilo épico y el cinematográfico, a cuyo conocimiento estamos dando un lugar importante en la génesis de las técnicas de construcción propias de la narrativa de Aub:
Te escribo a salto de mata, para ver si recuerdas mejor dejando a tu imaginación sitio para que eche a volar. Si digo las cosas como son, parece poco: hay que buscar mojones de referencia e irlos apretando con una cuerda. Las palabras son tan pobres frente a los sentimientos que hay que recurrir a mil trucos para dar con el reflejo de la realidad. Como en el cine: superponer imágenes, rodar al revés, poner pantallas, filmar más rápido o más lento que la verdad. Si plantas la cámara frente a los actores, a la buena ventura del sol, y filmas la escena entera, no habrá quien la aguante. El buen paño en el arca se pudre. Hay que arreglar los escaparates.40
Si es cierto que el creador de ficción ya no cuenta para su novela con el público reunido en auditorio, modificándose así la actitud narrativa del juglar, dos razones fundamentales justifican que tal actitud no se vea esencialmente modificada en la obra de Aub: su experiencia de autor teatral y su práctica de la cinematografía. A esa presencia dramática se puede hacer corresponder el hecho de que un diálogo vivo y rápido en sus réplicas y contrarréplicas abunde tanto como la conversación hecha de largos párrafos enunciativos que, como dijimos, produce a veces la impresión de un diálogo de sordos, pero que está anclado en la tradición novelística. A diferencia de otros autores que, como Galdós, ensayaron una forma de novela dialogada, o que, como Roger Martin du Gard, cuya influencia ha sido reconocida para sus años de formación por el propio Aub, se ajustaban a la disciplina de la acotación, en el Laberinto los extensos y movidos diálogos novelescos no siempre van acompañados de las indispensables informaciones que permitan identificar cuál de los personajes está hablando y expresando una determinada opinión. Es posible que esta actitud responda a la manera de imaginar a sus personajes, muy visualizados, por parte del autor, que no se daría cuenta de ese pequeño problema del lector. Pero tampoco cabe excluir que, dentro de la idea general que subyace a todo El laberinto mágico, haya sido precisamente intencional por parte del autor esa forma de desorientar al lector.
Los formalistas rusos ya han sistematizado la caracterización de un cierto tipo de relato calificado por Otto Ludwig de escénico, y al que resulta fácil asimilar el modo de narrar de Aub en sus grandes novelas. Veamos cómo lo describe B. Eikhenbaum en 1927:
Esa especie de relato recuerda la forma dramática no solamente por la insistencia en el diálogo, sino también por su preferencia manifiesta por la presentación de los hechos en lugar de narrarlos; percibimos las acciones no como contadas, sino como si se produjeran ante nosotros sobre la escena […] A veces los diálogos toman una forma puramente dramática y su función es menos la caracterización de los personajes que la progresión de la acción. De esa manera se convierten en el elemento fundamental de la construcción. La novela rompe de ese modo con la forma narrativa y se transforma en una combinación de diálogos escénicos y de indicaciones detalladas que comentan el decorado, los gestos, la entonación, etc.
Y añade este comentario que confirma lo que habíamos mencionado antes sobre la tendencia del lector medio a esquivar el fárrago descriptivo: «Sabemos muy bien que los lectores buscan en ese tipo de novela la ilusión de la acción escénica y que a menudo no leen más que las conversaciones, omitiendo (la lectura de) las descripciones o considerándolas únicamente como indicaciones técnicas».41
7. El lenguaje en Campo cerrado
Enlazando con la observación precedente referida al dominio del diálogo sobre la narración en la obra de Aub, resurge aquí un viejo dilema de la historia literaria en torno a la conveniencia de escribir como se habla o de estilizar el lenguaje. Este dilema se encuentra, en la presente fase de tendencias posmodernas, aparentemente superado por la doctrina del laissez faire, reflejo tal vez de las doctrinas económicas neoliberales. Lo que no obsta para que tales opciones estén en la base de las opuestas tendencias que sirven a los novelistas para diferenciarse y alinearse entre sí en juegos de oposiciones y complementariedades, o para jugar con ambas barajas según las circunstancias textuales. Pero en los años en que Aub se había formado literariamente, la literatura española atravesaba por una fase de mímesis barroco-clasicista, con una clara vocación de estilo de segundo grado, de estilo literario que juega sobre otro estilo ya de por sí literaturizado, restringiendo así su disfrute a las «minorías egregias», capaces de descodificar ese juego de lenguajes. Paralelamente a esta, otra tendencia de apariencia más popularista –la protagonizada por la desmelenada prosa de Ramón Gómez de la Serna–, por su aparente descuido, por su descarada falta de respeto a la norma académica, daba lugar a una prosa imaginista, neologizante y bárbara, que se alejaba, por el otro extremo, de la lengua común. Pero es evidente que por esta segunda avenida, en manos de creadores menos dotados para ese desmelenamiento prosístico, la pérdida del respeto a la gramática, asociada con tendencias populistas de acercamiento a las masas urbanas o a las campesinas, cuyas reivindicaciones se iban a acentuar durante la década de los treinta, propició la mímesis de la lengua hablada popular, manifiesta en toda la novelística hoy etiquetada como «social», pero también en la literatura más ostentosamente dirigida a los recién alfabetizados. Vendría, en fin, la guerra a imponer en la zona republicana un abierto sincorbatismo estilístico y la decadencia de la manera eufemística. Incluso escritores de los comienzos de siglo como Eduardo Zamacois, quien ni siquiera en sus producciones «eróticas» se había atrevido a utilizar el lenguaje coloquial, intenta ahora hacerlo, como queda de manifiesto en su novela El asedio de Madrid, de 1938. Así que, cuando en 1939-40, Aub redacta sus primeras novelas del ciclo, se deja llevar a una composición fuertemente contrastada: por un lado, en las secuencias narrativas se entrega a una creatividad marcadamente neoconceptista, y al uso de un rico vocabulario que no retrocede ante el riesgo de traspasar los límites de la capacidad interpretativa del lector. Esta tendencia, derivaba de su formación vanguardista y de su frecuentación de la tertulia literaria de Luys Santamarina (el Salomar de Campo cerrado) y de su revista Azor. La poética neoclásica de Santamarina estaba fundada, tal como se retrata en la novela, en su asiduidad con los prosistas clásicos, particularmente del XVI, de cuya lectura iba extrayendo un abundante fichero léxico.
Pero por otro lado, en las secuencias dialogadas, Aub renuncia a los eufemismos, los puntos suspensivos, o las iniciales seguidas de puntos suspensivos, es decir, los habituales límites ante los que se detenían los más atrevidos prosistas del realismo y el naturalismo, y que ya los menos escrupulosos «demagogos» habían empezado a traspasar. No obstante lo cual, cuando Aub se enfrenta a la impresión de su primera novela en 1943, y teniendo en cuenta lo que también había hecho en las otras dos novelas ya redactadas, se siente obligado a añadir en su prefacio una nota –la hemos transcrito en esta edición– para explicar y justificarse por la decisión de rebasar esos límites. Esta actitud podría resultar peregrina después de todo lo que se había escrito y publicado durante la guerra, y de la tendencia a abandonar los frenos del coloquialismo en la vida cotidiana de la República, relajación probablemente causada por el deseo de distanciarse del antiguo régimen en los usos y las costumbres, y que alcanzaría también a la progresiva liberación feminista. Y peregrina también porque, si bien Aub podía imaginar la brutal vuelta atrás causada por la represión franquista en todos los órdenes, incluyendo, evidentemente, todos los aspectos de la vida cotidiana –probablemente las noticias iban llegando a pesar de todas las dificultades causadas por la segunda guerra mundial–, era imposible pensar que sus novelas iban a tener pronto un público lector en España. No obstante, cabría imaginar que esta justificación fuera dirigida no a sus compañeros de exilio, sino al probable lector mexicano, cuyas buenas maneras los refugiados habían tenido sobradas ocasiones de observar y tal vez aprendido a respetar.42 En cuanto a la desaparición de todo el prólogo en la edición veracruzana, pudo ser abonada tanto por el cambio del proyecto como por la transformación sufrida en los usos literarios desde entonces, y que no ha hecho sino acentuarse hasta la actualidad, cuando ya no solo en la literatura para ser leída sino en la representada – teatro, guión cinematográfico– han saltado todas las barreras.43 Pero Aub aún no se permite entrar sin reservas en el territorio del léxico zafio y escatológico, y no renuncia, sobre todo cuando hablan el narrador o personajes del estamento intelectual burgués, al recurso a los eufemismos –a menudo novedosos– produciendo de esa manera un efecto contrastante, no exento de ironía.
Otra cuestión relacionada con la anterior es la preocupación del escritor por la originalidad, por la habitual búsqueda de un «estilo propio», a la que su generación estaba acostumbrada a partir de su admiración por las grandes figuras del 98. Tanto el narrador como los personajes que pertenecen al gremio se manifiestan a lo largo del Laberinto sobre esta cuestión, cuasi aporética, puesto que el escritor de este siglo es heredero de una larga tradición literaria que ha asumido como propia, y que, salvo en momentos de pasajera euforia,44 o cuando se quiere hacer de la necesidad virtud,45 no es renunciable, porque es el fundamento mismo de cualquier construcción literaria. Solo el que ha leído mucha poesía puede adquirir la suficiente maestría para crearla, y el reciente ejemplo del Premio Nobel Saramago, cuya maduración tardía es el efecto de su retraso en penetrar en el espacio literario, es suficiente prueba de que tampoco son posibles los «pastores novelistas», aunque sí los pastores sabios: que hay cultura sin literatura, aunque no puede haber literatura sin cultura literaria. La búsqueda de la originalidad es en la literatura la constante renovación del mito del vellocino de oro. Y más mítica parece cuanto más vieja es una cultura literaria.
Pero lo cierto es que la actitud pesimista que manifiestan a veces los personajes de Aub al respecto nos parece originada en otro mito por arraigado no menos falso: el que da metafóricamente a la lengua atributos que no le son propios: los de la condición biológica. Las lenguas no nacen, tienen una fase juvenil, maduran y acaban decrépitas para finalmente perecer. Son los nombres con los que las designamos los que mueren. El latín es el nombre que se le dio a un idioma enriquecido con aportes diversos, y que en su expansión y dispersión fue incrementándose y modificándose con aportes nuevos hasta una diversificación que rompía en vastos fragmentos su capacidad comunicativa, por lo que, en función de esta ruptura, fue perdiendo su nombre único, reemplazado por nombres que generalmente les dieron, como suele ocurrir, no quienes lo utilizaban sino sus vecinos que ya no les entendían.46 La vitalidad de las lenguas es la vitalidad de la especie humana: indefinida. Y el escritor abrumado por el peso de la tradición, si capta esa realidad, sea racional o sea instintivamente, acaba saliendo de esa forma desesperada que es el pastiche intencional que tanto ha dominado en el laberinto del arte contemporáneo, y recurre, tarde o temprano, a la fuente en la que el idioma está, como siempre, renovándose: en el habla de los menos sujetos a las disciplinas escolares, de los más ajenos a las normas académicas. O al menos, así ha sido hasta la terrible epidemia de alalia progresiva a la que están sometidos los países en los que los medios audiovisuales imponen su dictadura y reducen a las masas a espectadores mudos. Recientemente ha manifestado su desolación el novelista Félix de Azúa al comparar la volubilidad y riqueza expresiva de campesinos centroamericanos aún no sometidos a la universal dictadura del Gran Espectáculo Único, con los tartamudeos de nuestros más jóvenes retoños, ricos en euros y en juegos electrónicos.47 Pero este ya es otro universo que ni el narrador ni los personajes aubianos alcanzaron a ver. El pesimismo que tiñe las ideas literarias de sus personajes y del propio Aub cuando habla como autor, tenía su fundamento en esa falsa metáfora biológica de la que, inconscientemente, se liberó en los mejores momentos de su genio creador, que fue lo suficientemente fuerte como para superar sus propios prejuicios. Se equivoca su Jusep Torres cuando afirma que «las grandes épocas literarias corresponden al esplendor del idioma, cuando los escritores están inmersos en el instrumento que les hace falta» y yerra el propio Aub cuando afirma que, después de Cervantes, que habría estado en la cumbre por la novedad del idioma, «los que siguen buscarán la novedad en la idea, no en las palabras, así las retuerzan, o llegadas a su término».48 Son otras, y ajenas a la historia interna de las lenguas, las causas que hacen que una literatura pase por fases más o menos brillantes, pero no es aquí el lugar ni disponemos del espacio para poner las cosas en claro.
Otra cuestión es que el peso de la cultura gravite sobre las personas para influir sobre su manera de ver las cosas, y así, el personaje de Salomar no puede menos de acordarse de la entrada de Don Quijote en Barcelona, tal y como la describe el narrador cervantino, cuando el falangista está esperando, impaciente, que la rebelión empiece a desplegarse por la ciudad según el plan previsto. Pero aunque los descubrimientos del hombre se sigan produciendo inexorablemente, la reiteración del nihil novum sub sole sigue resonando como bordón a cada vibración de la sutil cuerda que manifiesta su gozo ante los progresos humanos en nuestro conocimiento de la realidad del mundo.