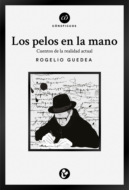Kitabı oku: «El señor presidente», sayfa 2
III · La fuga del Pelele
El Pelele huyó por las calles intestinales, estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad, sin turbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo ni el sueño de los habitantes, iguales en el espejo de la muerte, como desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol; unos sin lo necesario, obligados a trabajar para ganarse el pan, y otros con lo superfluo en la privilegiada industria del ocio: amigos del Señor Presidente, propietarios de casas —cuarenta casas, cincuenta casas—, prestamistas de dinero al nueve, nueve y medio y diez por ciento mensual, funcionario con siete y ocho empleos públicos, explotadores de concesiones, montepíos, títulos profesionales, casas de juego, patios de gallos, indios, fábricas de aguardientes, prostíbulos, tabernas y periódicos subvencionados.
La sanguaza del amanecer teñía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad regadita como caspa en la campiña. Por las calles, subterráneos en la sombra, pasaban los primeros obreros para su trabajo, fantasmas en la nada del mundo recreado en cada amanecer, seguidos horas más tarde por los oficinistas, dependientes, obreros y colegiales, y a eso de las once, ya el sol alto, por los señorones que salían a pasear el desayuno para hacerse el hambre del almuerzo o a visitar a un amigo influyente para comprar en compañía, a los maestros hambrientos, los recibos de sus sueldos atrasados, por la mitad de su valor. En sombra subterránea todavía las calles, turbaba el silencio con ruido de tuzas el fustán almidonado de la hija del pueblo, que no se daba tregua en sus amaños para sostener a su familia —marranera, mantequera, regatona, cholojera— y la que muy de mañana se levantaba a hacer la cacha; y cuando la claridad se diluía entre rosada y blanca como flor de begonia, los pasitos de la empleada cenceña, vista de menos por las damas encopetadas que salían de sus habitaciones ya caliente el sol a desperezarse a los corredores, a contar sus sueños a las criadas, a juzgar a la gente que pasaba, a sobar al gato, a leer el periódico o a mirarse en el espejo.
Medio en la realidad, medio en el sueño, corría el Pelele perseguido por los perros y por los clavos de una lluvia fina. Corría sin rumbo fijo, despavorido, con la boca abierta, la lengua fuera, enflecada de mocos, la respiración acezosa y los brazos en alto.A sus costados pasaban puertas y puertas y puertas y ventanas y puertas y ventanas... De repente se paraba, con las manos sobre la cara, defendiéndose de los postes del telégrafo, pero al cerciorarse de que los palos eran inofensivos se carcajeaba y seguía adelante, como el que escapa de una prisión cuyos muros de niebla a más correr, más se alejan.
En los suburbios, donde la ciudad sale allá afuera, como el que por fin llega a su cama, se desplomó en un montón de basura y se quedó dormido. Cubrían el basurero telarañas de árboles secos vestidos de zopilotes, aves negras, que sin quitarle de encima los ojos azulencos, echaron pie a tierra al verle inerte y lo rodearon a saltitos, brinco va y brinco viene, en danza macabra de ave de rapiña. Sin dejar de mirar a todos lados, apachurrándose e intentando el vuelo al menor movimiento de las hojas o del viento en la basura, brinco va y brinco viene, fueron cerrando el círculo hasta tenerlo a distancia del pico. Un graznido feroz dio la señal de ataque. El Pelele despertó de pie, defendiéndose ya... Uno de los más atrevidos le había clavado el pico en el labio superior, enterrándoselo, como un dardo, hasta los dientes, mientras los otros carniceros le disputaban los ojos y el corazón a picotazos. El que le tenía por el labio forcejeaba por arrancar el pedazo, sin importarle que la presa estuviera viva, y lo habría conseguido de no rodar el Pelele por un despeñadero de basuras, al ir reculando, entre nubes de polvo y desperdicios que se desplomaban en bloque como costras.
Atardeció. Cielo verde. Campo verde. En los cuarteles sonaban los clarines de las seis, resabio de tribu alerta, de plaza medieval sitiada. En las cárceles empezaba la agonía de los prisioneros, a quienes se mataba a tirar de años. Los horizontes recogían sus cabecitas en las calles de la ciudad, caracol de mil cabezas. Se volvía de las audiencias presidenciales, favorecido o desgraciado. La luz de los garitos apuñalaba en la sombra.
El idiota luchaba con el fantasma del zopilote que sentía encima y con el dolor de una pierna que se quebró al caer, dolor insoportable, negro, que le estaba arrancando la vida.
La noche entera estuvo quejándose quedito y recio, quedito y recio como perro herido...
...Erre, erre, ere... Erre, erre, ere... Erre-e-rre-e-erre-e-erre..., e-erre..., e-erre...
Entre las plantas silvestres que convertían las basuras de la ciudad en lindísimas flores, junto a un ojo de agua dulce, el cerebro del idiota agigantaba tempestades en el pequeño universo de su cabeza.
...E-e-errr... E-e-eerrr... E-e-eerrr...
Las uñas aceradas de la fiebre le aserraban la frente. Disociación de ideas. Elasticidad del mundo en los espejos. Desproporción fantástica. Huracán delirante. Fuga vertiginosa, horizontal, vertical, oblicua, recién nacida y muerta en espiral...
Curvadecurvaencurvadecurvacurvadecurvaencurvala mujer de Lot. (¿La que inventó la Lotería?) Las mulas que tiraban de un tranvía se transformaban en la mujer de Lot y su inmovilidad irritaba a los tranvieros que, no contentos con romper en ellas sus látigos y apedrearlas, a veces, invitaban a los caballeros a hacer uso de sus armas. Los más honorables llevaban verduguillos y a estocadas hacían andar a las mulas.
...Erre, erre, ere...
¡I-N-R-Idiota! ¡I-N-R-Idiota!
...Erre, erre, ere...
¡El afilador se afila los dientes para reírse! ¡Afiladores de risa! ¡Dientes del afilador! ¡Madre!
El grito del borracho lo sacudía. ¡Madre!
La luna, entre las nubes esponjada, lucía claramente. Sobre las hojas húmedas, su blancura tomaba lustre y tonalidad de porcelana.
¡Ya se llevan...! ¡Ya se llevan...!
¡Ya se llevan los santos de la iglesia y los van a enterrar! ¡Ay, qué alegre, ay, que los van a enterrar, ay, que los van a enterrar, qué alegre, ay!
¡El cementerio es más alegre que la ciudad, más limpio que la ciudad! ¡Ay, qué alegre que los van, ay, a enterrar!
¡Ta-ra-rá! ¡Ta-ra-rí!
¡Tit-tit!
¡Tararará! ¡Tararari!
¡Simbarán, bún, bún. simbarán! ¡Panejiscosilatenache-jaja-ajajají-turco-del-portal-aja-jajá! ¡Tit-tit!
¡Simbarán, bún, bún, simbarán!
Y atropellando por todo, seguía a grandes saltos de un volcán a otro, de astro en astro, de cielo en cielo, medio despierto, medio dormido entre bocas grandes y pequeñas, con dientes y sin dientes, con labios y sin labios, con labios dobles, con pelos, con lenguas dobles, con triples lenguas, que le gritaban: “¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!”.
¡Pú-pú!...Tomaba el tren del guarda para alejarse velozmente de la ciudad, buscando hacia las montañas que hacían cargasillita a los volcanes, más allá de las torres del inalámbrico, más allá del rastro, más allá de un fuerte de artillería, volován relleno de soldados.
Pero el tren volvía al punto de partida como un juguete preso de un hilo y a su llegada —trac-trac, trae-trae— le esperaba en la estación una verdulera gangosa con el pelo de varilla de canasto que le gritaba: “¿Pan para el idiota, lorito?... ¡Agua para el idiota! ¡Agua para el idiota!”.
Perseguido por la verdulera, que lo amenazaba con un guacal de agua, corría hacia el Portal del Señor, pero en llegando...
—¡MADRE! Un grito..., un salto..., un hombre..., la noche..., la lucha..., la muerte..., la sangre..., la fuga..., el idiota... “¡Agua para el idiota, lorito! ¡Agua para el idiota!...”
El dolor de la pierna le despertó. Dentro de los huesos sentía un laberinto. Sus pupilas se entristecieron a la luz del día. Dormidas enredaderas salpicadas de lindas flores invitaban a reposar bajo su sombra, junto a la frescura de una fuente que movía la cola espumosa como si entre musgos y helechos se ocultase argentada ardilla.
Nadie. Nadie.
El Pelele se hundió de nuevo en la noche de sus ojos a luchar con su dolor, a buscar postura a la pierna rota, a detenerse con la mano el labio desgarrado. Pero al soltar los párpados calientes le pasaron por encima cielos de sangre. Entre relámpagos huía la sombra de los gusanos convertida en mariposa.
De espaldas se hizo al delirio sonando una campanilla. ¡Nieve para los moribundos! ¡El nevero vende el viático! ¡El cura vende nieve! ¡Nieve para los moribundos! ¡Tilín, tilín! ¡Nieve para los moribundos! ¡Pasa el viático! ¡Pasa el nevero! ¡Quítate el sombrero, mudo baboso! ¡Nieve para los moribundos!...
IV · Cara de Ángel
Cubiertos de papeles, cueros, trapos, esqueletos de paraguas, alas de sombreros de paja, trastos de peltre agujereados, fragmentos de porcelana, cajas de cartón, pastas de libros, vidrios rotos, zapatos de lenguas abarquilladas al sol, cuellos, cáscaras de huevo, algodones, sobras de comidas..., el Pelele seguía soñando. Ahora se veía en un patio grande rodeado de máscaras, que luego se fijó que eran caras atentas a la pelea de los gallos. Llama de papel fue la pelea. Uno de los combatientes expiró sin agonía bajo la mirada vidriosa de los espectadores, felices de ver salir las navajas en arco embarradas de sangre.Atmósfera de aguardiente. Salivazos teñidos de tabaco. Entrañas. Cansancio salvaje. Sopor. Molicie. Meridiano tropical. Alguien pasaba por su sueño, de puntepié, para no despertarlo...
Era la madre del Pelele, querida de un gallero que tocaba la guitarra como con uñas de pedernal y víctima de sus celos y sus vicios. Historia de nunca acabar la de sus penas: hembra de aquel cualquiera y mártir del crío que nació —en el decir de las comadres sabihondas— bajo la acción “directa” de la luna en trance, en su agonía se juntaron la cabeza desproporcionada de su hijo —una cabezota redonda y con dos coronillas como la luna—, las caras huesudas de todos los enfermos del hospital y los gestos de miedo, de asco, de hipo, de ansia, de vómito del gallero borracho.
El Pelele percibió el ruido de su fustán almidonado —viento y hojas— y corrió tras ella con las lágrimas en los ojos.
En el pecho materno se alivió. Las entrañas de la que le había dado el ser absorbieron como papel secante el dolor de sus heridas. ¡Qué hondo refugio imperturbable! ¡Qué nutrido afecto! ¡Azucenita! ¡Azucenota! ¡Cariñoteando! ¡Cariñoteando!...
En lo más recóndito de sus oídos canturreaba el gallero:
¡Cómo no... cómo no... cómo no, confite liolio, como yo soy gallo liolio que al meter la pata liolio, arrastro el ala liolio!
El Pelele levantó la cabeza y sin decir dijo:
—¡Perdón, ñañola, perdón!
Y la sombra que le pasaba la mano por la cara, cariñoteando respondió a su queja:
—¡Perdón, hijo, perdón!
La voz de su padre, sendero caído de una copa de aguardiente, se oía hasta muy lejos:
¡Me enredé... me enredé... me enredé con una blanca, y cuando la yuca es buena, sólo la mata se arranca!
El Pelele murmuró:
—¡Nañola, me duele el alma!
Y la sombra que le pasaba la mano por la cara, cariñoteando respondió a su queja: —¡Hijo, me duele el alma!
La dicha no sabe a carne. Junto a ellos bajaba a besar la tierra la sombra de un pino, fresca como un río.Y cantaba en el pino un pájaro que a la vez que pájaro era campanita de oro:
—¡Soy la Manzana-Rosa del Ave del Paraíso, soy la vida, la mitad de mi cuerpo es mentira y la mitad es verdad; soy rosa y soy manzana, doy a todos un ojo de vidrio y un ojo de verdad: los que ven con mi ojo de vidrio ven porque sueñan, los que ven con mi ojo de verdad ven porque miran! ¡Soy la vida, la Manzana-Rosa del Ave del Paraíso; soy la mentira de todas las cosas reales, la realidad de todas las ficciones!
Súbitamente abandonaba el regazo materno y corría a ver pasar los volatines. Caballos de crin larga como sauces llorones jineteados por mujeres vestidas de vidriera. Carruajes adornados con flores y banderolas de papel de China rodando por la pedriza de las calles con inestabilidad de ebrios. Murga de mugrientos, soplacobres, rascatripas y machacatambores. Los payasos enharinados repartían programas de colores, anunciando la función de gala dedicada al Presidente de la República, Benemérito de la Patria, jefe del Gran Partido Liberal y Protector de la Juventud Estudiosa.
Su mirada vagaba por el espacio de una bóveda muy alta. Los volatines le dejaron perdido en un edificio levantado sobre un abismo sin fondo de color verdegay. Los escaños pendían de los cortinajes como puentes colgantes. Los confesionarios subían y bajaban de la tierra al cielo, elevadores de almas manejados por el Ángel de la Bola de Oro y el Diablo de los Oncemil Cuernos. De un camarín —como pasa la luz por los cristales, no obstante el vidrio— salió laVirgen del Carmen a preguntarle qué quería, a quién buscaba.Y con ella, propietaria de aquella casa, miel de los ángeles, razón de los santos y pastelería de los pobres, se detuvo a conversar muy complacido.Tan gran señora no medía un metro pero cuando hablaba daba la impresión de entender de todo como la gente grande. Por señas le contó el Pelele lo mucho que le gustaba masticar cera y ella, entre seria y sonriente, le dijo que tomara una de las candelas encendidas en su altar. Luego, recogiéndose el manto de plata que le quedaba largo, le condujo de la mano a un estanque de peces de colores y le dio el arcoiris para que lo chupara como pirulí. ¡La felicidad completa! Sentíase feliz desde la puntitita de la lengua hasta la puntitita de los pies. Lo que no tuvo en la vida: un pedazo de cera para masticar como copal, un pirulí de menta, un estanque de peces de colores y una madre que sobándole la pierna quebrada le cantara “¡sana, sana, culito de rana, siete peditos para vos y tu nana!”, lo alcanzaba dormido en la basura.
Pero la dicha dura lo que tarda un aguacero con sol... Por una vereda de tierra color de leche, que se perdía en el basurero, bajó un leñador seguido de su perro: el tercio de leña a la espalda, la chaqueta doblada sobre el tercio de leña y el machete en los brazos como se carga a un niño. El barranco no era profundo, mas el atardecer lo hundía en sombras que amortajaban la basura hacinada en el fondo, desperdicios humanos que por la noche aquietaba el miedo. El leñador volvió a mirar. Habría jurado que le seguían. Más adelante se detuvo. Le jalaba la presencia de alguien que estaba allí escondido. El perro aullaba, erizado, como si viera al diablo. Un remolino de aire levantó papeles sucios manchados como de sangre de mujer o de remolacha. El cielo se veía muy lejos, muy azul, adornado como una tumba altísima por coronas de zopilotes que volaban en círculos dormidos. A poco, el perro echó a correr hacia donde estaba el Pelele.Al leñador le sacudió frío de miedo.Y se acercó paso a paso tras el perro a ver quién era el muerto. Era peligroso herirse los pies en los chayes, en los culos de botellas o en las latas de sardina, y había que burlar a saltos las heces pestilentes y los trechos oscuros. Como bajeles en mar de desperdicios hacían agua las palanganas...
Sin dejar la carga —más le pesaba el miedo— tiró de un pie al supuesto cadáver y cuál asombro tuvo al encontrarse con un hombre vivo, cuyas palpitaciones formaban gráficas de angustia a través de sus gritos y los ladridos del can, como el viento cuando entretela la lluvia. Los pasos de alguien que andaba por allí, en un bosquecito cercano de pinos y guayabos viejos, acabaron de turbar al leñador. Si fuera un policía... De veras, pues... Sólo eso le faltaba...
—¡Chú-chó! —gritó al perro.Y como siguiera ladrando, le largó un puntapié—. ¡Chucho, animal, dejá estar!...
Pensó huir... Pero huir era hacerse reo de delito... Peor aún si era un policía...Y volviéndose al herido:
—¡Preste, pues, con eso lo ayudo a levantarse!... ¡Ay, Dios, si por poco lo matan!... ¡Preste, no tenga miedo, no grite, que no le estoy haciendo nada malo! Pasé por aquí, lo vide botado y...
—Vi que lo desenterrabas —rompió a decir una voz a sus espaldas— y regresé porque creí que era algún conocido; saquémoslo de aquí...
El leñador volvió la cabeza para responder y por poco se cae del susto. Se le fue el aliento y no escapó por no soltar al herido, que apenas se tenía en pie. El que le hablaba era un ángel: tez de dorado mármol, cabellos rubios, boca pequeña y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus ojos varoniles.Vestía de gris. Su traje, a la luz del crepúsculo, se veía como una nube. Llevaba en las manos finas una caña de bambú muy delgada y un sombrero limeño que parecía una paloma.
—¡Un ángel... —el leñador no le desclavaba los ojos—, ...un ángel —se repetía—, ...un ángel!
—Se ve por su traje que es un pobrecito —dijo el aparecido—. ¡Qué triste cosa es ser pobre!...
—Sigún; en este mundo todo tiene sus asigunes. Véame a mí; soy bien pobre, el trabajo, mi mujer y mi rancho, y no encuentro triste mi condición —tartamudeó el leñador como hablando dormido para ganarse al ángel, cuyo poder, en premio a su cristiana conformidad, podía transformarlo, con sólo querer, de leñador en rey.Y por un instante se vio vestido de oro, cubierto por un manto rojo, con una corona de picos en la cabeza y un cetro de brillantes en la mano. El basurero se iba quedando atrás...
—¡Curioso! —observó el aparecido sacando la voz sobre los lamentos del Pelele.
—Curioso ¿por qué?... Después de todo, somos los pobres los más conformes. ¡Y qué remedio, pues!...Verdá es que con eso de la escuela los que han aprendido a “lér” andan influenciados de cosas imposibles. Hasta mi mujer resulta a veces triste porque dice que quisiera tener alas los domingos.
El herido se desmayó dos y tres veces en la cuesta, cada vez más empinada. Los árboles subían y bajaban en sus ojos de moribundo, leomo los dedos de los bailarines en las danzas chinas. Las palabras de los que le llevaban casi cargado recorrían sus oídos haciendo equis como borrachas en piso resbaloso. Una gran mancha negra le agarraba la cara. Resfríos repentinos soplaban por su cuerpo la ceniza de las imágenes quemadas.
—¿Conque tu mujer quisiera tener alas los domingos? —dijo el aparecido.Tener alas, y pensar que al tenerlas le serían inútiles.
—Ansina, pue, bien que ella dice que las quisiera para irse a pasear, y cuando está brava conmigo se las pide al aire.
El leñador se detuvo a limpiarse el sudor de la frente con la chaqueta, exclamando:
—¡Pesa su poquito!
En tanto, el aparecido decía:
—Para eso le bastan y le sobran los pies; por mucho que tuviera alas no se iría.
—De cierto que no, y no por su bella gracia, sino porque la mujer es pájaro que no se aviene a vivir sin jaula, y porque pocos 32 serían los leños que traigo a memeches para rompérselos encima —en esto se acordó de que hablaba con un ángel y apresuróse a dorar la píldora—, con divino modo, ¿no le parece?
El desconocido guardó silencio.
—¿Quién le pegaría a este pobre hombre? —añadió el leñador para cambiar de conversación, molesto por lo que acababa de decir.
—Nunca falta...
—Verdá que hay prójimos para todo... A éste sí que sí que... lo agarraron como matar culebra: un navajazo en la boca y al basurero.
—Sin duda tiene otras heridas.
—La del labio pa mí que se la trabaron con navaja de barba, y lo despeñaron aquí, no vaya usté a crer, para que el crimen quedara oculto.
—Pero entre el cielo y la tierra...
—Lo mesmo iba a decir yo.
Los árboles se cubrían de zopilotes ya para salir del barranco y el miedo, más fuerte que el dolor, hizo callar al Pelele; entre tirabuzón y erizo encogióse en un silencio de muerte.
El viento corría ligero por la planicie, soplaba de la ciudad al campo, hilado, amable, familiar...
El aparecido consultó su reloj y se marchó de prisa, después de echar al herido unas cuantas monedas en el bolsillo y despedirse del leñador afablemente.
El cielo, sin una nube, brillaba espléndido. Al campo asomaba el arrabal con luces eléctricas encendidas como fósforos en un teatro a oscuras. Las arboledas culebreantes surgían de las tinieblas junto a las primeras moradas:casuchas de lodo con olor de rastrojo, barracas de madera con olor de ladino, caserones de zaguán sórdido, hediendo a caballeriza, y posadas en las que era clásica la venta de zacate, la moza con traído en el Castillo de Matamoros y la tertulia de arrieros en la oscuridad.
El leñador abandonó al herido al llegar a las primeras casas; todavía le dijo por dónde se iba al hospital. El Pelele entreabrió los párpados en busca de alivio, de algo que le quitara el hipo, pero su mirada de moribundo, fija como espina, clavó su ruego en las puertas cerradas de la calle desierta. Remotamente se oían clarines, sumisión de pueblo nómada, y campanas que decían por los fieles difuntos de tres en tres toques trémulas: ¡Lás-tima!... ¡Lás-tima!... ¡Lás-tima!...
Un zopilote que se arrastraba por la sombra lo asustó. La queja rencorosa del animal quebrado de un ala era para él una amenaza.Y poco a poco se fue de allí, poco a poco, apoyándose en los muros, en el temblor inmóvil de los muros, quejido y quejido, sin saber adónde, con el viento en la cara, el viento que mordía hielo para soplar de noche. El hipo lo picoteaba...
El leñador dejó caer el tercio de leña en el patio de su rancho, como lo hacía siempre. El perro, que se le había adelantado, lo recibió con fiestas. Apartó el can y, sin quitarse el sombrero, abriéndose la chaqueta como murciélago sobre los hombros, llegóse a la lumbre encendida en el rincón donde su mujer calentaba las tortillas, y le refirió lo sucedido.
—En el basurero encontré un ángel...
El resplandor de las llamas lentejueleaba en las paredes de caño y en el techo de paja, como las alas de otros ángeles.
Escapaba del rancho un humo blanco, tembloroso, vegetal.