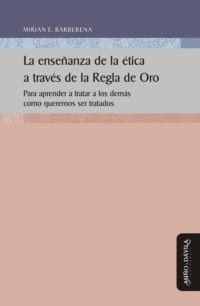Kitabı oku: «La enseñanza de la ética a través de la Regla de Oro», sayfa 3
1.2. La lucha por el reconocimiento en el Estado moderno y en las escuelas
Un autor que nos ayuda a explicar la relación entre la disciplina, el reconocimiento y la concepción del Estado moderno es Axel Honneth en La lucha por el reconocimiento.
En esta obra el autor parte de revisar cómo se concibe en la modernidad la vida social. Afirma que hay un quiebre entre la concepción de la vida social en la modernidad y la concepción Aristotélica y de la Edad Media que sintetizamos de la siguiente manera:

Para Honneth (1997) esta concepción de la Modernidad se configura o consolida a partir de los escritos políticos de Maquiavelo (1469-1527) y Thomas Hobbes (1588-1679).
De Maquiavelo destaca la concepción del hombre como “un ente egocéntrico, solo ocupado en su propio interés”. Estos hombres “recíprocamente conscientes del egoísmo de sus intereses, se enfrentan unos a otros en una actitud ininterrumpida de atemorizada desconfianza” (p. 16). Sin duda, como afirma el autor, fue un gran mérito de Maquiavelo superar la mirada ingenua de representar a la sociedad como una relación armoniosa entre sujetos y grupos.
En Hobbes, cien años después, esta concepción de Maquiavelo toma la forma de una hipótesis científica. Hobbes imagina la naturaleza humana semejante a un autómata, que “se caracteriza primero por su capacidad específica de lograr su bienestar futuro” (p. 18). Las relaciones sociales en Hobbes son una guerra de todos contra todos. Como consecuencia, la aceptación de existencia de un Estado poderoso que regula las relaciones se concibe como un mal menor, ya que posibilita la convivencia que de otro modo se tornaría insostenible.
Las instituciones educativas tal como hoy las concebimos son producto y están al servicio de la construcción del Estado moderno. A la escuela pública se le adjudicó, desde sus inicios, la creación de una ciudadanía, conformada por un conjunto de valores y narrativas compartidas. Con el advenimiento de los Estados nacionales modernos se le atribuyó la tarea de integración y socialización política de los individuos en una comunidad de ciudadanos. Por lo tanto (aunque no es un tema que Honneth desarrolle de modo explícito), no puede resultar extraño que se encuentren correspondencias entre el modo en que se conciben las relaciones sociales en la Modernidad y el modo con el que se conciben las relaciones en las instituciones educativas. El énfasis puesto en la disciplina, con ritos característicos –como formar para saludar a las autoridades, o ponerse de pie cuando el docente entra al aula– estuvieron legitimados por la necesidad de construir el poder de la autoridad escolar, que es en última instancia (según esta concepción) la que posibilita la convivencia. El conflicto siempre está a punto de encenderse pero un poder centralizado permite la tregua que puede acabar en cualquier momento.
En el análisis de Honneth, el autor que consigue reinterpretar la organización social integrando de algún modo la importancia de la intersubjetividad de la tradición aristotélica y medieval con el modelo hobbesiano de lucha entre los hombres fue Hegel, más específicamente, el Hegel del período de Jena, el “joven Hegel”.
Hegel recibe el modelo de pensamiento de lucha social entre los hombres de Maquiavelo y Hobbes, pero también la teoría de la moral de Kant. Por otro lado, su lectura de Platón y Aristóteles le permitió conceder a la intersubjetividad una importancia mayor que la que se daba entre sus contemporáneos (p. 20).
En Hegel, la lucha entre los hombres no se da por la autoconservación sino por el reconocimiento. Es a partir de que el otro me reconoce como un igual que yo me puedo constituir como un sujeto. Sin un “tú” que en libertad se relaciona conmigo, no hay un “yo”. Por lo tanto, ahí es donde se da la lucha, en lograr que el “tú” me reconozca como un “yo”. En Hegel este reconocimiento se manifiesta en diferentes formas: “El amor, el derecho y la eticidad (constituirían) una secuencia de tres relaciones de reconocimiento en cuyo espacio los individuos se confirman como personas individualizadas y autónomas en un modo cada vez más elevado” (p. 88). Por otra parte, a la carencia del reconocimiento el sujeto la experimenta como menosprecio, que es lo que lo empuja a luchar por su reconocimiento.
El punto es que en Hegel, según Honneth, estas tesis son especulativas, permanecen atadas a los presupuestos de la tradición metafísica (p. 88). Para Honneth el reto es poder verificar esas hipótesis en el terreno de lo empírico.
Honneth encuentra en la psicología social de Herbert Mead un puente entre el idealismo hegeliano y su pensamiento posmetafísico, y además afirma que hay amplias coincidencias entre los dos autores. No vamos a desarrollar con exhaustividad el recorrido que hace Honneth de la psicología social de Mead, pero un punto clave es que en Mead el “yo” tiene una génesis social, surge del reconocimiento del otro, por lo tanto está expuesto a la experiencia del no-reconocimiento.
Las formas del reconocimiento
Honnet construye a partir de los tres tipos de reconocimiento que había distinguido el joven Hegel: 1) el amor, 2) el derecho y 3) la solidaridad.
1) Gracias al amor los sujetos se confirman como sujetos de necesidad. Hegel tomaba como referencia la relación de los padres con los hijos, y Honneth por su parte se apoya en los aportes del psicoanalista inglés Donald Winnicott, quien trabaja la relación madre-hijo. Para él la madre no es un objeto de deseo (como en Freud), sino es donde el niño se reconoce. El hijo se reconoce en la madre, pero también la madre en el hijo. La madre necesita ser alguien para el hijo; la madre también es un sujeto necesitado. Es un vínculo complejo, en el que progresivamente se va logrando un equilibrio entre la simbiosis (la fusión), y la autoafirmación. Esto es la intersubjetividad primaria.
Se parte de la dependencia absoluta y progresivamente se va construyendo la delimitación entre el hijo y la madre. A este proceso el niño lo vive con angustia y desilusión y lo expresa con manifestaciones agresivas hacia la madre, a la manera de “un test inconsciente”. Si la madre puede sobrellevar estos ataques destructivos sin vengarse, es decir si puede responderle como una persona ya autónoma, entonces el niño podrá desarrollar la confianza en sí mismo que le permitirá “ser solo consigo” sin angustia (p. 129).
Esta forma de reconocimiento, esta experiencia intersubjetiva del amor, precede a las otras formas de reconocimiento; es el fundamento de la seguridad emocional, que nos posibilita “la exteriorización de las propias necesidades y sentimientos” (p. 132).
2) El reconocimiento jurídico es aquella relación en la que el otro y el ego se respetan recíprocamente como sujetos de derecho, porque reconocen reglas sociales comunes; es el tipo de reconocimiento que obtiene un miembro por pertenecer a una comunidad social, dentro de la cual derechos y deberes se reparten legítimamente (p. 134).
La concepción de Hegel se inspira en Kant: aparece la idea de responsabilidad moral y de ciudadanos que se autolegislan. El derecho me permite el autorrespeto, ser un sujeto autónomo y auto responsable. En el derecho, el sujeto se ve como autor de la ley, por sus representantes o por sí mismo. Honneth llama a esto la formación discursiva de la ley.
En el análisis de esta forma de reconocimiento Honneth introduce la diferencia entre “reconocimiento jurídico” y “valoración social”. La valoración social, a diferencia del reconocimiento jurídico, admite grados; presupone un sistema de referencia evaluativo que informa sobre la valoración de determinadas cualidades y capacidades. Esto permite comprender y analizar las diferencias en cuanto a los reconocimientos materiales que reciben las diferentes actividades productivas, o las diferentes profesiones, en su situación actual y en su conformación socio-histórica. Esta distinción, introducida a finales del siglo XIX, constituye para Honneth uno de los ejes de las discusiones actuales de las ciencias jurídicas.
El reconocimiento de los derechos que tiene un hombre por su calidad de persona no admite grados. Pero, ¿cuáles son esos derechos? La respuesta a esta pregunta depende de los contextos sociohistóricos, y esto es lo que se va traduciendo en el reconocimiento jurídico en cada sociedad. Por eso, justamente, la manera en que se aplica ese reconocimiento jurídico en cada situación empírica en las modernas relaciones de derecho es “uno de los lugares en que puede tener lugar la lucha por el reconocimiento” (p. 139).
3) La tercera forma de reconocimiento es la solidaridad. Los sujetos humanos más allá del amor y del reconocimiento jurídico necesitan una valoración social que “les permita referirse positivamente a sus cualidades y sus facultades concretas” (p. 148). El sujeto necesita experimentarse como valioso para servir a fines colectivos, para ser útil a la sociedad. Honneth avanza más allá de los planteos a los que había llegado Hegel con su concepto de eticidad y Mead con su idea de una división democrática del trabajo. En él, la solidaridad tiene una expresión a la que llama “postradicional” y la identifica con la “autoestima” (p. 156).
Las relaciones no son “solidarias” porque despiertan la tolerancia pasiva de las diferencias sino porque permiten apreciar las diferencias como capacidades y cualidades “significativas para la praxis común”:
Las relaciones de este tipo deben llamarse “solidarias” (…) pues solo en la medida en que yo activamente me preocupo de que “el otro” pueda desarrollar cualidades que me son extrañas, pueden realizarse los objetivos que nos son comunes. (p. 159)
Las formas del menosprecio
Como la experiencia del reconocimiento es algo que la imagen de sí mismo recibe de otro, esa imagen está expuesta también a no recibirlo. A esto le llama Honneth la experiencia del “menosprecio”, un tipo de lesión que puede “sacudir la identidad de la persona en su totalidad” (p. 160).
El menosprecio es justamente la privación del reconocimiento. Como Honneth diferenció tres modos de reconocimiento, puede distinguir tres modos de menosprecio:

Un interesante aporte de Honneth está en poner en relación los sentimientos, la experiencia del menosprecio y nuestros saberes morales.
El menosprecio se registra como dolor, no en el plano físico sino en el plano psíquico; este dolor motiva y da impulso a la lucha por el reconocimiento:
Yo querría presentar la tesis que esta función (de conducir a la acción, a la lucha) pueden cumplirla las reacciones negativas de sentimiento, tales como la vergüenza, la cólera, la enfermedad o el desprecio; a partir de ellas se coordinan los síntomas psíquicos por los que un sujeto consigue conocer que de manera injusta se le priva de reconocimiento social. (p. 165)
En este caso, Honnet se apoya en la concepción de los sentimientos de la psicología de John Dewey. Sintéticamente, Dewey concibió que los sentimientos positivos “tales como la alegría o el orgullo” emergen cuando la acción (interior o exterior) puede ser llevada a cabo según se la previó. En cambio, los sentimientos negativos “tales como la cólera, la indignación o la tristeza (…) (surgen) en el momento en que uno no encuentra el desenlace planeado de una acción” (p. 166).
A su vez, la perturbación en el desarrollo de la acción se puede deber a expectativas de éxito instrumental o de comportamiento normativo. En el primer caso estamos en presencia de perturbaciones “técnicas”; en el segundo, de perturbaciones “morales”.
Dentro de las perturbaciones morales distingue dos casos: a) la acción se frena a causa de que el sujeto viola una norma, entonces surge la culpa; b) la acción se frena a causa de que el sujeto es víctima de que otro viola una norma, entonces surge la indignación. La culpa y la indignación son sentimientos que nos permiten tomar contacto con nuestro saber moral.
Pero el sentimiento en el que Honneth encuentra el motor para la lucha por el reconocimiento es la vergüenza, que es un sentimiento más complejo: en él no está determinado de antemano si el sujeto se siente activo o pasivo frente a la violación de la norma.
En la vergüenza se puede reconocer una primera fase en la que el sujeto registra un desplome del propio valor: “se experimenta como de menor valor social de lo que previamente había supuesto” (p. 168). En la escena psíquica del sujeto que experimenta vergüenza aparece un yo que siente vergüenza frente a otro (real o imaginario) y también un yo-ideal lesionado.
En la segunda fase, el sujeto puede inculparse a sí mismo por la lesión de su yo-ideal. Pero también puede sentir que la culpa de su lesión es del otro; en este caso el sujeto “se siente oprimido por una sensación de falta de propio valor, porque sus compañeros de interacción han violado normas morales cuyo mantenimiento le había permitido valer como persona que desea conformarse a su yo-ideal”. Es en este caso que aparece la potencialidad de la vergüenza como motor de la lucha por el reconocimiento y se desata una “crisis moral en la comunicación, porque se han frustrado expectativas normativas que el sujeto activo creyó poder depositar en la predisposición al respeto por parte del otro” (p. 168).
La lucha por el reconocimiento en el aula
Trataré de mostrar cómo esta caracterización hace Honneth nos ayuda a entender algunas dinámicas de relación entre docentes y estudiantes al interior de las escuelas al pensarlas desde la lucha por el reconocimiento.
Para esto, me serviré de una escena observada en septiembre de 2008 en una escuela secundaria pública de Villa Gesell1. Analizaremos una situación entre una docente y una alumna en una clase de Prácticas del Lenguaje. En esta escuela, en muchos casos, los alumnos son la primera generación familar en transitar la escolaridad secundaria.
En esa clase la docente tomaba una evaluación, ya pautada, sobre un libro que habían leído y trabajado. La profesora circulaba por los bancos repartiendo las hojas de la prueba y en un momento se encuentra con una alumna (supongamos que de apellido Acosta), que había estado ausente varias clases, la mira y mostrándose sorprendida de su presencia le dice: “¡Quién tenemos acá! ¡Una aparición!”. La profesora no le da la hoja ya que no la podía evaluar, por sus ausencias.
Más adelante en la clase la alumna dice que está aburrida, y la docente le contesta: “Y… sí, ahora vas a estar aburrida, tus compañeros están haciendo la prueba y vos tenés que esperar”.
Luego de transcurrida más de la mitad de la clase la profesora toma lista y al finalizar se da este diálogo:
Alumna: —¿Y yo? Acosta no dijo…
Docente: —No, no dije (en un tono más bien bajo, como al pasar).
Alumna: —¡Qué mala onda…!
Docente: —¿Quién? (en voz mucho más alta).
Alumna: —Acosta.
Docente: —No, ¿quién “mala onda”? (en el mismo tono alto)
Alumna: —Yo
Docente: —[No dice nada; hace un gesto que (creo) se podría interpretar “ahora sí”, “así está mejor”].
El contexto en el que se da esta clase es en el intento de construir una educación inclusiva en este nivel educativo que tradicionalmente ha sido selectivo y expulsivo. En el Marco General para la Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires leemos:
A medida que el sistema educativo del país, y en particular el de la provincia de Buenos Aires, se fueron expandiendo, y la escuela primaria se convirtió en la escuela para todos, la secundaria sintió la presión de la población por ocupar su lugar en las aulas. (p. 9)
Es un ejemplo claro de lo que propone Honneth acerca de que el marco en el que se da la lucha por el reconocimiento es en la ampliación de derechos que en principio fueron concebidos para unos pocos. En este contexto, entonces, todos los adolescentes tienen derecho a estar en las aulas de las escuelas secundarias, y el Estado tiene la obligación de ofrecerles la posibilidad de escolarizarse.
Sin embargo, como se ve en la situación áulica analizada, existe una tensión muy fuerte entre una Ley que incluye a todos y unas prácticas áulicas que de hecho son expulsivas para cierta población que no sostiene la concurrencia diaria a la escuela. Los docentes en muchos casos preparan sus clases representándose una homogeneidad entre sus alumnos que en la práctica no se da, y entonces se quedan sin recursos de enseñanza: “Y… sí, ahora vas a estar aburrida, tus compañeros están haciendo la prueba”. Es evidente que la docente podría haber ofrecido otras alternativas, por ejemplo que leyera la novela, pero parece que ejerciera una especie de sanción al hecho de haber estado ausente tanto tiempo, sanción cuya “pena” sería aburrirse.
Estos comentarios toman como encuadre la situación de la política educativa de la provincia y el país, pero ahora me quiero enfocar en el microanálisis de la interacción docente-alumna cuando la docente toma lista y no nombra a la alumna, para observar en esa interacción “la lucha por el reconocimiento”.
Observemos el primer intercambio:
Alumna: —Acosta no dijo.
Docente: —No, no dije.
Acá podemos interpretar que a la alumna no se le cumple una expectativa legítima que ella tenía: estar en esa lista. Desde su punto de vista, la docente está incumpliendo una norma, lo cual evidentemente le despierta “una perturbación moral” (en términos de Honneth) frente a la cual responde con indignación.
La docente, por su lado, no parece sentir haber incumplido ninguna norma. Si así fuera, en su respuesta debería haber expresado alguna disculpa del tipo “Perdón, te salteé”, “Perdón, te había sacado de la lista”. En ella no se ve ninguna “perturbación moral”, solo confirma como un hecho del mundo objetivo, no normativo, su no mención del apellido “Acosta”: “No, no dije”.
Esta respuesta parece aumentar la indignación de la alumna y entonces reacciona con una clara ofensa a la profesora: “¡Qué mala onda!”.
Podemos interpretar que esta reacción es producto de la “ebullición de sentimientos que invaden a un sujeto cuando sobre la base de una experiencia del menosprecio no puede simplemente proseguir su acción”. En este caso lo que la alumna ya no puede proseguir haciendo es sintiéndose parte de ese grupo de alumnos.
No es insensato pensar que esa “ebullición” había comenzado antes. En el comienzo de la clase, como ya mencionamos, la docente se había referido a ella como “una aparición”. El tono de la docente era amable, alguien que miraba la escena podía interpretar la expresión como una especie de chiste. Sin embargo, el hecho de ser mencionada como “aparición” puede haber sido vivida por la alumna como una humillación. Según la definición que nos da el Diccionario de la Real Academia una “aparición” es una “visión de un ser sobrenatural o fantástico, fantasma, imagen de una persona muerta”. Es interesante notar que cuando Honneth analiza la primera forma de menosprecio habla de violaciones y torturas; o sea situaciones de maltrato físico en las que el sujeto es privado de disponer de su cuerpo con libertad. Pero dice que lo más específico de estas lesiones no es el dolor físico, sino “el sentimiento de estar indefenso frente a la voluntad de otro sujeto hasta el arrebato sensible de la realidad” (p. 161). Tratar a alguien de aparición es una manera de despojarlo de su cuerpo, por eso digo que la alumna puede haberlo vivido como ese menosprecio que “lesiona la confianza aprendida en el amor (…) (cuya) consecuencia, acompañada de una especie de vergüenza social, es la pérdida de confianza en sí mismo” (p. 162).
Más adelante, cuando la profesora toma lista, la alumna escucha a su docente nombrar a todos sus compañeros pero no a ella. En este caso se ve privada de un derecho, y hace responsable a su docente de esa falta; no siente culpa sino indignación. Y en esa indignación encuentra el impulso para luchar por su reconocimiento, y vuelve a “encontrar la posibilidad de un nuevo obrar”: es entonces cuando dice “¡Qué mala onda!” y desata la “crisis moral en la comunicación” (p. 168).
En este caso es la docente la que sufre una “perturbación moral”, la alumna ha incumplido una norma que ella espera que sus alumnos respeten: que no se dirijan a la profesora de una manera que para ella es ofensiva. Desde su situación de autoridad exige una reparación: “¿quién mala onda?”, que la logra cuando la alumna se inculpa a sí misma.
En este apartado quise explorar la fecundidad de la teoría de Honneth en las relaciones docente-alumno y no he agotado los aspectos que podrían abordarse para tal fin. He querido mostrar lo insuficiente del encuadre legislativo para que la educación secundaria inclusiva pueda avanzar en su implementación.
La sola existencia de la ley no alcanza a erradicar las prácticas expulsivas instaladas en las escuelas secundarias. Para materializar una ley que viene a proponer una ruptura tan importante con la historia de la educación secundaria es necesario que los docentes puedan dar a sus alumnos ese reconocimiento que surge de la solidaridad, como la define Honneth; un reconocimiento que les permita referirse positivamente a sus cualidades y facultades concretas, desde la certeza que cada uno de sus alumnos tiene capacidades propias, y que nuestro rol es ayudar a que las desarrollen ya que solo de esa manera se podrá completar la obra común.
Honneth cierra su libro con el capítulo titulado “Un concepto formal de eticidad”. Afirma en él que su propuesta está a mitad de camino entre el comunitarismo y el kantianismo. Con Kant comparte el interés de posibles normas generales; con el comunitarismo el interés por construir condiciones sociales que permitan la autorrealización. Qué duda cabe que el ideal de sociedad, en el que “los logros universales de la igualdad y del individualismo se han expresado de tal modo en el modelo institucional que todos los sujetos (logren) reconocimiento en tanto que autónomos e individuales: como iguales y sin embargo, en tanto que personas específicas” (p. 211), es un ideal para las escuelas secundarias.
Veremos más adelante que Paul Ricœur en Sí mismo como otro hace un planteo muy cercano. Ricœur, además, propone a la Regla de Oro como ese principio que permite sintetizar el comunitarismo y el kantianismo, y por eso se constituye en el autor de referencia en mi propuesta.